La cartuja de Parma
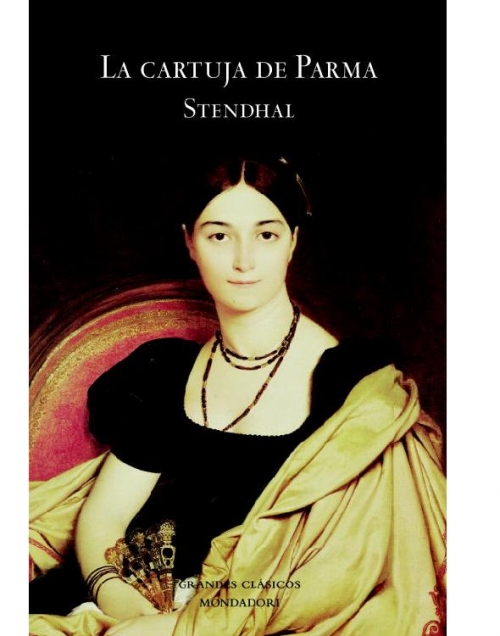
Resumen del libro: "La cartuja de Parma" de Stendhal
La cartuja de Parma narra la historia del joven patricio italiano Fabrizio del Dongo y sus aventuras durante los últimos años del dominio napoleónico en Europa. Los hechos transcurren principalmente en la ciudad de Parma y en el castillo familiar del lago de Como. La tía de Fabrizio, la fascinante Gina, duquesa de Sanseverino, y su amante, el primer ministro del ducado, Conde Mosca, urden un plan para promocionar la carrera del adorado sobrino en la corte de Parma. Gina es objeto de las proposiciones del detestable príncipe Ranuccio-Ernesto IV, al que se ha jurado rechazar con todas sus fuerzas. Fabrizio es arrestado por homicidio y encerrado en la torre Farnese de la que logra fugarse con una soga y la ayuda de Clelia, la hija de su carcelero, de la que se enamorará irremediablemente durante su estancia en la torre.
I
MILAN EN 1796
El 15 de mayo de 1796 entró en Milán el general Bonaparte al frente de aquel ejército joven que acababa de pasar el puente de Lodi y de enterar al mundo de que, al cabo de tantos siglos, César y Alejandro tenían un sucesor.
Los milagros de intrepidez y genio de que fue testigo Italia en unos meses despertaron a un pueblo dormido: todavía ocho días antes de la llegada de los franceses, los milaneses sólo veían en ellos una turba de bandoleros, acostumbrados a huir siempre ante las tropas de Su Majestad Imperial y Real: esto era al menos lo que les repetía tres veces por semana un periodiquillo del tamaño de la mano, impreso en un papel muy malo.
En la Edad Media, los lombardos republicanos dieron pruebas de ser tan valientes como los franceses y merecieron ver su ciudad enteramente arrasada por los emperadores de Alemania. Desde que se convirtieron en súbditos fieles, su gran ocupación consistía en imprimir sonetos en unos pañuelitos de tafetán rosa cada vez que se celebraba la boda de alguna joven perteneciente a una familia noble o rica. A los dos o tres años de este gran momento de su vida, esta joven tomaba un «caballero sirviente»: a veces, el nombre del acompañante elegido por la familia del marido ocupaba un lugar honorable en el contrato matrimonial. Entre estas costumbres afeminadas y las emociones profundas que produjo la imprevista llegada del ejército francés había mucha diferencia. No tardaron en surgir costumbres nuevas y apasionadas. El 15 de mayo de 1796, todo un pueblo se dio cuenta de que lo que había respetado hasta entonces era soberanamente ridículo y, a veces, odioso. La partida del último regimiento de Austria marcó la caída de las ideas antiguas: llegó a estar de moda exponer la vida. Se vio que para ser feliz después de siglos de sensaciones insípidas, era preciso amar a la patria con verdadero amor y buscar las acciones heroicas. Con la prolongación del celoso despotismo de Carlos V y de Felipe II, los lombardos, sometidos, se hundieron en una noche tenebrosa; derribaron sus estatuas y, de pronto, se encontraron inundados de luz. Desde hacía cincuenta años, y a medida que la Enciclopedia y Voltaire fueron iluminando a Francia, los trenos de los frailes predicaban al buen pueblo de Milán que aprender a leer u otra cosa cualquiera era un trabajo inútil y que pagando con puntualidad el diezmo al párroco y contándole fielmente todos los pecados, se estaba casi seguro de obtener sitio en el paraíso. Para acabar de debilitar a este pueblo, antaño tan terrible y tan razonador, Austria le había vendido barato el privilegio de no suministrar soldados a su ejército.
En 1796, el ejército milanés se componía de veinticuatro bellacos vestidos de rojo, que guardaban la ciudad en connivencia con cuatro magníficos regimientos de granaderos húngaros. Las costumbres eran extraordinariamente licenciosas, pero muy raras las pasiones. Por otra parte, además del fastidio de contárselo todo a los curas, so pena de perdición, incluso en este mundo, el buen pueblo milanés estaba todavía sometido a ciertas pequeñas trabas monárquicas que no dejaban de ser vejatorias. Por ejemplo, el archiduque, que residía en Milán y gobernaba en nombre del Emperador, su primo, había tenido la lucrativa idea de comerciar en trigo. En consecuencia, prohibición absoluta a los labradores de vender sus cereales hasta que Su Alteza hubiera colmado sus almacenes.
En mayo de 1796, tres días después de entrar los franceses, un joven pintor de miniaturas, un poco loco, llamado Gros, célebre más tarde, y que había llegado con el ejército, al oír contar en el gran café de los Servi, de moda por entonces, las hazañas del archiduque, que, además, era enorme, cogió la lista de los helados, rudimentariamente impresos en una hoja de un feo papel amarillo, y al dorso de la misma dibujó al obeso archiduque; un soldado francés le clavaba un bayonetazo en la tripa y, en lugar de sangre, brotaba una increíble cantidad de trigo. En aquel país de despotismo receloso, se desconocía eso que se llama chiste o caricatura. El dibujo que Gros había dejado sobre la mesa de los Servi, pareció un milagro bajado del cielo. Aquella misma noche lo grabaron y, al día siguiente, se vendieron veinte mil ejemplares.
El mismo día apareció en las paredes un bando anunciando una contribución de seis millones para las necesidades del ejército francés, que a raíz de haber ganado seis batallas y conquistado veinte provincias, carecía nada más que de botas, de pantalones, de guerreras y de sombreros.
El torrente de alegría y de placer que con aquellos franceses tan pobres irrumpió en Lombardía fue tan grande, que sólo los curas y algunos nobles sintieron el peso de aquella contribución de seis millones, a la que pronto siguieron otras muchas. Los soldados franceses reían y cantaban todo el día; tenían menos de veinticinco años, y su general en jefe, que tenía veintisiete, pasaba por ser el hombre de más edad de su ejército. Curiosamente, esta alegría, esta juventud, esta despreocupación respondían a las predicaciones furibundas de los frailes que llevaban seis meses anunciando desde el púlpito que los franceses eran unos monstruos, obligados, bajo pena de muerte, a incendiarlo todo y a degollar a todo el mundo. Para lo cual, cada regimiento avanzaba con la guillotina en vanguardia.
A la puerta de las chozas aldeanas se veía al soldado francés ocupado en mecer al pequeñuelo del ama de la casa, y casi cada noche, algún tambor que tocaba el violín improvisaba un baile. Las contradanzas resultaban demasiado sabias y complicadas para que los soldados, que además no las sabían, apenas pudiesen enseñárselas a las mujeres del país, y eran éstas las que enseñaban a los mozos franceses la Monferina, la Saltarina y otras danzas italianas.
Los oficiales habían sido alojados, dentro de lo posible, en casa de las personas ricas; bien necesitados estaban de reponerse. Por ejemplo, un teniente llamado Robert recibió un boleto de alojamiento para el palacio de la marquesa del Dongo. Este oficial, un joven requisador bastante despabilado, poseía como única fortuna, al entrar en aquel palacio, un escudo de seis francos que acababa de recibir de Plasencia. Después del paso del puente de Lodi, despojó a un oficial austríaco, muerto por una granada, de un magnífico pantalón de paño completamente nuevo, y nunca prenda de vestir más oportuna. Sus charreteras de oficial eran de lana, y el paño de su guerrera iba cosido al forro de las mangas para sujetar juntos los trozos; pero ocurría algo más triste: las suelas de sus botas eran unos pedazos de sombrero igualmente tomado en el campo de batalla después de pasar el puente de Lodi. Estas suelas improvisadas iban sujetas a los zapatos mediante unas cuerdas muy visibles, de suerte que, cuando el mayordomo de la casa se presentó en el cuarto del teniente Robert para invitarle a comer con la señora marquesa, el mozo se vio en un tremendo apuro. Su asistente y él pasaron las dos horas que faltaban para aquella inoportuna comida procurando arreglar un poco la guerrera y tiñendo de negro, con tinta, las desdichadas cuerdas de las botas. Por fin llegó el momento terrible. «Nunca en mi vida me vi en tan amargo trance —me decía el teniente Robert—; aquellas damas creían que yo iba a darles miedo, y yo temblaba más que ellas. Miraba las botas y no sabía cómo andar con soltura. La marquesa del Dongo —añadió— estaba entonces en todo el esplendor de su belleza: usted la conoció, con unos ojos tan bellos y una dulzura angelical, con su hermoso pelo de un rubio oscuro que tan bien enmarcaba el óvalo de un rostro encantador. Yo tenía en mi cuarto una Herodías de Leonardo de Vinci que parecía su retrato. Quiso Dios que quedase tan impresionado por aquella belleza sobrenatural, que me olvidé de mi atavío. Desde hacía dos años, sólo veía cosas feas y míseras en las montañas de Génova. Me aventuré a decirle algo de mi asombrada admiración.
»Pero era yo demasiado consciente para detenerme mucho tiempo en cumplidos. Mientras modelaba mis frases veía, en un comedor todo de mármol, doce lacayos y ayudas de cámara vestidos con lo que entonces me parecía el colmo de la magnificencia. Figuraos que aquellos granujas llevaban botas no sólo buenas, sino con hebillas de plata. Yo veía de reojo todas aquellas miradas estúpidas clavadas en mi guerrera y quizá también en mis botas, y ello me atravesaba el corazón. Habría podido, con una sola palabra, imponer silencio a todos aquellos subalternos, pero ¿cómo ponerlos en su sitio sin correr el riesgo de asustar a las damas?; pues, según me ha contado luego cien veces, la marquesa, para armarse un poco de valor, mandó a buscar al convento, donde estaba como pensionista a la sazón, a Gina del Dongo, hermana de su marido, que fue más tarde la encantadora condesa Pietranera: en la prosperidad nadie la superó en gracia e ingenio seductor, como tampoco la superó nadie en valor y sereno temple cuando la fortuna le fue adversa.
»Gina, que tendría a la sazón unos trece años, pero que representaba dieciocho, viva y franca como usted sabe, tenía tanto miedo de echarse a reír ante mi atuendo, que no se atrevía a comer; la marquesa, en cambio, me abrumaba de cortesías forzadas; veía bien en mis ojos ciertos destellos de impaciencia. En una palabra, yo hacía una triste figura, me tragaba el desprecio, cosa que dicen imposible en un francés. Por fin, me iluminó una idea bajada del cielo; me puse a contar a aquellas damas mi miseria y lo que habíamos padecido durante dos años en las montañas de Génova, donde nos retenían unos viejos generales imbéciles. Allí —les decía— nos daban asignados que no tenían curso en el país, y tres onzas de pan diarias. No llevaba hablando ni dos minutos, y ya la buena marquesa tenía lágrimas en los ojos y Gina se había puesto seria.
»—¡Es posible, señor teniente —exclamó ésta—: tres onzas de pan!
»—Sí; pero, en compensación, el reparto faltaba tres veces por semana, y como los campesinos en cuyas casas nos alojábamos eran todavía más misérrimos que nosotros, les dábamos un poco de nuestro pan.
»Al levantarnos de la mesa, ofrecí el brazo a la marquesa hasta la puerta del salón, y en seguida, volviendo rápidamente sobre mis pasos, di al criado que me había servido a la mesa aquel único escudo de seis francos sobre cuyo empleo hiciera tantas cuentas de la lechera.
»Pasados ocho días, cuando quedó bien comprobado que los franceses no guillotinaban a nadie, el marqués del Dongo volvió de su castillo de Grianta, en las riberas del lago de Como, donde se había refugiado con gran intrepidez al acercarse el ejército, abandonando a los azares de la guerra a su mujer, tan joven y tan bella, y a su hermana. El odio que nos tenía el tal marqués era tan grande como su miedo, lo que quiere decir que era inconmensurable; resultaba divertido verle la carota gorda, pálida y devota dirigiéndome sus cumplidos. Al día siguiente de su retorno a Milán recibí tres varas de paño y doscientos francos que me correspondieron de la contribución de seis millones; me adecenté y me convertí en el caballero de aquellas damas, pues comenzaron los bailes.»
La historia del teniente Robert fue aproximadamente la de todos los franceses; en lugar de burlarse de la miseria de aquellos bravos soldados, inspiraron piedad y se hicieron querer.
Esta época de imprevista felicidad y de embriaguez no duró más que dos años escasos; el alborozo había sido tan excesivo y tan general, que me sería imposible dar una idea del mismo a no ser con esta reflexión histórica y profunda: aquel pueblo llevaba aburriéndose cien años.
En la corte de los Visconti y de los Sforza, aquellos famosos duques de Milán, había reinado la voluptuosidad propia de los países meridionales. Pero desde 1624, en que los españoles se apoderaron del Milanesado y lo dominaron como señores taciturnos, desconfiados, orgullosos y siempre temerosos de la rebelión, la alegría había huido. Los pueblos, adoptando las costumbres de sus amos, pensaban más en vengarse del menor insulto con una puñalada que en gozar del momento presente.
El loco regocijo, la alegría, la voluptuosidad, el olvido de todos los sentimientos tristes, o simplemente razonables, llegaron a tal punto desde el 15 de mayo de 1796, en que los franceses entraron en Milán, hasta abril de 1799, en que fueron expulsados por la batalla de Cassano, que se han podido citar casos de viejos comerciantes millonarios, de viejos usureros, de viejos notarios, que, durante aquel intervalo, se olvidaron de estar tristes y de ganar dinero.
…
Stendhal. (Grenoble, 23 de enero de 1783 – París, 23 de marzo de 1842), fue un escritor francés del siglo XIX. Valorado por su agudo análisis de la psicología de sus personajes y la concisión de su estilo, es considerado uno de los primeros y más importantes literatos del Realismo. Es conocido sobre todo por sus novelas Rojo y negro (Le Rouge et le Noir, 1830) y La cartuja de Parma (La chartreuse de Parme, 1839).
Henri Beyle utilizó diferentes seudónimos para firmar sus escritos, siendo Stendhal el más conocido de ellos. Existen dos hipótesis verosímiles sobre el origen del seudónimo: la más aceptada es que tomara el seudónimo de la ciudad alemana de Stendal, lugar de nacimiento de Johann Joachim Winckelmann, fundador de la arqueología moderna y al que admiraba. Una segunda hipótesis es que el seudónimo sea un anagrama de Shetland, unas islas que Stendhal conoció y que le dejaron una profunda impresión.