Bakakaï
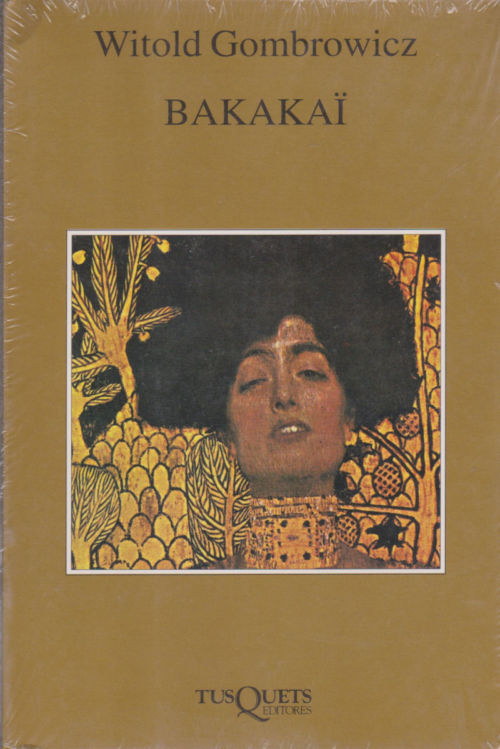
Resumen del libro: "Bakakaï" de Witold Gombrowicz
«Bakakaï», la obra magistral de Witold Gombrowicz, no solo es una travesía literaria intrigante y exótica, sino también un testimonio del ingenio narrativo del autor que perdura a lo largo del tiempo. Este libro, cuyo título resuena con la sugerente sonoridad de una calle en Buenos Aires, Bacacay, se erige como una amalgama de cuentos que Gombrowicz originalmente publicó en 1933 en Cracovia. Sin embargo, la historia detrás de «Bakakaï» se entrelaza con el propio devenir creativo del autor, quien, en 1957, recopila estos relatos, agregando tres nuevos escritos entre 1933 y 1946.
La peculiaridad de Gombrowicz se manifiesta en la disposición única de los textos en «Bakakaï». El autor, con una maestría cronológica inversa, invita a los lectores a sumergirse en su obra desde el último cuento hacia el primero, desafiando las convenciones narrativas tradicionales. Este juego temporal añade una capa de complejidad, revelando la evolución artística del autor desde su obra más reciente hasta su primer destello creativo.
En las palabras finales de Gombrowicz sobre su propia creación, se descubre un autor reflexivo y consciente de la dualidad de su obra. Al reconocer la presencia de elementos morbosos y repelentes, Gombrowicz revela una honestidad brutal. No obstante, su afirmación de que estos elementos adquieren significado y funcionalidad en la creación artística revela una profunda comprensión de la relación entre forma y contenido. En retrospectiva, esta confesión autojustificativa resuena como una verdad innegable, ya que «Bakakaï» se ha consolidado como una pieza fundamental en la obra de uno de los grandes escritores del siglo XX.
En resumen, «Bakakaï» no solo es un conjunto de relatos; es un viaje a través del tiempo y la mente creativa de Witold Gombrowicz. Con su disposición única, la obra invita a los lectores a explorar la maestría narrativa de un autor que, incluso en sus aspectos más repelentes, logra transformarlos en elementos esenciales de una creación artística perdurable.
El banquete
Las sesiones del Consejo… las sesiones secretas del Consejo se desarrollaban en la oscuridad de la sala de los retratos, cuya autoridad multisecular superaba y anulaba hasta la misma autoridad del Gran Consejo. Desde la altura de los antiguos muros, los crepusculares retratos contemplaban, sordos y mudos, los rostros hieráticos de los dignatarios, quienes, a su vez, contemplaban la vetusta y descarnada figura del Gran Canciller y Ministro de Estado. Aquel anciano seco y poderoso habló secamente, como de costumbre, sin intentar de ningún modo ocultar su profunda alegría, invitó a los ministros y viceministros de Estado a solemnizar el histórico momento, poniéndose de pie. En efecto, después de largas y complicadas gestiones, tendrían lugar las nupcias del Rey con la archiduquesa Renata Adelaida Cristina. Renata Adelaida Cristina se hallaba ya en la Corte, y, al día siguiente, durante el banquete real, los prometidos (que hasta el momento sólo se conocían por fotografías) serían presentados… Aquella excelsa unión acrecentaría y multiplicaría hasta el infinito el prestigio y el poder de la Corona. ¡La Corona! ¡La Corona! Sin embargo, una terrible preocupación, una profunda inquietud, peor todavía, un terror manifiesto se mostraba en los rostros expertos e inteligentes de los ministros y de los viceministros de Estado, y algo informulado y dramático se ocultaba entre sus viejos y fatigados labios.
Inmediatamente después de un voto unánime del Consejo, el Canciller abrió el debate, cuya característica principal fue, sin embargo, el silencio, un silencio sordo y mudo. El Ministro del Interior fue el primero en pedir la palabra, pero cuando le fue concedida, comenzó a callar y no hizo sino callar durante todo el tiempo que duró su intervención… después de lo cual volvió a sentarse. Hizo después uso de la palabra el Ministro de la Corte Real, pero también él no hizo sino levantarse y callar todo lo que tenía que decir y volvió a sentarse. A continuación, muchos ministros pidieron la palabra: se levantaban, callaban, volvían a sentarse, mientras el silencio, el obstinado silencio del Consejo, multiplicado por el silencio de los retratos y el silencio de los muros, se hacía cada vez más poderoso. Las velas agonizaban. El inflexible canciller presidía el silencio. Las horas pasaban.
¿Cuál era la razón de ese silencio? Ninguno de los elevados funcionarios allí presentes hubiera podido, ni siquiera osado, formular un pensamiento, un pensamiento que se imponía con fuerza irresistible, y cuya expresión habría constituido ni más ni menos que un delito de lesa majestad. Y era por eso que todos callaban. En efecto, ¿cómo decir que el Rey… que el Rey era… oh, no… nunca, primero la muerte… que el Rey… ¡oh, no, ay, no!… que el Rey era venal? ¡Que el Rey se dejaba sobornar! Impúdica, insaciable, rapazmente, el Rey era venal… pero de una venalidad como la historia no había conocido otra hasta el momento. Sí, venal y corrupto, eso era el Rey. El Rey se vendía y vendía a puñados su propia Majestad.
De pronto, los dos pesados batientes de la puerta esculpida se abrieron con estruendo para dejar pasar a la persona del Rey. Vestía el uniforme de general de la guardia, con la espada al flanco y un tricornio de gala en la cabeza. Los ministros se inclinaron profundamente ante el monarca, el cual colocó la espada sobre la mesa, se arrellanó en un sillón y contempló a los presentes con mirada astuta.
El Consejo de Ministros se transformó, por efecto mismo de la presencia del Rey, en Consejo de la Corona, y el Consejo de la Corona se preparó a escuchar las declaraciones del Rey. El soberano manifestó en primer lugar su satisfacción ante su próxima boda con la archiduquesa y su confianza absoluta en que su real persona sería capaz de conquistar el amor de la hija del Rey. De ninguna manera dejó de soslayar la gran responsabilidad que pesaba sobre sus hombros… Y mientras decía esas palabras hubo en la voz del Rey algo tan absolutamente venal que el Consejo de la Corona se estremeció en medio del completo silencio que reinaba en la sala.
—No estamos en condiciones de ocultar —dijo el Rey— que para Nosotros la participación en el banquete de mañana constituye una dura prueba… Nos vemos obligados a hacer un serio esfuerzo para que Su Alteza la Archiduquesa reciba la mejor impresión… No obstante, estamos dispuestos a todo por el bien de la Corona, sobre todo si… si… ejem… ejem…
Los reales dedos tamborilearon la mesa, y aquel tamborileo adquirió una significación especial, mientras que la declaración misma del Rey asumía tonos más bien confidenciales. No cabía la sombra de una duda: el corrupto monarca deseaba una gratificación por participar en el banquete. Y, repentinamente, el Rey comenzó a quejarse de que los tiempos eran difíciles, no sabía cómo hacer frente a ciertos compromisos… y se rió… se rió y guiñó confidencialmente un ojo al Canciller… volvió a guiñar el ojo y a reírse, mientras le picaba con un dedo las costillas al anciano.
El anciano observaba al monarca en medio de un silencio profundo, podría uno decir petrificado, mientras éste reía, guiñaba el ojo y le picaba las costillas… y el silencio del anciano iba en aumento con el silencio de los retratos y el silencio de los muros. La risa del Rey se extinguió. En aquel momento el férreo anciano se inclinó ante el Rey e, imitando su gesto, se inclinaron también las cabezas de los ministros y se doblaron las rodillas de los viceministros de Estado. El poder de la reverencia del Consejo fue tremendo por su inesperada aparición en la sala silenciosa. Aquella reverencia golpeó al Rey en el propia pecho, le inmovilizó brazos y piernas, le devolvió la Realeza… al grado de que el pobre Gnulo gimió terriblemente en medio de la sala y trató una vez más de reír… pero la risa volvió a secarse en sus labios… En la inmovilidad de aquel silencio, el Rey se aterrorizó… y su terror fue profundo… pero finalmente logró huir del Consejo y de sí mismo, y su espalda envuelta en el uniforme de gala desapareció en la penumbra de un corredor.
En ese momento se escuchó un grito atroz y venal:
—¡Ya me la pagaréis! ¡Ya me la pagaréis!
Tan pronto como salió el Rey, el Canciller reabrió los debates y el silencio volvió a reinar en la sala del Gran Consejo. El Canciller, inflexible, presidía aquel silencio. Los ministros se levantaban y se sentaban. Las horas pasaban. ¿Qué hacer? ¿Cómo impedir que el Rey, furioso por no haber logrado la cantidad que deseaba, provocara un escándalo en pleno banquete? ¿Cómo defender al rey Gnulo? ¿Qué impresión produciría aquel miserable rey, infame y vergonzoso, sobre una archiduquesa extranjera, hija de emperadores, admitiendo que por un milagro el escándalo pudiera evitarse? Tales eran las dolorosas preguntas que el Consejo no podía formular, que rechazaba y vomitaba en silenciosas convulsiones entre las vetustas paredes del salón. Los ministros se levantaban y se sentaban… Sin embargo, cuando, a eso de las cuatro de la mañana, el Consejo, con voto unánime, ofreció su dimisión, el viejo timonel de la nave del Estado no la aceptó y pronunció las siguientes memorables palabras:
—Señores, es necesario constreñir al Rey en el Rey, encarcelar al Rey en el Rey… Debemos enclaustrar al Rey en el Rey.
Era indudable que la reputación de la Corona sólo podía salvarse de la catástrofe aterrorizando al Rey, llevando hasta sus últimas consecuencias la presión del esplendor, de la magnificencia, del ceremonial y de la Historia. En este espíritu emanaron las directivas del Gran Canciller y por esa misma razón el banquete que tuvo lugar al día siguiente, en la sala de los espejos, revistió todo el esplendor imaginable y rozó, como los golpes de una campana, las esferas sumibles, casi celestiales, de la magnificencia.
La archiduquesa Renata Adelaida Cristina fue introducida en la sala por el Gran Maestro de Ceremonias y Mariscal de la Corte, y tuvo que cerrar los ojos, deslumbrada por la augusta y secular luminosidad de aquel archibanquete. Linajes tan antiguos como la historia se fundían con discreta potencia en el nimbo hierático del clero, y éste a su vez giraba como ebrio en torno al candor de los respetables escotes que se movían con desenvoltura entre las espadas de los generales y los grupos de embajadores… mientras los espejos repetían hasta el infinito aquel esplendor. El murmullo de las conversaciones se dispersaba en la multiplicidad de perfumes. Cuando el rey Gnulo apareció en el salón y entrecerró los párpados cegado por el brillo que emanaba aquella atmósfera fue saludado por una gran exclamación de bienvenida… al mismo tiempo que la inclinación de los presentes le impidió la fuga, y el coro de cortesanos a sus espaldas le obligó a dirigir sus pasos hacia la archiduquesa, la cual, arrugando nerviosamente los encajes de su vestido, no podía dar crédito a sus propios ojos. ¿Así que aquél era el Rey, su futuro marido? ¿Aquel hombrecillo vulgar con cara de comerciante y mirada astuta de vendedor ambulante de fruta? Aquel pequeño comerciante, ¿cómo era posible? ¿Podía ser un gran rey aquél que se le acercaba entre dos vallas de genuflexiones? Cuando el Rey le tomó una mano, se estremeció de disgusto, pero en ese mismo instante el estruendo de los cañones y el repique de las campanas extrajeron de su pecho un suspiro de admiración. El Gran Canciller emitió un suspiro de alivio, multiplicado y repetido por los suspiros de todos los demás miembros del Consejo.
Apoyando su mano augusta, metafísica y sagrada en la empuñadura de la espada real, el Rey tendió la mano, poderosa y santificante, a la archiduquesa Renata Adelaida Cristina y la condujo a la mesa del banquete. Les siguieron los invitados, que conducían a sus damas en medio del brillo de sus condecoraciones y espadas.
¿Qué estaba ocurriendo? ¿De dónde procedía aquel sonido apenas perceptible y, sin embargo, traidor que llegaba a los oídos del Gran Canciller y de los otros miembros del Consejo? Tal vez se trataba de una ilusión auditiva, ¿o era más bien como si alguno de los presentes, sí, como si alguno de los presentes se divirtiera en hacer sonar unas monedas… en hacer sonar en sus bolsillos algunas pequeñas monedas de cobre? ¿Qué ocurría? Con mirada severa y glacial, el histórico anciano recorrió toda la asistencia para posarla en uno de los embajadores. Ni un solo músculo se movió en el rostro de éste, representante de una potencia enemiga que, con expresión de ironía en los delgados labios, daba el brazo a la princesa Bisancia, hija del marqués de Friulo… Pero de nuevo se oyó el sonido traidor, apenas perceptible, pero por todos los conceptos peligroso… Y el presagio de una traición, de una infame e innoble traición, de una conjura que se estuviera tramando en la sombra, se apoderó del ánimo histórico y dramático del Gran Canciller. ¿Se trataría de una conjura? ¿Se trataría de una traición?
El inicio del banquete fue anunciado con toques de trompeta, y su orden inapelable obligó a Gnulo a posar su vulgar trasero al borde del sillón real, y tan pronto como se hubo sentado se sentó toda la asamblea. Se sentaron, se sentaron, se sentaron los ministros, los generales, el clero y la corte. El Rey acercó la real mano al tenedor, lo tomó, y se llevó a la boca el primer bocado de carne y, al mismo tiempo, el Gobierno, la Corte, los generales, los sacerdotes se llevaron a la boca el primer bocado, mientras los espejos repetían hasta el infinito ese gesto. Atemorizado, Gnulo dejó de comer… pero entonces toda la Asamblea dejó de comer, y el acto de no comer se volvió aún más poderoso que el de comer… Para interrumpir cuanto antes esa situación, Gnulo se acercó a los labios una copa de vino… e inmediatamente todos levantaron las copas en un brindis estruendoso y mil veces repetido, en un brindis que explotó y permaneció suspendido en el aire… al que Gnulo respondió dejando su copa en el mantel. También los otros bajaron las copas. El Rey entonces volvió a tomar la copa. Y hubo otro brindis estruendoso. Gnulo dejó en la mesa la copa, pero, al ver que todos dejaban las copas, volvió a levantar la suya… y, una vez más, la Asamblea, elevando la copa, elevó hasta las nubes la dignidad del Rey entre el estruendo de las trompetas, el esplendor de los candelabros, los reflejos de los antiguos espejos. El Rey, aterrorizado, bebió otro sorbo.
El sonido traidor… el tintineo ligero, apenas perceptible, característico de las monedas en el bolsillo… llegó una vez más a los oídos del Gran Canciller y de los miembros del Consejo. El ilustre anciano posó nuevamente su mirada inmóvil y escrutadora sobre el rostro convencional del embajador de la potencia enemiga… y una vez más, y con mayor fuerza aún, se oyó el sonido traidor. Era evidente que alguien quería comprometer al Rey y desprestigiar el banquete, que alguien trataba así de instigar la patológica avidez del monarca. El tintineo traidor volvió a oírse, y con tal claridad que también lo oyó Gnulo… la serpiente de la rapacidad apareció en su rostro vulgar de mercachifle.
…
Witold Gombrowicz. Fue un escritor polaco que nació en 1904 y murió en 1969. Su obra se caracteriza por el humor, la ironía, la crítica social y la exploración de la identidad y la forma. Es considerado uno de los autores más originales e influyentes del siglo XX.
Gombrowicz estudió derecho en la Universidad de Varsovia y trabajó como funcionario público y periodista. En 1933 publicó su primera novela, Ferdydurke, que causó un gran escándalo por su estilo provocador y su sátira de la sociedad polaca. En los años siguientes escribió cuentos, obras de teatro y ensayos, entre los que destacan Bakakai, Trans-Atlántico, Yvonne, princesa de Borgoña y Diario.
En 1939, Gombrowicz viajó a Argentina como parte de una delegación cultural polaca. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, decidió quedarse en Buenos Aires, donde vivió durante 24 años. Allí continuó su actividad literaria y se relacionó con intelectuales argentinos como Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato y Julio Cortázar. También sufrió dificultades económicas, aislamiento y censura.
En 1963, Gombrowicz se trasladó a Francia gracias a una beca del gobierno francés. Allí recibió el reconocimiento internacional por su obra y fue traducido a varios idiomas. En 1968 se casó con Rita Labrosse, una joven estudiante canadiense que había sido su traductora al francés. Al año siguiente, murió en Vence a causa de una insuficiencia respiratoria.
La obra de Gombrowicz ha sido objeto de numerosos estudios y adaptaciones teatrales y cinematográficas. Su influencia se ha hecho notar en autores como Milan Kundera, John Banville, Susan Sontag y Roberto Bolaño. Su legado sigue vigente como un testimonio de la complejidad y la riqueza de la literatura polaca del siglo XX.