La saga de los Forsyte
El mono blanco
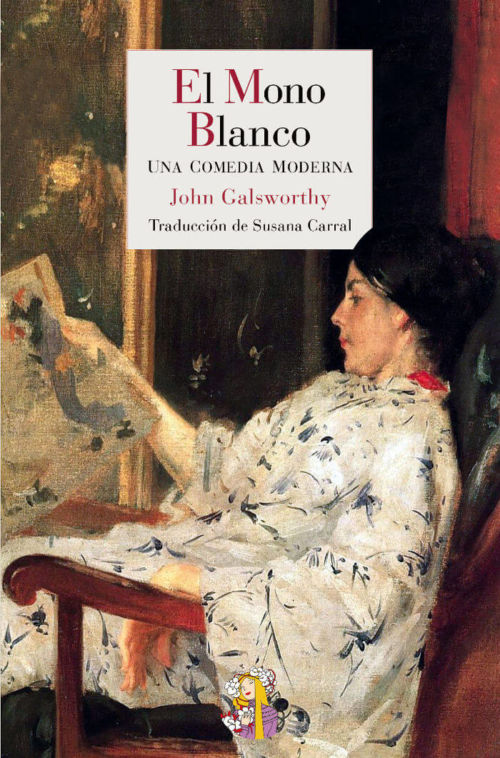
Resumen del libro: "El mono blanco" de John Galsworthy
El mono blanco es una novela del escritor inglés John Galsworthy, publicada en 1924. Es la primera parte de la trilogía La saga de los Forsyte, que narra la historia de una familia de la alta burguesía británica a lo largo de varias generaciones.
La novela se centra en el personaje de Fleur Forsyte, la hija única de Soames Forsyte, un rico abogado que se casó dos veces y que sufrió el abandono de su primera esposa, Irene. Fleur es una joven hermosa, inteligente y caprichosa, que se enamora de Jon Forsyte, el hijo de Irene y del primo de Soames, Jolyon Forsyte. Sin embargo, su amor es imposible debido al odio que se profesan sus padres y al secreto que ocultan sobre su pasado.
El mono blanco simboliza el deseo irracional y obsesivo que siente Fleur por Jon, así como la incapacidad de ambos para escapar de su destino. La novela retrata con maestría la sociedad inglesa de principios del siglo XX, marcada por las convenciones sociales, las diferencias de clase y los cambios políticos y culturales. El estilo de Galsworthy es elegante y refinado, con un uso preciso del lenguaje y una gran capacidad para crear personajes complejos y verosímiles.
El mono blanco es una obra clásica de la literatura inglesa, que merece ser leída por su calidad narrativa y su profundidad psicológica. Es una novela que nos habla del amor, la pasión, el egoísmo, la familia y el destino, con una visión crítica y lúcida de la realidad social de su época.
I
Paseo
Después de bajar los peldaños del «Snooks». Club, así apodado por George Forsyte en el «ochenta y tantos», en aquella memorable tarde de mediados de octubre de 1922, Sir Lawrence Mont, noveno barón de su estirpe, volvió su fina nariz hacia el viento del Este y movió rápidamente su flacas piernas. Político por su cuna más bien que por temperamento, contemplaba la revolución que le devolviera el poder a su partido con una altanería no desprovista de humor. Al pasar junto al Remove Club, pensó: «¡Ahí sí que se trabaja! Se acabaron los platos condimentados. Una perdiz… ¡sin aderezos, por variar!».
Los capitanes y los reyes habían abandonado el Snooks antes de su llegada, porque él no formaba parte de «esa tripulación de tres al cuarto, ahora despedida, no, señor; de gente que había huido a tierra firme al acabar la guerra. ¡Bah!», pero Sir Lawrence había escuchado los ecos durante una hora, y su ágil cerebro, incrustado en los aluviones del pasado, escéptico ante el presente y ante todas las protestas y declaraciones políticas, había registrado divertido la confusión del patriotismo y personalidades que dejara como secuela la siniestra reunión. Como la mayoría de los terratenientes, desconfiaba de la doctrina. Si creía en algo, políticamente, era en un impuesto sobre el trigo; y, al parecer, era el único que creía en él… pero, por lo demás, no pretendía que lo eligieran; en otros términos, su principio no peligraba a causa de los votos de quienes debían pagar por el pan. Los principios —meditaba—, au fond, eran el bolsillo. ¡Y ojalá la gente no fingiera lo contrario! El bolsillo en el sentido profundo de la palabra, desde luego: el interés personal como miembro de una comunidad definida. ¿Y cómo diablos podía existir aquella comunidad, la nación inglesa, cuando toda su tierra estaba quedando en barbecho y todas sus naves y muelles corrían peligro de ser destruidos por los aviones? Él se había pasado aquella hora acechando una sola alusión a la Tierra. ¡Ni una! ¡Aquello no era política práctica! ¡Maldita gente! Tenía que gastarse los pantalones… conservando sus bancas o consiguiéndolas. ¡No había la menor vinculación entre lo posterior y la posteridad! ¡No, qué diablos! Al recordar así la posteridad, a Sir Lawrence se le ocurrió repentinamente que la esposa de su hijo no daba señales de gravidez aún. ¡Dos años! Era hora ya de que pensaran en tener hijos. Resultaba peligroso habituarse a no tenerlos cuando dependían de ello un título y una herencia. Una sonrisa contrajo sus labios y sus cejas, que parecían oscuros garabatos. Una criatura joven y linda, muy atrayente. ¡Y que lo sabía, por cierto! ¿A quién no conocía ya Fleur? A su casa venían leones y tigres, monos y gatos, y aquello se estaba convirtiendo en un circo de gente más o menos célebre. ¡Había cierta irrealidad en esas cosas! Y frente a un león británico de Trafalgar Square, Sir Lawrence pensó: «¡Ahora se llevará a su casa a éstos! Tiene el hábito de coleccionar. Michael debe andarse con tiento: en casa de un coleccionista siempre hay un cuarto para los trastos viejos y ahí suelen arrumbar a los maridos. Eso me recuerda algo: le he prometido a Fleur un embajador chino. Bueno, tendrá que esperar a que hayan pasado las elecciones generales».
En Whitehall, bajo el cielo gris del Este, vislumbró fugazmente las torres de Westminster. «También en esto hay cierta irrealidad —pensó—. ¡Michael y sus manías de moda! Bueno, es lo que está en boga: los principios socialistas y una esposa rica. ¡El sacrificio con la seguridad! ¡La paz con la abundancia! ¡Panaceas universales… diez por un penique!».
Al pasar junto al estrépito periodístico de Charing Cross, llevado al frenesí por la crisis política, Sir Lawrence Mont tomó hacia la izquierda y fue a la casa Danby y Winter, editores, cuyo socio joven era su hijo. El tema de un nuevo libro empezaba a asediar un cerebro que había producido ya una «Vida de Montrose», «El lejano Catay», obra de viaje por el Oriente, y una extravagante conversación entre las sombras de Gladstone y Disraeli titulada «Dúo». Con cada paso que daba desde el «Snooks» hacia el Este, parecía más extraña su enhiesta y flaca figura con levita de cuello de astracán, su rostro aguileño de bigote cano y su monóculo con montura de carey bajo la vivaz ceja morena. Sir Lawrence resultaba casi un fenómeno en aquella sucia callejuela, donde los carros se atascaban como moscas de invierno y la gente pasaba con libros bajo el brazo, como si fuese culta.
Había llegado casi a la puerta de Danby’s cuando se encontró con dos jóvenes. Uno de ellos era evidentemente su hijo, que vestía mejor desde que se casara y que fumaba un cigarro —¡a Dios gracias!— en vez de aquellos eternos cigarrillos. El otro… ¡ah, sí!… el novel poeta y padrino de boda de Michael, de cabeza enhiesta, algo lamida bajo su sombrero de terciopelo. Sir Lawrence dijo:
—¡Eh, Michael!
—¡Hola, barón! ¿Conoce a mi amigo Wilfrid? Wilfrid Desert. «Moneda de cobre»… la obra de todo un poeta, barón, se lo aseguro. ¡Debe leerla! Vamos a casa. ¡Acompáñenos!
Sir Lawrence los acompañó.
—¿Qué pasó en el Snooks?
—Le roi est mort. Los laboristas pueden empezar a mentir, Michael… Las elecciones se realizarán en el mes próximo.
—El barón se crió, Wilfrid, en tiempos en que no conocían a Demos.
—Y bien, señor Desert… ¿Halla usted realidad en la política, ahora?
—¿Halla usted realidad en algo, señor?
—En el impuesto a la renta, quizá.
—En la nobleza, más allá del título de caballero, no existe la simple fe.
—Supongamos que tus amigos lleguen al poder, Michael… lo cual en cierto modo no estaría mal, les ayudaría a desarrollarse, ¿qué harían? ¿Eh? ¿Podrían estimular el gusto nacional? ¿Abolir el cinematógrafo? ¿Enseñarles a cocinar a los ingleses? ¿Impedirles a otros países que amenacen con la guerra? ¿Hacernos cultivar nuestros propios alimentos? ¿Detener el crecimiento de la vida urbana? ¿Asfixiar a los logreros con gas venenoso? ¿Impedir los vuelos en tiempo de guerra? ¿Debilitar el instinto de posesión… en alguna parte? ¿O hacer algo, en realidad, que no sea alterar un poco la incidencia de la posesión? Todos los partidos políticos son abono de superficie. Nos gobiernan los inventores y la naturaleza humana: pasamos por serias dificultades, señor Desert.
—Lo mismo opino yo, señor.
Michael hizo un ademán con su cigarro.
—¡Ustedes son dos viejos perversos!
Y quitándose los sombreros, los tres pasaron frente al Cenotafio.
—Esto es extrañamente sintomático —dijo Sir Lawrence—. El monumento al temor a la fanfarronada… Algo muy característico. Y el temor a la fanfarronada…
—Siga, barón —dijo Michael.
—El flaco, el corpulento, el sanguíneo… ¡todos extraviados! Ni puntos de vista de largo alcance, ni grandes proyectos, ni grandes principios, ni gran religión o gran arte… el esteticismo en camarillas y remolinos, hombres pequeños de sombreros pequeños.
—¡Qué nostalgia siente uno de Byron, Wilberforce y el Monumento a Nelson! ¡Mi pobre barón! ¿Qué te parece, Wilfrid?
—Sí, señor Desert. ¿Qué le parece?
El semblante moreno de Desert se contrajo.
—Vivimos en una época de paradojas —dijo—. Todos pataleamos en procura de libertad y las únicas instituciones cuyas fuerzas se acrecientan son el socialismo y la Iglesia Católica. Somos muy engreídos en materia de arte… y el único arte que se desarrolla es el cinematógrafo. Tenemos la chifladura de la paz… y todo lo que hacemos por ella es perfeccionar los gases venenosos.
Sir Lawrence miró de soslayo a aquel joven tan amargado.
—¿Y cómo va esa editorial, Michael? —dijo.
—Pues… «Moneda de Cobre» se está vendiendo como tortas calientes y con «Dúo» hay mucho movimiento. ¿Qué le parece esto para un aviso nuevo? «Un Dúo», por Sir Lawrence Mont, barón. La conversación más distinguida que se haya sostenido nunca entre los muertos. Eso, debe llegar a lo psíquico. Wilfrid ha sugerido «G. O. M. y Dizzy… transmisión radiotelefónica desde el infierno». ¿Cuál le gusta más?
Pero habían llegado hasta un agente de policía que alzaba la mano contra la nariz de un caballo de furgón, de modo que todo hizo un alto. Los motores de los automóviles canturrearon perezosamente, los conductores contemplaron con ceño adusto el espacio que les negaba: una muchacha en bicicleta miró a su alrededor con aire ausente, asida a la zaga del furgón, donde un mozalbete estaba sentado oblicuamente con las piernas tendidas hacia ella. Sir Lawrence volvió a mirar fugazmente a Desert. Vio un semblante magro, de una tonalidad morena suave, guapo, pero con algo de vacilante, como fuera de ritmo; nada de outré en el vestir o en los modales, y sin embargo socialmente libre; menos vivaz que el alegre bribón de su hijo, pero igualmente inseguro y más escéptico… ¡debía sentir con bastante hondura! El policía bajó su brazo.
—¿Estuvo usted en la guerra, señor Desert?
—Oh, sí.
—¿Servicio aéreo?
—Y en el frente. Un poco de ambas cosas.
—Algo duro para un poeta.
—Nada de eso. La poesía sólo es posible cuando uno puede ser destruido por una granada en cualquier momento o cuando vive en Putney.
Sir Lawrence frunció el ceño.
—¿De veras?
—Tennyson, Browning, Wordsworth, Swinburne… podían prescindir de eso: ils vivaient, mais si peu.
—¿No hay una tercera condición, favorable?
—¿Y es, señor?
—¿Cómo podría expresarla? Cierta agitación cerebral vinculada con las mujeres…
El rostro de Desert se contrajo y pareció cubrirse de sombras.
Michael metió la llave en la cerradura de su puerta de calle.
…
John Galsworthy. El magistral narrador y dramaturgo inglés nacido en Kingston upon Thames en 1867, dejó un legado literario imborrable. Su genio creativo floreció en la Universidad de Oxford, aunque su pasión por la escritura emergió tempranamente. En 1899, bajo el seudónimo "John Sinjohn", publicó su primera novela, "Jocelyn", marcando el inicio de una carrera literaria extraordinaria.
Galsworthy se destacó por su habilidad para capturar los matices de la sociedad inglesa, especialmente en su famosa serie "La saga de los Forsyte". Esta saga, compuesta por 12 novelas y relatos, exploró magistralmente la vida de la alta clase media británica, desde la época victoriana hasta la era moderna. Con títulos como "A Man of Property" y "The Silver Spoon", Galsworthy creó un universo narrativo rico en intrigas familiares y dilemas morales.
Además de su prolífica carrera como novelista, Galsworthy incursionó con éxito en el teatro. Obras como "Justice", "The Skin Game" y "Old English" destacaron por su profundidad psicológica y su aguda crítica social. Su escritura teatral, al igual que sus novelas, reveló una profunda comprensión de la condición humana y una capacidad única para explorar las complejidades de la sociedad contemporánea.
En 1932, el talento incomparable de Galsworthy fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura, un honor merecido por su eminente fuerza descriptiva y su contribución al mundo de las letras. Sin embargo, este genio humilde y apasionado declinó la asistencia a la ceremonia de entrega debido a su enfermedad, demostrando su devoción a la literatura sobre todas las cosas.
Aunque John Galsworthy nos dejó físicamente en 1933, su legado perdura a través de sus obras atemporales, que continúan deleitando y conmoviendo a lectores de todas las generaciones. Su capacidad para capturar la esencia misma de la vida y la sociedad sigue siendo una fuente de inspiración para escritores y amantes de la literatura en todo el mundo.