Las alas de la paloma
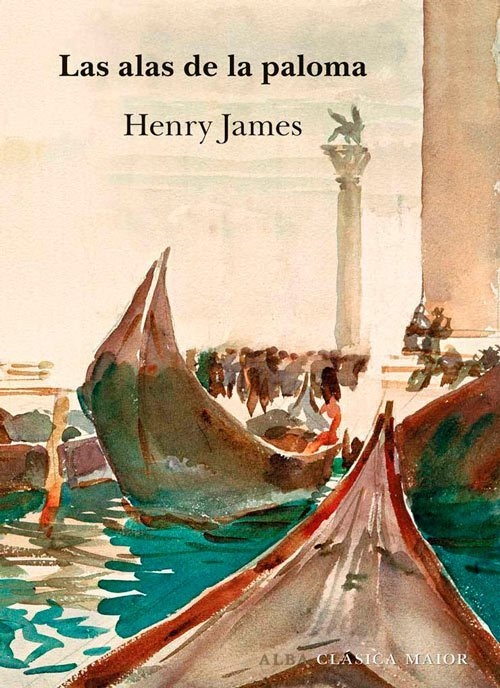
Resumen del libro: "Las alas de la paloma" de Henry James
Kate Croy, una joven londinense, cree que «a los veinticinco años» es «ya tarde para recapacitar». Huérfana de madre, con una hermana viuda, pobre y cargada de hijos, y un padre proscrito y siniestro, queda bajo la tutela de una tía rica, que espera casarla con un buen partido… aunque sabe que ella está enamorada de Merton Densher, un periodista apuesto y encantador —«esa sabandija miserable», según el padre— pero sin la menor perspectiva de futuro. La hermosa Kate, en esta encrucijada, apenas cuenta, como dice su enamorado, con su «talento para la vida» y no dudará en aprovechar cualquier oportunidad. La aparición de una riquísima «paloma» norteamericana, Milly Theale, que en tres semanas se convierte en la figura más solicitada de la buena sociedad, inspirará no solo la curiosidad y la adulación de todo Londres sino también los planes e intereses más diversos… incluido, quizá, alguno de Kate. Las alas de la paloma (1902) —que aquí presentamos en una nueva traducción de Miguel Temprano García— es una de las grandes novelas de la etapa final de Henry James y en ella, con gran maestría, los acontecimientos se desvelan poco a poco y no sin que uno deba luchar contra sus propias aprensiones sobre lo que va intuyendo. Con un suspense que es reflejo de la tensión de alguno de sus personajes, James consigue, de una forma que seguramente no ha alcanzado otra novela, que en el lector se reproduzcan literalmente los dilemas y estremecimientos que va planteando la trama. Nunca se ha visto un ejemplo tan perfecto de fusión entre conciencia de un personaje y conciencia del lector.
I
Aguardaba, Kate Croy, a que entrara su padre, pero la estaba haciendo esperar sin la menor consideración, y a veces veía, reflejado en el espejo de la chimenea, un rostro decididamente pálido por el enfado que la había llevado casi al punto de marcharse sin verle. No obstante, fue precisamente al llegar a ese punto cuando decidió quedarse; se cambió de sitio y fue del sofá raído hasta el sillón con brillos en la tapicería que sólo con tocarla producía —lo había comprobado— una sensación pegajosa y resbaladiza. Había contemplado las estampas amarillentas de las paredes y la revista solitaria de hacía más de un año, que contribuía, junto con la lamparita de pantalla coloreada y un tapete blanco no demasiado limpio, a exagerar el efecto del mantel púrpura que había sobre la mesa; sobre todo había salido de vez en cuando al balconcillo al que daban acceso dos altas cristaleras. Desde esa perspectiva, aquel callejón vulgar ofrecía un parco consuelo a la salita no menos vulgar; su principal función era recordarle que las estrechas y ennegrecidas fachadas principales, ajustadas a unos esquemas que habrían parecido poca cosa incluso en la parte de atrás de un edificio, constituían la cara pública presagiada por tales intimidades. Uno las intuía en aquel cuarto exactamente igual que intuía otras cien salitas iguales o peores desde la calle. Cada vez que volvía a entrar, cada vez que, llevada por su impaciencia, estaba a punto de marcharse, era para sumirse en un abismo más profundo, mientras saboreaba la vaga e insulsa emanación de las cosas, el fracaso de la fortuna y el honor. En realidad, si seguía esperando era, en cierto sentido, para no añadir, a todas las demás vergüenzas, la vergüenza del miedo, del fracaso individual y personal. Sentir la calle, sentir la salita, sentir el mantel y el tapete y la lámpara, le permitía tener al menos la leve y saludable sensación de no estar mintiendo ni escurriendo el bulto. Esta visión de conjunto era no obstante lo peor de todo, pues incluía en particular la conversación para la que se había preparado, y ¿para qué había ido sino para lo peor? Intentó estar triste para no enfadarse, pero le enfadaba no poder estar triste. Y, sin embargo, ¿qué mayor tristeza, una tristeza demasiado baqueteada para poderle reprochar nada, y marcada con tiza por el destino igual que un lote en una subasta, que la de esos indicios indiscutibles de unos sentimientos rancios y mezquinos?
La vida de su padre, la de su hermana, la suya, la de sus dos hermanos desaparecidos… la historia de su familia causaba el mismo efecto que una frase elegante, florida y ampulosa, incluso musical, que primero se expresara con palabras, luego con notas sin sentido y por fin quedase inacabada sin notas ni palabras. ¿Por qué iba un grupo de personas así a ponerse en marcha con tantos aspavientos, como si estuviesen equipadas para un viaje provechoso, para luego fracasar sin haber sufrido ningún accidente y tenderse sin motivo en el polvo de la cuneta? La respuesta a estas preguntas no se encontraba en Chirk Street, pero las preguntas sí se planteaban allí, y las repetidas paradas de la joven delante del espejo y la chimenea bien podían haber representado lo más parecido a un intento de escapar de ellas. ¿Acaso no era de hecho una escapatoria parcial de lo peor cerciorarse de que era atractiva? Se contemplaba con demasiada intensidad en el espejo empañado para estar admirando sólo su belleza. Corrigió el ángulo del sombrero negro de plumas, retocó por debajo la espesa mata de cabello oscuro y continuó mirando de soslayo, tanto de frente como de perfil, el bello óvalo de su rostro. Iba vestida de negro de pies a cabeza y eso proporcionaba, por contraste, un tono más uniforme a su tez clara y mayor armonía a su cabello negro. Fuera, en el balcón, sus ojos eran azules; dentro, reflejados en el espejo, parecían casi negros. Era guapa, pero la suya era una belleza que no necesitaba de afeites ni cosméticos, circunstancia que por otro lado influía casi siempre en la impresión que producía. Dicha impresión era duradera, sin que pudiera decirse que el total fuese la suma de las causas. Tenía estatura sin ser alta, gracia sin necesidad de moverse, presencia sin ser corpulenta. Sencilla y esbelta, a menudo callada, estaba en cierto modo siempre a la vista: contribuía singularmente a satisfacer ese sentido. Más «vestida», a menudo, con menos accesorios que otras mujeres, o menos vestida, si la ocasión lo requería, con más, probablemente ni ella misma habría sabido explicar la clave de semejantes aciertos. Eran misterios de los que sus amigos eran conscientes, esos amigos cuya mejor explicación consistía en afirmar que era inteligente, sin que quedase muy claro si creían que era la causa o el efecto de su encanto. Si hubiese visto algo más aparte de su hermoso rostro en el turbio espejo de casa de su padre, habría reparado en que, al fin y al cabo, ella no formaba parte del derrumbe. No se tenía por vulgar y no contribuía a la miseria. Personalmente, al menos, no estaba marcada con tiza para la subasta. Todavía no se había rendido y la frase interrumpida, si ella era la última palabra, acabaría teniendo algún significado. Hubo un minuto en el que, aunque sus ojos siguieron pendientes del espejo, se quedó visiblemente ensimismada, pensando en el modo en que podría haber cambiado las cosas de haber nacido hombre. Ante todo se habría hecho cargo del apellido, el precioso apellido que tanto le gustaba y para el que, a pesar del daño infligido por su desdichado padre, todavía quedaban esperanzas. De hecho, lo quería aún con más ternura por culpa de esa herida sangrante. Pero ¿qué podía hacer una joven sin un penique sino dejar que se perdiera?
Cuando por fin apareció su padre ella comprendió enseguida, como de costumbre, la futilidad de cualquier intento de obligarle a nada. Le había escrito diciéndole que estaba enfermo, demasiado enfermo para salir de su cuarto, y que debía verla cuanto antes; y si, como parecía probable, se trataba de un plan premeditado, había descuidado con total indiferencia hasta el elemental acabado que exige cualquier engaño. Estaba claro que, debido a las perversidades que él llamaba razones, había querido verla, igual que ella se había preparado para tener una conversación; pero Kate volvió a sentir, en la inevitabilidad de la desenvoltura que mostraba con ella, el viejo dolor, idéntico al que había sentido su madre, que su padre causaba siempre aunque te rozara apenas un instante. Ninguna relación con él podía ser tan breve o superficial que no resultara dolorosa; y, por raro que pareciese, no era porque él así lo deseara, pues por fuerza debía intuir a menudo sus desventajas, sino porque era incapaz de pasar por alto hasta el menor malentendido o de dejar a un lado tus limitaciones sin subrayarlas. Podría haberla esperado en el sofá de su saloncito, o haberse quedado en cama y haberla recibido allí. Kate se alegró de haberse ahorrado la visión de semejante penetralia aunque eso no habría puesto tan en evidencia su falta de sinceridad. De ahí lo fatigoso de cada nuevo encuentro: repartía mentiras como si fuesen cartas de la grasienta baraja del juego de la diplomacia que te sentabas a disputar con él. El inconveniente —como sucede siempre en esos casos— no era que lo falso te incomodara, sino que echabas en falta lo verdadero. Tal vez estuviese enfermo, y quisieras darte por enterado, pero ningún contacto con él por ese motivo sería nunca lo bastante sincero. Incluso podía estar muriéndose, pero Kate se preguntaba justamente qué pruebas tendría que aportar él en tal caso para que ella lo creyera.
En esta ocasión no venía de su dormitorio, que ella sabía que se hallaba justo encima de la salita donde estaban: llegaba de la calle, aunque, si se lo hubiese reprochado, él lo habría negado o utilizado como prueba de su alarmante estado. No obstante, a estas alturas, ya había dejado de reprocharle nada; no sólo porque en cualquier enfrentamiento con él hasta la más vana irritación acababa desvaneciéndose, sino porque contaminaba de tal modo la conciencia trágica que al cabo de un momento no quedaba nada de ella. Y lo malo era que contaminaba del mismo modo la conciencia cómica: Kate casi había llegado a pensar que, pese a todo, esta última podría haberle procurado un asidero para acercarse a él. Pero su padre había dejado de ser gracioso, de hecho era casi inhumano. Su buena presencia, que tanto tiempo lo había mantenido a flote, seguía siendo irreprochable, aunque hacía mucho que se daba por descontada. No había prueba mejor de que Kate estaba en lo cierto. Lo vio exactamente igual que siempre, con la piel sonrosada y el cabello plateado, la figura erguida y la camisa almidonada, el hombre menos vinculado del mundo a algo desagradable. Era, ante todo, el perfecto caballero inglés, y una persona normal, afortunada y acomodada. Al verlo sentado a la mesa de un restaurante de menú, lo único que te venía a la cabeza era: «¡Con qué perfección los produce Inglaterra!». Tenía ojos amables que inspiraban confianza y una voz que, a pesar de su límpida rotundidad, dejaba claro de algún modo que nunca había tenido necesidad de alzarse. La vida se había topado con él a mitad de camino y se había desviado para acompañarle cogida del brazo y adaptándose a su paso. Quienes no lo conocían exclamaban: «¡Cómo viste!»; quienes lo conocían mejor decían: «¿Cómo se las arreglará?». El fugaz destello burlón en los ojos de su hija respondía a la extraña sensación que tuvo de estar recibiendo ella a alguien en aquella sórdida salita. Por un minuto fue como si la casa fuese suya y él el visitante cohibido. Tenía artes indescriptibles para hacerte sentir incómoda y darle la vuelta a la situación: así había sido siempre como había ido a visitar a su madre cuando ella se avenía a verle. Llegaba de sitios que a menudo desconocían, pero hablaba con condescendencia de Lexham Gardens. No obstante, la única expresión de impaciencia de Kate fue:
—¡Me alegro de que estés mucho mejor!
—No estoy mucho mejor, cariño… estoy fatal; la prueba es que he ido a la farmacia, a ver a ese individuo tan desagradable de la esquina. —De este modo, el señor Croy demostró que sabía estar por encima de la humilde mano que lo sanaba—. Estoy tomando una medicina que me ha preparado. Por eso mismo te he mandado llamar, para que veas de verdad cómo estoy.
—¡Oh, papá, hace mucho que he dejado de verte más que como estás en realidad! Creo que a estas alturas todos hemos llegado a la misma conclusión: eres guapísimo… n’en parlons plus. Estás tan guapo como siempre, espléndido.
…
Henry James. (Nueva York, EEUU, 15 de abril de 1843 - Londres, Gran Bretaña, 28 de febrero de 1916). Escritor y crítico literario estadounidense, nacionalizado británico, reconocido como una figura clave en la transición del realismo al modernismo anglosajón, cuyas novelas y relatos están basados en la técnica del punto de vista, que permite el análisis psicológico de los personajes desde su interior. Nacido en el seno de una familia adinerada, era el hermano menor del conocido filósofo y psicólogo William James, que teorizó acerca del «fluir de consciencia», un sistema de escritura que aplicarían autores tan conocidos como Virginia Woolf o James Joyce. Las obras del propio Henry son psicologistas e intimistas, y suelen representar un conflicto entre la forma de vida y costumbres de los habitantes del Viejo y Nuevo Mundo. Estudió en Nueva York, Londres, París y Ginebra, estableciéndose finalmente en Inglaterra, país que acabaría otorgándole la nacionalidad.
Comenzó a publicar cuentos y artículos con veinte años, y en Europa trabó amistad con escritores de la talla de Goncourt, Maupassant o Balzac. Su prosa perfeccionista y su estudio meticuloso de cada personaje quedaba patente en sus novelas, como podemos observar en obras hoy en día muy reconocidas (si bien en su época no obtuvieron el éxito que James esperaba), como Retrato de una dama u Otra vuelta de tuerca. También fue muy significativa su labor como crítico literario, introduciendo conceptos novedosos referentes a la perspectiva, la figura del narrador y la creación de personajes, reivindicando en todo momento la libertad creadora contra la imposición de métodos y esquemas tradicionales y obsoletos.
