Los ríos profundos
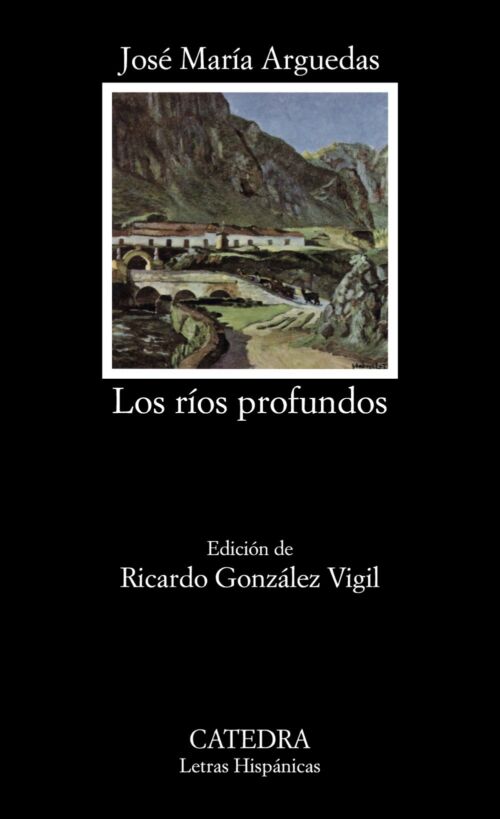
Resumen del libro: "Los ríos profundos" de José María Arguedas
«Los ríos profundos» es una novela del reconocido escritor peruano José María Arguedas, publicada en 1958. Esta obra trascendental ha sido aclamada como una de las más importantes dentro de la literatura hispanoamericana debido a su habilidad para reflejar la complejidad y la riqueza de la realidad peruana, que se encuentra marcada por el mestizaje, los conflictos sociales y la diversidad cultural.
La historia se centra en Ernesto, un joven mestizo que vive en un constante conflicto entre dos mundos: el de los indígenas andinos, quienes lo han criado y transmitido su lengua y su cosmovisión, y el de los blancos o mestizos urbanos, quienes representan el poder económico y político. Ernesto acompaña a su padre, un abogado itinerante, en sus viajes por el Perú profundo, donde tiene la oportunidad de entrar en contacto con diversas realidades sociales y culturales. Durante uno de estos viajes, llegan a la ciudad de Abancay, donde Ernesto ingresa a un colegio religioso. En este nuevo entorno, se enfrenta a la violencia y opresión del sistema educativo, así como a las tensiones y alianzas existentes entre los distintos grupos de estudiantes. Además de esto, Ernesto experimenta el amor, la amistad y la rebeldía, pero sobre todo se enfrenta al desarraigo y la soledad.
«Los ríos profundos» es una novela autobiográfica, basada en las vivencias del propio autor, quien también fue un niño mestizo criado por indígenas y que sufrió la experiencia de internados escolares. Arguedas logra plasmar en su obra una visión del Perú como una nación plural y contradictoria, donde conviven dos culturas: la indígena y la occidental. Para lograrlo, utiliza un lenguaje híbrido que combina el castellano con el quechua, la lengua nativa de los Andes. De esta manera, crea una expresión literaria original y auténtica que refleja la identidad mestiza del protagonista y del propio autor.
«Los ríos profundos» invita al lector a conocer y valorar la diversidad cultural de Perú, así como a reflexionar sobre los problemas sociales y políticos que afectan al país. También nos muestra el proceso de maduración de un adolescente en busca de su lugar en el mundo, entre el amor y el odio, la esperanza y el desencanto. En definitiva, esta obra maestra de la literatura hispanoamericana merece ser leída y disfrutada por todos aquellos amantes de la literatura que deseen sumergirse en un relato cautivador y profundo.
I. El Viejo
INFUNDÍA RESPETO, a pesar de su anticuada y sucia apariencia. Las personas principales del Cuzco lo saludaban seriamente. Llevaba siempre un bastón con puño de oro; su sombrero, de angosta ala, le daba un poco de sombra sobre la frente. Era incómodo acompañarlo, porque se arrodillaba frente a todas las iglesias y capillas y se quitaba el sombrero en forma llamativa cuando saludaba a los frailes.
Mi padre lo odiaba. Había trabajado como escribiente en las haciendas del Viejo: «Desde las cumbres grita, con voz de condenado, advirtiendo a sus indios que él está en todas partes. Almacena las frutas de las huertas, y las deja pudrir; cree que valen muy poco para traerlas a vender al Cuzco o llevarlas a Abancay y que cuestan demasiado para dejárselas a los colonos. ¡Irá al infierno!», decía de él mi padre.
Eran parientes, y se odiaban. Sin embargo, un extraño proyecto concibió mi padre, pensando en este hombre. Y aunque me dijo que viajábamos a Abancay, nos dirigimos al Cuzco, desde un lejanísimo pueblo. Según mi padre, íbamos de paso. Yo vine anhelante, por llegar a la gran ciudad. Y conocí al Viejo en una ocasión inolvidable.
Entramos al Cuzco de noche. La estación del ferrocarril y la ancha avenida por la que avanzábamos lentamente, a pie, me sorprendieron. El alumbrado eléctrico era más débil que el de algunos pueblos pequeños que conocía. Verjas de madera o de acero defendían jardines y casas modernas. El Cuzco de mi padre, el que me había descrito quizá mil veces, no podía ser ése.
Mi padre iba escondiéndose junto a las paredes, en la sombra. El Cuzco era su ciudad nativa y no quería que lo reconocieran. Debíamos de tener apariencia de fugitivos, pero no veníamos derrotados sino a realizar un gran proyecto.
—Lo obligaré. ¡Puedo hundirlo! —había dicho mi padre.
Se refería al Viejo.
Cuando llegamos a las calles angostas, mi padre marchó detrás de mí y de los cargadores que llevaban nuestro equipaje.
Aparecieron los balcones tallados, las portadas imponentes y armoniosas, la perspectiva de las calles ondulantes, en la ladera de la montaña. Pero ¡ni un muro antiguo!
Esos balcones salientes, las portadas de piedra y los zaguanes tallados, los grandes patios con arcos, los conocía. Los había visto bajo el sol de Huamanga. Yo escudriñaba las calles buscando muros incaicos.
—¡Mira al frente! —me dijo mi padre—. Fue el palacio de un inca.
Cuando mi padre señaló el muro, me detuve. Era oscuro, áspero; atraía con su faz recostada. La pared blanca del segundo piso empezaba en línea recta sobre el muro.
—Lo verás, tranquilo, más tarde. Alcancemos al Viejo —me dijo.
Habíamos llegado a la casa del Viejo. Estaba en la calle del muro inca.
Entramos al primer patio. Lo rodeaba un corredor de columnas y arcos de piedra que sostenían el segundo piso, también de arcos, pero más delgados. Focos opacos dejaban ver las formas del patio, todo silencioso. Llamó mi padre. Bajó del segundo piso un mestizo, y después un indio. La escalinata no era ancha, para la vastedad del patio y de los corredores.
El mestizo llevaba una lámpara y nos guió al segundo patio. No tenía arcos ni segundo piso, sólo un corredor de columnas de madera. Estaba oscuro; no había allí alumbrado eléctrico. Vimos lámparas en el interior de algunos cuartos. Conversaban en voz alta en las habitaciones. Debían ser piezas de alquiler. El Viejo residía en la más grande de sus haciendas del Apurímac; venía a la ciudad de vez en cuando, por sus negocios o para las fiestas. Algunos inquilinos salieron a vernos pasar.
Un árbol de cedrón perfumaba el patio, a pesar de que era bajo y de ramas escuálidas. El pequeño árbol mostraba trozos blancos en el tallo; los niños debían de martirizarlo.
El indio cargó los bultos de mi padre y el mío. Yo lo había examinado atentamente porque suponía que era el pongo. El pantalón, muy ceñido, sólo le abrigaba hasta las rodillas. Estaba descalzo; sus piernas desnudas mostraban los músculos en paquetes duros que brillaban. «El Viejo lo obligará a que se lave, en el Cuzco», pensé. Su figura tenía apariencia frágil; era espigado, no alto. Se veía, por los bordes, la armazón de paja de su montera. No nos miró. Bajo el ala de la montera pude observar su nariz aguileña, sus ojos hundidos, los tendones resaltantes del cuello. La expresión del mestizo era, en cambio, casi insolente. Vestía de montar.
Nos llevaron al tercer patio, que ya no tenía corredores.
Sentí olor a muladar allí. Pero la imagen del muro incaico y el olor a cedrón seguían animándome.
—¿Aquí? —preguntó mi padre.
—El caballero ha dicho. Él ha escogido —contestó el mestizo.
Abrió con el pie una puerta. Mi padre pagó a los cargadores y los despidió.
—Dile al caballero que voy, que iré a su dormitorio enseguida. ¡Es urgente! —ordenó mi padre al mestizo.
Éste puso la lámpara sobre un poyo, en el cuarto. Iba a decir algo, pero mi padre lo miró con expresión autoritaria, y el hombre obedeció. Nos quedamos solos.
—¡Es una cocina! ¡Estamos en el patio de las bestias! —exclamó mi padre.
Me tomó del brazo.
—Es la cocina de los arrieros —me dijo—. Nos iremos mañana mismo, hacia Abancay. No vayas a llorar. ¡Yo no he de condenarme por exprimir a un maldito!
Sentí que su voz se ahogaba, y lo abracé.
—¡Estamos en el Cuzco! —le dije.
—¡Por eso, por eso!
Salió. Lo seguí hasta la puerta.
—Espérame, o anda a ver el muro —me dijo—. Tengo que hablar con el Viejo, ahora mismo.
Cruzó el patio, muy rápido, como si hubiera luz.
Era una cocina para indios el cuarto que nos dieron. Manchas de hollín subían al techo desde la esquina donde había una tulipa indígena, un fogón de piedras. Poyos de adobes rodeaban la habitación. Un catre de madera tallada, con una especie de techo, de tela roja, perturbaba la humildad de la cocina. La manta de seda verde, sin mancha, que cubría la cama, exaltaba el contraste. «¡El Viejo! —pensé—. ¡Así nos recibe!».
…
José María Arguedas. (Andahuaylas, 1911 - Lima, 1969). Narrador, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano, considerado uno de los mayores renovadores de la literatura indigenista de América. En sus obras plantea el problema de un Perú dividido en dos culturas (la andina, de origen quechua, y la occidental, traída por los españoles), que deben integrarse en una relación armónica de carácter mestizo. Los grandes dilemas, angustias y esperanzas que ese proyecto plantea son el núcleo de su obra.
Aparte de sus recopilaciones de cuentos y poemas, publicó las novelas Yawar Fiesta (1941), Los ríos profundos (1958), El Sexto (1961), Todas las sangres (1964), y El zorro de arriba y el zorro de abajo (1971), así como los estudios Mitos, leyendas y cuentos peruanos (1947, en colaboración con Francisco Izquierdo Ríos), Canciones y cuentos del pueblo quechua (1949), Poesía quechua (1966) y la traducción al español de Dioses y Hombres de Huarochirí, recopilación de mitos hecha por el sacerdote cuzqueño Francisco de Ávila a fines del siglo XVI.
Por su destacada labor cultural, fue nombrado jefe del Instituto de Estudios Etnológicos del Museo de la Cultura Peruana (1953), director de la Casa de la Cultura del Perú (1963-1964) y director del Museo Nacional de Historia (1964-1966). También fue catedrático del Departamento de Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1958-68) y profesor en la Universidad Nacional Agraria de la Molina (1964-69). Fue galardonado con el Premio Fomento a la Cultura en las áreas de Ciencias Sociales (1958) y Literatura (1959, 1962) y con el Premio Inca Garcilaso de la Vega (1968).
A fines de noviembre de 1969, víctima de una severa depresión, se encerró en un baño de la Universidad Agraria y se disparó un tiro en la cabeza. Pasó cinco días de agonía y falleció el 2 de diciembre. Tal como había pedido en su Diario, su entierro fue acompañado por una banda de música andina, encabezada por su amigo el violinista Máximo Damián. Finalmente, en junio de 2004, su cuerpo fue exhumado y trasladado a su natal Andahuaylas.