Sorgo rojo
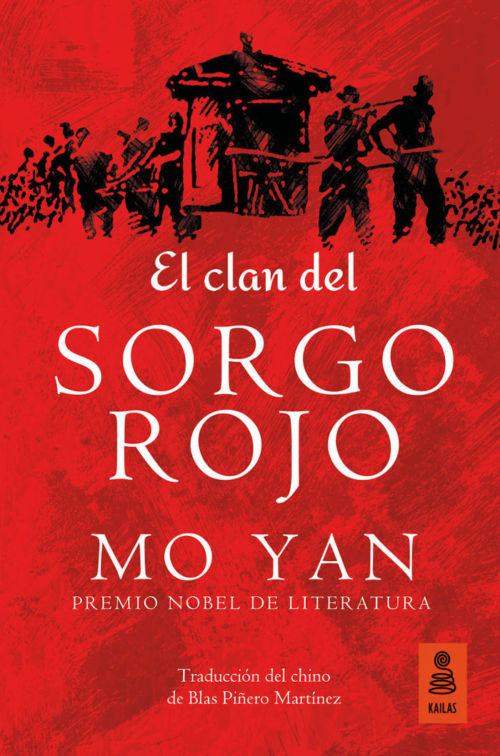
Resumen del libro: "Sorgo rojo" de Mo Yan
«Sorgo rojo» es una obra maestra de la literatura contemporánea escrita por el aclamado autor chino Mo Yan. Publicada en 1986, la novela nos sumerge en una historia épica que abarca décadas de la historia de China y captura la esencia de la vida rural y las luchas humanas en tiempos de guerra y revolución.
La narrativa de Mo Yan se desarrolla en torno a la familia Shandong y su conexión con los campos de sorgo, una planta que juega un papel simbólico fundamental en la historia. A través de la voz del protagonista, el lector es testigo de la vida en una remota aldea china durante la invasión japonesa y la posterior Guerra Civil china. El autor describe de manera vívida los horrores de la guerra, la opresión y la lucha por la supervivencia en medio de un paisaje devastado.
Lo que hace que «Sorgo rojo» sea una obra excepcional es la habilidad de Mo Yan para combinar elementos de la realidad y la fantasía. La historia está imbuida de realismo mágico, donde lo sobrenatural se mezcla con lo cotidiano. A través de esta técnica, el autor logra transmitir de manera efectiva las emociones, los miedos y los sueños de los personajes, creando una atmósfera única y fascinante.
La novela también aborda temas profundos y universales, como el poder de la tradición, el amor, el sacrificio y la resiliencia humana. A medida que los eventos se desarrollan, los personajes se enfrentan a decisiones difíciles y a pruebas desgarradoras que ponen a prueba su carácter y su lealtad. Mo Yan pinta retratos complejos y memorables, con los que es fácil empatizar y sentir su dolor, alegría y esperanza.
La prosa de Mo Yan es poética y rica en detalles, transportando al lector a través de los campos de sorgo, las aldeas y los escenarios de guerra con una autenticidad palpable. Aunque la trama se desarrolla en un contexto histórico específico, las reflexiones sobre la vida y la condición humana trascienden las fronteras culturales y temporales, haciendo que la obra sea accesible y relevante para los lectores de diferentes trasfondos.
En resumen, «Sorgo rojo» es una obra literaria magistral que combina una narrativa poderosa, una ambientación evocadora y personajes memorables. Mo Yan nos transporta a un mundo donde la historia y la mitología se entrelazan, y donde la resiliencia humana y el amor sobreviven a la adversidad. Esta novela es una joya literaria que captura la esencia de la experiencia humana en tiempos turbulentos, y sin duda merece un lugar destacado en la biblioteca de cualquier amante de la buena literatura.
1
Noveno día del octavo mes lunar de 1939. Mi padre, hijo de un bandido y con catorce años apenas, se unía a las tropas del comandante Yu Zhan’ao, un hombre destinado a convertirse en héroe legendario, para tender una emboscada a un convoy japonés en la carretera de Jiao Ping. Mi abuela, con su chaqueta acolchada sobre los hombros, los acompañó hasta el límite de la aldea.
—Quédate aquí —le ordenó el comandante Yu. Ella se detuvo.
—Douguan, obedece a tu padre adoptivo —dijo la abuela a mi padre, que no respondió. Ante su figura generosa, ante el perfume de su chaqueta guateada, quedó petrificado. Se estremeció, le rugía el estómago.
El comandante Yu le palmeó la cabeza y dijo:
—Adelante, hijo adoptivo.
El cielo y la tierra estaban conmocionados; el escenario, confuso. Para entonces los pasos sordos de los soldados sonaban lejos, carretera abajo. Mi padre aún podía oírlos, pero un velo de niebla azul oscurecía a los hombres. Agarrado a la guerrera del comandante Yu, casi voló sendero abajo sobre sus piernas temblonas. La abuela quedaba allá atrás, como una playa lejana cuando el mar de niebla gris se acerca y se vuelve más tempestuoso; mantenerse agarrado al comandante Yu era como trepar por la borda de un bote.
De ese modo mi padre chocó con el mojón de granito sin labrar que se elevaría sobre su sepulcro, en los brillantes campos de sorgo rojo de su pueblo natal. Un chico de culo al aire cierta vez condujo a un macho cabrío blanco hasta la tumba cubierta de malezas; mientras el animal pastaba alegre y sin prisa, el muchacho orinó con furia sobre el sepulcro y cantó:
El sorgo ya ha madurado,
el japonés llegará,
compatriotas, preparados,
vuestras armas disparad…
Hubo quien dijo que el pequeño cabrero era yo, pero no sé si lo fui o no. Había aprendido a amar con todo mi corazón el municipio de Gaomi Noreste y a odiarlo con furia desenfrenada. Hasta que hube crecido, no comprendí que el municipio de Gaomi Noreste es, sin duda, el lugar más bonito y el más repulsivo, el más extraño y el más vulgar, el más sagrado y el más corrompido, el más heroico y el más cobarde, el más bebedor y el más sensual del mundo. Las personas de la generación de mi padre que vivieron allí comían, aunque no por gusto, y plantaban todo el sorgo que les era posible. A fines del otoño, a lo largo del octavo mes lunar, extensos campos de sorgo rojo se balanceaban como un mar de sangre. Alto y lozano, era una gloria; fresco y grácil, un encanto; apasionado y acogedor, un oleaje.
Los vientos de otoño son fríos y tristes; los rayos del sol, intensos. Nubes blancas, densas y redondas, flotan en el cielo azul jaquelado, proyectando sombras densas y redondas, purpúreas, abajo, sobre los campos de sorgo. Durante decenios que no parecen más que un instante en el tiempo, hileras de figuras humanas color escarlata iban y venían entre los tallos de sorgo para entretejer un enorme nido humano. Mataron, saquearon, defendieron su tierra en una danza valerosa y alborotada que, a quienes —descendientes poco filiales— hoy hemos ocupado esa tierra, nos convierte por comparación en siluetas pálidas. Rodeado por el progreso, me invade un sentimiento incómodo de regresión de la especie.
Después de abandonar la aldea, las tropas bajaron por una estrecha senda de tierra, mientras el sonido acompasado de sus pasos se mezclaba con el rumor de los matojos. La niebla espesa estaba extrañamente animada y caleidoscópica. Gotas diminutas de agua se unían para formar otras, gruesas, en la cara de mi padre; mechones de pelo se pegaban a su frente. Estaba habituado al aroma delicado de la menta y al apenas dulce pero penetrante olor que emanaba del sorgo maduro; ambos flotaban a los lados del sendero… nada nuevo. Pero a medida que marchaban entre la niebla espesa, su nariz detectó un olor distinto, dulce y corrupto, algo que se hallaba entre el amarillo y el rojo, y que se mezcló con los perfumes de la menta y del sorgo para despertar recuerdos enterrados muy hondo en su alma.
Siete días más tarde, decimoquinto día del mes octavo, noche de la Fiesta de la mitad del otoño. Una luna brillante, redonda, se alzaba lentamente en el cielo, por encima de los campos de sorgo, solemnes y silenciosos, bañando con su luz las espigas hasta hacerlas tan brillantes como el mercurio. Entre las buriladas partículas lunares, mi padre percibió el vaho de un olor dulce y corrupto, mucho más fuerte que cualquier cosa que se pueda oler hoy. El comandante Yu lo llevaba de la mano a través del campo de sorgo, donde trescientos aldeanos, con sus cabezas apoyadas en los brazos, estaban tendidos sobre el suelo: la sangre fresca ennegrecía la tierra en un fango pegajoso que hacía lenta y difícil la marcha. El olor les quitó el aliento, mientras una jauría salvaje, sentados los animales en el campo, miraba a mi padre y al comandante Yu con sus ojos relucientes. El comandante Yu desenfundó la pistola y disparó; un par de ojos había desaparecido. Otro disparo, otro par de ojos. Entre aullidos, los perros se dispersaron, después se sentaron sobre sus patas traseras, ya fuera de alcance, a la vez que elevaban un coro ensordecedor de ladridos furiosos y miraban con codicia y mansedad los cadáveres. El olor corrupto y dulce se hizo más fuerte.
—¡Perros japoneses! —gritó el comandante Yu—. ¡Japoneses hijos de perra! —Vació su pistola y dispersó a los animales, de los que no quedó rastro—. Vamos, chico —dijo. Los dos, uno viejo y el otro joven, se abrieron camino a través del campo de sorgo, guiados por los rayos de la luna. Aquel olor corrupto y dulce que saturaba el campo inundó el alma de mi padre y habría de ser su compañero constante a lo largo de los meses y años violentos, brutales, que iban a sucederse.
Los tallos y hojas del sorgo silbaban locamente entre la bruma. El río Negro, que fluía sin prisa a través de las tierras bajas y pantanosas, bramaba encrespado entre la niebla invasora, unas veces con fuerza; otras, suave; otras, lejano; otras, cercano. Cuando se unieron a la tropa, mi padre oyó el ruido de la marcha y un jadeo ronco al frente y a su espalda. El cañón del rifle de alguien chocó con fuerza contra el de algún otro. El pie de alguien quebró algo que sonó como un hueso humano. El hombre que caminaba delante de mi padre tosió ruidosamente. Era una tos familiar, que traía la imagen de unas orejas grandes, enrojecidas cuando el hombre se excitaba. Las orejas grandes y transparentes, cubiertas de capilares finísimos, eran la marca distintiva de Wang Wenyi, un hombre menudo cuya gran cabeza se hundía entre los hombros.
Mi padre se esforzó y bizqueó hasta que su mirada pudo perforar la niebla: allí estaba la gran cabeza de Wang Wenyi, estremeciéndose con cada acceso de tos. Mi padre recordaba el día en que Wang fuera azotado en el patio de ejercicios y el aspecto lamentable que tenía con la cabeza caída hacia un lado. Acababa de unirse al comandante Yu. El asistente Ren ordenó a los reclutas «¡Media vuelta a la derecha!». Wang Wenyi dio un salto alegre, pero sabe Dios hacia dónde quiso «volverse». El asistente Ren le hizo restallar el látigo en el culo, y un grito se escapó de los labios entreabiertos de Wang: «¡Ay, madre de mis hijos!». La mueca de su cara podía haber sido de dolor o de risa. Más allá de la muralla, algunos chicos abuchearon con placer.
El comandante Yu propinó a Wang Wenyi una patada en el culo.
—¿Quién te ha dicho que podías toser?
—Comandante Yu… —Wang Wenyi ahogó la tos—. Me escuece la garganta…
—¡Eso no es una excusa! ¡Si delatas nuestra posición, te parto la cabeza!
—Sí, señor —respondió Wang, mientras estallaba en otro acceso de tos.
Mi padre se dio cuenta de que el comandante Yu saltaba hacia adelante para agarrar del cuello a Wang Wenyi con las dos manos. Wang tragó resollando, pero contuvo la tos.
Mi padre también se dio cuenta de que las manos del comandante Yu soltaban el cuello de Wang; hasta sintió las marcas rojas, como uvas maduras, que quedaron en él. Una gratitud apesadumbrada llenaba los oscuros ojos azules, asustados, de Wang.
La tropa se internó a toda marcha en el campo de sorgo. Mi padre supo instintivamente que se estaban dirigiendo hacia el sureste. La senda de tierra era el único camino directo desde la aldea al río Negro. De día era blanquecina; la tierra negra de su suelo, del color brillante del ébano, pisoteada, se había hundido y había quedado cubierta a causa del paso incesante de los animales: huellas hendidas de las pezuñas de bueyes y cabras, huellas semicirculares de mulas, caballos y asnos; plastas secas de caballos, mulas y asnos; estiércol de vaca lleno de gusanos y cagarrutas de cabra esparcidas como pequeños frijoles negros. Mi padre había seguido tantas veces esa senda que tiempo después, cuando sufría en el hoyo de ceniza de los japoneses, a menudo relampagueaba ante sus ojos la imagen del sendero. Nunca supo él cuántas comedias sexuales había representado mi abuela sobre esta senda de tierra, pero yo lo supe. Y él nunca supo que el cuerpo brillante, desnudo, puro como el jade blanco, había yacido sobre la tierra negra, a la sombra de los tallos del sorgo, pero yo lo supe.
La niebla que los rodeaba se volvió más pesada cuando se adentraron en el campo de sorgo, tan cerrada que apenas se movía. Con un secreto resentimiento, cuando los hombres o su equipo chocaban contra ellos, los tallos de sorgo chirriaban, destilando grandes perlas de agua que estallaban en el suelo. El agua era fría como el hielo, clara y límpida, deliciosamente refrescante. Mi padre alzó la cara y una gota gruesa cayó en su boca. Mientras la cortina de niebla se abría con suavidad, vio los extremos de los tallos de sorgo que se doblaban, lentos. Las hojas ásperas y flexibles, pesadas de rocío, arañaban sus ropas y su cara. Una brisa enderezó, un instante, los tallos por encima de él; el gorgoteo del río Negro crecía.
…
Mo Yan. Es el seudónimo de Guan Moye, un escritor chino que nació en 1955 en una aldea pobre de la provincia de Shandong. Su nombre significa “no hables”, un consejo que le dieron sus padres para sobrevivir a la Revolución Cultural. Mo Yan dejó la escuela a los once años y trabajó en el campo y en una fábrica de algodón. A los veinte años se alistó en el ejército y empezó a escribir sus primeras historias inspiradas en las leyendas que le contaba su abuela.
Se graduó en literatura y publicó su primera novela, Sorgo rojo, que fue adaptada al cine por Zhang Yimou. Desde entonces, ha escrito más de una decena de novelas y numerosos relatos cortos, en los que combina el realismo mágico con la crítica social, el humor con la tragedia, y la tradición con la modernidad.
Sus obras reflejan la vida y la historia de China, especialmente de su región natal, Gaomi, que aparece como un microcosmos de una China rural, dura y fascinante. Mo Yan es uno de los escritores más importantes y populares de China, así como uno de los más controvertidos por su postura ambigua frente al régimen comunista.
En 2012 recibió el Premio Nobel de Literatura por su capacidad para fusionar los cuentos populares, la historia y la contemporaneidad con un fuerte realismo alucinatorio. Su estilo literario ha sido comparado con el de Gabriel García Márquez, William Faulkner o Lu Xun.
