El africano
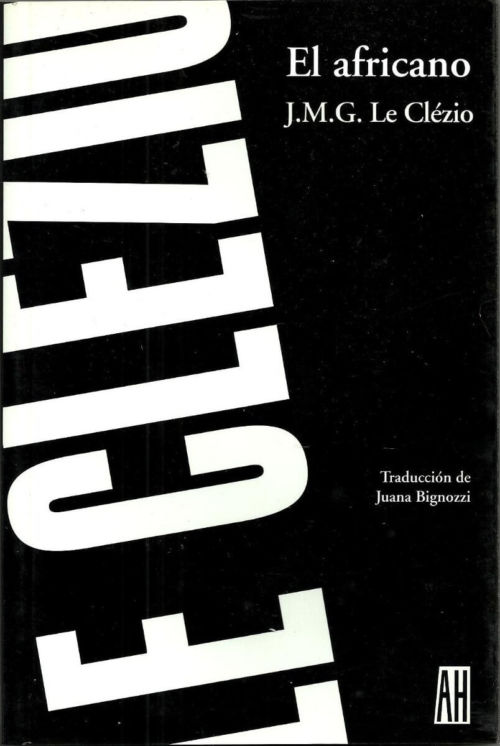
Resumen del libro: "El africano" de Jean-Marie Gustave Le Clézio
El africano es una novela autobiográfica del escritor francés Jean-Marie Gustave Le Clézio, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2008. En ella, el autor narra su infancia y adolescencia en África, donde vivió con su padre médico y su madre enfermera, entre las culturas europea y africana. El libro es un homenaje a la tierra y a la gente que lo acogió, así como una reflexión sobre la identidad, el exilio y la memoria.
El africano se divide en dos partes: la primera, titulada «El africano», se centra en la figura del padre, un hombre idealista y aventurero que dedicó su vida a ayudar a los enfermos y a los pobres en Nigeria y Camerún. El autor describe con nostalgia y admiración las experiencias de su padre, sus viajes, sus descubrimientos y sus conflictos con las autoridades coloniales. La segunda parte, titulada «Mi África», se enfoca en la relación del autor con el continente, sus paisajes, sus sonidos, sus olores y sus gentes. El autor evoca con sensibilidad y poesía su infancia feliz, sus juegos, sus amigos, sus primeros amores y sus primeras lecturas. También relata su regreso a Francia, su adaptación a una sociedad diferente y su reencuentro con su padre años después.
El africano es una obra que combina la narración y el ensayo, el realismo y el lirismo, la historia y la ficción. Es una obra que muestra el amor del autor por África y por su padre, así como su búsqueda de sus raíces y de su lugar en el mundo. Es una obra que invita al lector a viajar, a soñar y a reflexionar sobre la diversidad cultural y humana.
El cuerpo
Tengo algunas cosas que decir del rostro que recibí al nacer. En primer lugar, que debí aceptarlo. Aceptar que no lo quería habría sido darle una importancia que no tenía cuando era un niño. No lo odiaba, lo ignoraba, lo evitaba. No lo miraba en los espejos. Durante años creí que nunca lo había visto. En las fotos, apartaba los ojos, como si otro me hubiera reemplazado.
Más o menos a los ocho años viví en el África occidental, en Nigeria, en una región bastante aislada donde, fuera de mi madre y de mi padre, no había europeos y, para el niño que yo era, toda la humanidad se componía únicamente de ibos y de yorubas. En la cabaña en la que vivíamos (la palabra cabaña tiene algo colonial que hoy puede chocar, pero que describe muy bien la vivienda oficial que el gobierno inglés había previsto para los médicos militares, una losa de cemento para el suelo, cuatro paredes de piedra sin revestimiento, un techo de chapa ondulada cubierto de hojas, ninguna decoración, hamacas colgadas de las paredes para servir de camas y, única concesión al lujo, una ducha conectada por tubos de hierro a un depósito en el techo que calentaba el sol), en esa cabaña, pues, no había espejos, ni cuadros, nada que pudiera recordarnos el mundo en el que habíamos vivido hasta entonces. Un crucifijo que mi padre había colgado de la pared, pero sin representación humana. Allí aprendí a olvidar. Creo que la desaparición de mi cara, y de las caras de todos los que estaban alrededor de mí, data de la entrada en esa casa, en Ogoja.
De esa época, para decirlo de manera consecutiva, data la aparición de los cuerpos. Mi cuerpo, el cuerpo de mi madre, el cuerpo de mi hermano, el cuerpo de los muchachos de la vecindad con los que jugaba, el cuerpo de las mujeres africanas en los caminos, alrededor de la casa, o bien en el mercado, cerca del río. Su estatura, sus pechos pesados, la piel brillante de su espalda. El sexo de los muchachos, su glande rosa circuncidado. Rostros sin duda, pero como máscaras de cuero, endurecidos, cosidos de cicatrices y de marcas rituales. Sus vientres prominentes, el botón del ombligo semejante a un guijarro cosido a la piel. También el olor de los cuerpos, su tacto, la piel no áspera sino cálida y fina, erizada de miles de pelos. Tengo esa impresión de gran proximidad, del número de cuerpos alrededor de mí, algo que no había conocido antes, algo nuevo y familiar a la vez, que excluía el miedo.
En África, el impudor del cuerpo era magnífico. Creaba distancia, profundidad, multiplicaba las sensaciones, tejía una red humana alrededor de mí. Armonizaba con el país ibo, con el trazado del río Aiya, con las chozas del pueblo, sus techos color leonado, sus paredes color tierra. Brillaba en esos nombres que entraban en mí y que significaban más que nombres de lugares: Ogoja, Abakaliki, Enugu, Obudu, Baterik, Ogrude, Obubra. Impregnaba la muralla de la selva lluviosa que nos rodeaba por todas partes.
Cuando se es niño no se usan palabras (y las palabras no están usadas). En esa época estaba muy lejos de los adjetivos, de los sustantivos. No podía decir, ni siquiera pensar: admirable, inmenso, potente. Pero era capaz de sentirlos. Hasta qué punto los árboles de troncos rectilíneos se alzaban hacia la bóveda nocturna cerrada encima de mí, que abrigaba como en un túnel la brecha ensangrentada de la ruta de laterita que iba de Ogoja hacia Obudu, hasta qué punto en los claros de los pueblos sentía los cuerpos desnudos, brillantes de sudor, las siluetas anchas de las mujeres, los niños colgados de sus caderas, todo esto que formaba un conjunto coherente, desprovisto de mentira.
Me acuerdo muy bien de la entrada en Obudu: la ruta salió de la sombra de la selva y entró recta en el pueblo, a pleno sol. Mi padre detuvo su auto, con mi madre debieron hablarles a los oficiales. Estaba solo en medio de la multitud y no tenía miedo. Las manos me tocaban, pasaban por mis brazos, por mis cabellos alrededor del borde de mi sombrero. Entre los que se amontonaban alrededor de mí, había una mujer vieja, en fin, no sabía si era vieja. Supongo que lo primero que noté fue su edad, porque era diferente de los niños desnudos y de los hombres y mujeres vestidos más o menos a la occidental que vi en Ogoja. Cuando mi madre volvió (tal vez vagamente inquieta por ese gentío), le mostré a esa mujer: «¿Qué tiene? ¿Está enferma?». Recuerdo esa pregunta que le hice a mi madre. El cuerpo desnudo de esa mujer, lleno de pliegues, de arrugas, su piel como un odre desinflado, sus senos alargados y fláccidos que colgaban sobre el vientre, su piel resquebrajada, opaca, un poco gris, todo me pareció extraño y al mismo tiempo verdadero. ¿Cómo hubiera podido imaginar que esa mujer era mi abuela? Y no sentí horror ni piedad, sino, por el contrario, amor e interés, los que suscitan la vista de la verdad, de la realidad vivida. Sólo recuerdo esta pregunta: «¿Está enferma?». Todavía hoy me quema extrañamente como si el tiempo no hubiera pasado. Y no la respuesta —sin duda tranquilizadora, tal vez un poco molesta— de mi madre: «No, no está enferma, es vieja, eso es todo». La vejez, sin duda más chocante para un niño en el cuerpo de una mujer, ya que todavía, ya que siempre, en Europa, en Francia, país de fajas y polleras, de corpiños y combinaciones, las mujeres por lo común están exentas de la enfermedad de la edad.
Todavía siento el rubor en mis mejillas que acompañó esa pregunta ingenua y la respuesta brutal de mi madre, como una cachetada. Todo ha permanecido en mí sin respuesta. La pregunta no era sin duda: ¿Por qué esta mujer se ha vuelto así, gastada y deformada por la vejez?, sino: ¿Por qué me han mentido? ¿Por qué me han ocultado esta verdad?
África era el cuerpo más que la cara. Era la violencia de las sensaciones, la violencia de los apetitos, la violencia de las estaciones. El primer recuerdo que tengo de ese continente es el de mi cuerpo cubierto por una erupción de pequeñas ampollas, la fiebre miliar, que me causó el calor extremo, una enfermedad benigna que afecta a los blancos cuando entran en la zona ecuatorial, que en francés tiene el nombre cómico de bourbouille y en inglés prickly heat. Estoy en el camarote del barco que bordea lentamente la costa, frente a Conakry, Freetown, Monrovia, desnudo en la colchoneta, con el ojo de buey abierto al aire húmedo, el cuerpo espolvoreado con talco, con la impresión de estar en un sarcófago invisible, o de haber sido apresado como un pescado en la red, enharinado para freírlo. África que me quitaba mi cara me devolvía un cuerpo, doloroso, afiebrado, ese cuerpo que Francia me había ocultado en la dulzura debilitadora del hogar de mi abuela, sin instinto, sin libertad.
El barco que me arrastraba hacia ese otro mundo también me entregaba la memoria. El presente africano borraba todo lo que lo había precedido. La guerra, el confinamiento en el departamento de Niza (donde vivíamos cinco en dos habitaciones de la buhardilla y hasta seis si contamos a la criada María, de la que mi abuela había decidido no prescindir), las raciones, o la huida a la montaña donde mi madre debía esconderse por miedo a una redada de la Gestapo, todo esto se borraba, desaparecía, se volvía irreal. A partir de entonces, para mí, habría un antes y un después de África.
La libertad en Ogoja era el reino del cuerpo. Era ilimitada la mirada desde lo alto de la plataforma de cemento sobre la que estaba construida la casa, semejante al habitáculo de una balsa en el océano de hierba. Si hago un esfuerzo de memoria, puedo reconstruir las fronteras imprecisas de ese ámbito. Cualquiera que hubiera guardado la memoria fotográfica del lugar quedaría asombrado de lo que un niño de ocho años podía ver en él. Sin duda, un jardín. No un jardín ornamental, ¿existía en ese país algo que fuera ornamental? Más bien un espacio útil, donde mi padre plantó frutales, mangos, guayabos, papayos y, para servir de cerco delante de la veranda, naranjos y limeros en los que las hormigas habían unido la mayor parte de las hojas para hacer sus nidos aéreos que desbordaban de una especie de plumón algodonoso que contenía sus huevos. En algún lugar, hacia la parte de atrás de la casa, en medio del matorral, había un gallinero con pollos y gallinas de Guinea y cuya existencia sólo me la señalaba la presencia,en círculos en el cielo, de buitres a los que mi padre a veces disparaba con la carabina. Pero un jardín al fin ya que uno de los empleados de la casa tenía el título de garden boy. En la otra punta del terreno estaban las chozas de la servidumbre: el boy, el small boy y sobre todo el cocinero, a quien mi madre apreciaba mucho y con el que preparaba platos, no a la francesa, sino la sopa de maní, las papas asadas, o foufou, esa pasta de ñame que era nuestra comida habitual. Cada tanto, mi madre experimentaba con él la confitura de guayaba o la papaya confitada, y también sorbetes que batía a mano. En ese patio había sobre todo niños, en gran número, que llegaban cada mañana para jugar y hablar, de los que sólo nos separábamos cuando caía la noche.
Todo esto podría dar la impresión de una vida colonial, muy organizada, casi ciudadana, o al menos campesina a la manera de Inglaterra o de Normandía antes de la era industrial. Sin embargo era la libertad total del cuerpo y del espíritu. Delante de la casa, en dirección opuesta al hospital donde trabajaba mi padre, empezaba una extensión sin horizonte, con una ligera ondulación en la que la mirada se perdía. Al sur, la pendiente llevaba al valle brumoso de Aiya, un afluente del río Cross, y a los pueblos Ogoja, Ijama y Bawop. Hacia el norte y el este podía ver la gran llanura salvaje sembrada de termiteros gigantes, cortada por arroyos y pantanos, y el comienzo de la selva, los bosques de gigantes, irokos, okumes, todo cubierto por un cielo inmenso, una bóveda de azul crudo donde ardía el sol y que cada tarde invadían nubes portadoras de tormenta.
…
Jean-Marie Gustave Le Clézio. Escritor francés, creció en lugares tan exóticos como la Isla Mauricio -de donde era su madre- y en Nigeria, donde fue destinado su padre debido a su trabajo como médico para el ejército inglés. Le Clézio estudió en la Universidad de Bristol, completando su formación en Niza, donde se especializó en Literatura. Más tarde ejerció la docencia en Estados Unidos antes de pasar por la Universidad de Provenza y la de Perpignan, donde se doctoró.
En lo literario, Le Clézio comenzó su andadura a los 23 años con su primera novela, El atestado, que fue galardonado con el prestigioso Premio Renaudot. A partir de ese momento siguió publicando, buscando siempre un estilo forzado y experimental hasta que una vez retirado, su obra adquirió un tinte más nostálgico, tratando temas como la adolescencia o los viajes. Su obra adquirió gran relevancia en Francia y es considerado como uno de los mejores narradores de su país del siglo XX.
En 1980, Le Clézio obtuvo el Premio Paul Morand por Desierto. En 2008 vio reconocida toda su trayectoria al recibir el Premio Nobel de literatura. De entre su obra habría que destacar algunos títulos como El diluvio, La cuarentena, El pez dorado, El africano o La música del hambre.