El genio y la diosa
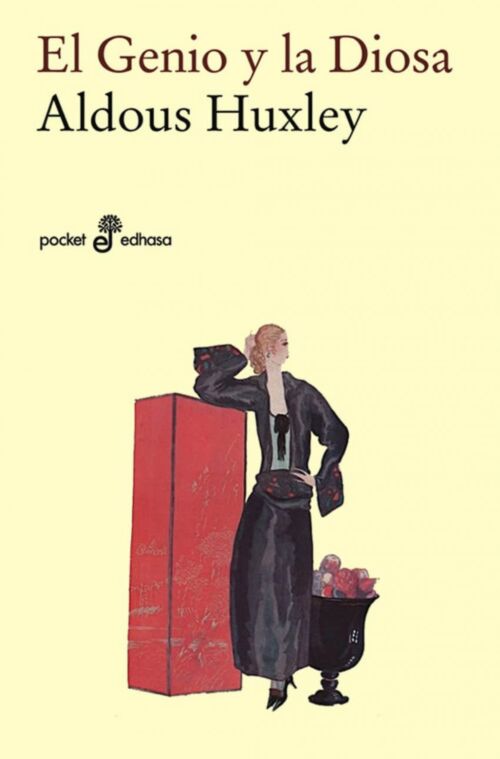
Resumen del libro: "El genio y la diosa" de Aldous Huxley
«El Genio y la Diosa» de Aldous Huxley es una novela que teje con maestría las complejas relaciones entre un eminente físico, su hermosa esposa y un joven inexperto que anhela convertirse en científico. A través de una trama ingeniosa, Huxley nos sumerge en un intrigante mundo de deseos y enfermedades que evoluciona en una manifestación de gracia divina.
La narrativa de Huxley es una delicia para los sentidos, caracterizada por su perspicacia, ironía y fluidez. A medida que avanzamos en la historia, somos testigos de una danza sutil entre los personajes, donde sus deseos y aspiraciones chocan y se entrelazan en un juego fascinante. La trama se desenvuelve con un ritmo cautivador que mantiene al lector en vilo, mientras Huxley teje una red de situaciones cómicas y situaciones inesperadas.
Sin embargo, «El Genio y la Diosa» va más allá de su apariencia superficial de entretenimiento. La novela presenta un doble fondo que invita a la reflexión. A través de la exploración de las relaciones humanas y los deseos profundos, Huxley plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza de la gracia y lo divino. ¿Puede la gracia divina emerger de las relaciones humanas y las imperfecciones de la vida cotidiana?
Con una prosa cuidadosamente elaborada y personajes vívidamente delineados, Aldous Huxley nos ofrece una obra literaria que es tanto encantadora como perspicaz. «El Genio y la Diosa» es una lectura que no solo entretiene, sino que también provoca la reflexión sobre las complejidades de la existencia humana y la búsqueda de la trascendencia. Una novela que perdura en la mente del lector mucho después de haber pasado la última página.
—Lo fastidioso en la novela —dijo John Rivers— es que tiene demasiado sentido. La realidad nunca lo tiene.
—¿Nunca? —pregunté.
—Tal vez lo tenga para Dios —admitió—. Nunca para nosotros. La novela tiene unidad, tiene estilo. Los hechos no poseen ni una cosa ni otra. En crudo, la existencia siempre es un estúpido suceso tras otro y cada estúpido suceso es simultáneamente Thurber y Miguel Angel, simultáneamente Mickey Spillane y Tomás Kempis. El criterio de la realidad es su intrínseca falta de relación. —Y cuando yo pregunté «¿Con qué?», agitó una ancha mano morena en dirección a los anaqueles de libros—. Con lo Mejor que se ha Pensado y Dicho —declamó, con burlona solemnidad—. Es curioso —añadió—, las novelas que más se acercan a la realidad son aquellas que se consideran más inverosímiles. —Se inclinó hacia delante y tocó el lomo de un maltrecho ejemplar de Los hermanos Karamazov—. Tiene tan poco sentido que casi es real. Y esto es más de lo que puede decirse de cualquiera de las clases académicas de novela. La novela física y química. La novela histórica. La novela filosófica… —Su dedo acusador pasó de Dirac a Toynbee, de Sorokin a Carnap—. Más de lo que puede decirse hasta de la novela biográfica. Aquí está la última muestra del género.
De la mesa que estaba a su lado, tomó un volumen protegido por una cubierta de reluciente azul y me lo ofreció para inspección.
—La vida de Henry Maartens —leí en voz alta, sin más interés que el que se concede a unas palabras triviales. Pero recordé de pronto que, para John Rivers, el nombre había significado algo más que unas palabras triviales—. Fue usted su discípulo, ¿verdad?
Rivers asintió con un movimiento de cabeza.
—Y ¿ésta es la biografía oficial?
—La novela oficial —corrigió—. Un inolvidable cuadro del hombre de ciencia de ópera bufa. Ya conoce el tipo. Un niño alelado con la inteligencia de un gigante; un genio enfermo que lucha con ánimo indomable contra enormes desventajas; el pensador solitario que es al mismo tiempo el más afectuoso hombre de familia; el profesor distraído, con su cabeza en las nubes, pero con su corazón en su sitio. Por desgracia, los hechos no fueron tan sencillos, ni mucho menos.
—¿Quiere usted decir que el libro no se atiene a la verdad?
—No; se atiene en todo a la verdad. En todo lo que dice. Después de eso, no es más que basura. O mejor dicho, pura fantasía. Y tal vez —añadió—, tenga que ser así. Tal vez la realidad total sea siempre demasiado ruin para que quede constancia de ella, demasiado carente de sentido o demasiado horrible para exponerla tal cual ha sido. De todos modos, cuando se conocen bien los hechos, resulta exasperante y hasta insultante que quieran hacernos tragar esas absurdas fantasías.
—Entonces ¿usted va a poner los puntos sobre las íes? —pregunté.
—¿Para el público? ¡Dios no lo quiera!
—¿Para mí, pues? ¿En privado?
—En privado —repitió—. Al fin y al cabo, ¿por qué no? —Se encogió de hombros y sonrió—. Una pequeña orgía de recuerdos para celebrar una de sus raras visitas.
—Cualquiera diría que está usted hablando de una peligrosa droga.
—Pues es una droga peligrosa —contestó—. Nos escapamos a los recuerdos como nos refugiamos en la ginebra o el amital de sodio.
—Se olvida —observé— de que soy un escritor y de que las Musas son las hijas de Memoria.
—Y Dios —añadió rápidamente— no es su hermano. Dios no es el hijo de Memoria; es el hijo de la experiencia inmediata. No se puede adorar a un espíritu en espíritu a menos que lo hagamos en el momento. Chapotear en lo pasado puede ser buena literatura. Como sabiduría, no sirve. Tiempo Reconquistado es Paraíso Perdido y Tiempo Perdido es Paraíso Reconquistado. Que los muertos sepulten a sus muertos. Sí. Si quiere vivir cada instante tal como el instante se presenta, es necesario morir para cualquier otro instante. Es lo más importante que aprendí de Helen.
El nombre evocó en mí un pálido rostro juvenil encuadrado por una cabellera morena, casi egipcia; evocó también las grandes columnas doradas de Baalbek, con el cielo azul, y las nieves del Líbano al fondo. Yo era un arqueólogo en aquellos días. El padre de Helen era mi jefe. En Baalbek me declaré y fui rechazado.
—Si se hubiese casado conmigo ¿también lo hubiera aprendido yo? —pregunté.
—Helen practicaba lo que se cuidaba siempre de no predicar —contestó Rivers—. Era difícil no aprender de ella.
—Y ¿qué me dice de mis obras, de esas hijas de Memoria?
—Se hubiera hallado el modo de sacar el máximo provecho de los dos mundos.
—¿Un compromiso?
—Una síntesis, una tercera posición que subtendiera a las otras dos. En realidad, claro está, no se puede sacar el máximo provecho de un mundo como no se haya aprendido en el proceso a sacar el máximo provecho del otro. Helen se las arregló hasta para disfrutar de la vida mientras se estaba muriendo.
En mi recuerdo, Baalbek fue reemplazado por los patios de Berkeley y, en lugar de aquel marco de negra cabellera, un marco que por su forma parecía la boca de una silenciosa campana, vi un rodete de cabellera cana; en lugar del terso rostro de una muchacha, vi los rasgos delgados y tensos de una mujer gastada por los años. Me dije que, ya entonces, debía de estar enferma.
—Yo estaba en Atenas cuando murió —dije en voz alta.
—Lo recuerdo —dijo—. Me hubiera gustado que hubiese estado usted aquí —añadió—. Por ella. Sentía por usted mucho afecto. Y, desde luego, por usted también. Morir es un arte y, a nuestra edad, deberíamos aprenderlo. Ayuda mucho haber visto a alguien que realmente lo dominaba. Helen sabía morir porque sabía vivir; vivir ahora y aquí y para mayor gloria de Dios. Y esto supone necesariamente morir para allí, para entonces y mañana, para nuestro propio ser miserable. En el proceso de vivir como se debe vivir, Helen se había estado muriendo a plazos diarios. Cuando llegó la hora de la liquidación final, no debía nada, no tuvo nada que pagar. Por cierto —continuó Rivers, después de un breve silencio—, yo estuve la primavera última muy cerca de la liquidación final. En realidad, si no hubiese sido por la penicilina, no estaría aquí. Pulmonía, la vieja amiga del hombre. Ahora, nos resucitan, de modo que podemos disfrutar de nuestra arterioesclerosis o de nuestro cáncer de próstata. Como ve, todo es enteramente póstumo. Todos han muerto menos yo y yo estoy viviendo un tiempo prestado. Si pusiera los puntos sobre las íes, sería un fantasma hablando de fantasmas. Y en todo caso, estamos en Nochebuena; una historia de fantasmas resulta muy a tono. Además, usted es un viejo amigo y hasta si lo pone usted todo efectivamente en una novela ¿qué puede importar?
Su ancho rostro rugoso se iluminó con una expresión de afectuosa ironía.
—Si importa, no lo haré —le prometí.
Esta vez se rió abiertamente.
—«Los firmes juramentos paja son para el fuego de la sangre» —citó—. Antes confiaría mis hijas a Casanova que mis secretos a un novelista. Los fuegos literarios son más vivos incluso que los sexuales. Y los juramentos literarios resultan todavía más de paja que los matrimoniales o monásticos.
Intenté protestar, pero Rivers se negó a escucharme.
—Si quisiera mantenerlo todavía secreto —dijo—, no se lo diría. Pero, cuando usted lo publique, no se olvide, por favor, de la nota habitual. Ya sabe: cualquier parecido con cualquier persona viva o muerta será pura coincidencia. Pura, entiéndase bien. Y ahora, volvamos a esos Maartens. Tengo en algún sitio una fotografía. —Abandonó su asiento, fue a su mesa de trabajo y abrió un cajón—. Todos nosotros juntos: Henry, Katy, los chicos y yo. Y por milagro —añadió, después de trajinar un momento con los papeles del cajón—, está donde debe estar.
Me entregó la ajada ampliación de una instantánea. Mostraba a tres adultos de pie, delante de una villita veraniega de madera: un hombre bajo y delgado de pelo blanco y nariz aguileña, un joven gigante en mangas de camisa y, entre ellos, rubia, risueña, de anchos hombros y lozanos pechos, una espléndida Walkiria incongruentemente vestida con una falda apretada. A sus pies, se sentaban dos niños, un chico de nueve o diez años y una chica de trenzas de trece o catorce.
—¡Qué viejo parece! —fue mi primer comentario—. Se diría que es el abuelo de sus hijos.
—Y, a los cincuenta y seis, era lo bastante infantil para ser el benjamín de Katy.
—Un incesto muy complicado.
—Pero que funcionaba bien —insistió Rivers—. Tan bien que se había convertido en una simbiosis regular. Maartens vivía de ella. Y ella estaba allí para dejarse hacer. Era la maternidad encarnada.
Volví a mirar a la fotografía.
—¡Qué curiosa mezcla de estilos! Maartens es gótico puro. Su mujer es una heroína wagneriana. Los hijos parecen salidos directamente de la señora Molesworth. Y usted, usted… —Levanté la vista y miré al rostro cuadrado y curtido que me confrontaba en el otro lado de la chimenea. Luego, mi mirada volvió a la fotografía—. Me había olvidado de que usted era una belleza. Una copia romana de Praxíteles.
—¿No puede hacerme un original? —suplicó Rivers.
Meneé la cabeza.
—Mire esta nariz —dije—. Mire la forma de esta mandíbula. Esto no es Atenas, es Herculano. Pero, por suerte, las chicas no son aficionadas a la historia del arte. A todos los efectos amorosos prácticos, usted era lo real, el auténtico Dios griego.
Rivers hizo una mueca.
—Tal vez tenía la facha indicada para el papel —dijo—. Pero, si cree usted que podía representarlo… —Meneó la cabeza—. No había Ledas para mí. Ni Dafnes, ni Europas. Recuerdo que, en aquellos días, era todavía el producto sin mitigaciones de una deplorable educación. Un hijo de ministro luterano y, desde los doce años, el único consuelo de una madre viuda. Sí, su único consuelo, a pesar de que se consideraba una devota cristiana. El chiquitín Johnny ocupaba el primer puesto, el segundo y el tercero; Dios era únicamente un participante más. Y desde luego, el único consuelo no tenía opción y debía convertirse en el hijo modelo, en el alumno ejemplar, en el infatigable ganador de becas, que avanzó por la universidad y los estudios superiores con sobrehumano esfuerzo, sin tiempo libre para nada más sutil que el fútbol o el coro de aficionados, para nada más esclarecedor que el sermón semanal del reverendo Wigman.
—Pero ¿permitían las chicas que usted no les hiciera caso? ¿Con una cara así? —Señalé el atleta de cabellera rizada de la fotografía.
Rivers permaneció silencioso y luego contestó con otra pregunta.
—¿Le dijo alguna vez su madre que la propia virginidad es el más maravilloso regalo de bodas que un hombre puede hacer a su novia?
—Por suerte, no.
—Bien, la mía me lo dijo. Y, lo que es más, lo hizo de rodillas durante una oración improvisada. Tenía un verdadero don para improvisar oraciones —añadió, a guisa de paréntesis—. Era en esto hasta muy superior a lo que mi padre había sido. Podía analizar nuestra situación financiera o reprenderme por mi resistencia a tomar pastel de tapioca con las mismas frases de la Epístola a los Hebreos. Como ejemplo de maestría lingüística, era asombroso. Por desgracia, yo no podía juzgar aquello desde un punto de vista así. Quien representaba era mi madre y la ocasión era solemne. Cuanto mi madre decía mientras conversaba con Dios tenía que ser tomado muy en serio, con una seriedad religiosa. Especialmente, cuando estaba relacionado con el gran tema que no se debía en modo alguno mencionar. Créase o no, a los veintiocho años yo seguía poseyendo ese regalo de boda para mi hipotética novia.
Hubo un silencio.
—¡Pobre John! —dije finalmente.
…
Aldous Huxley. (26 de julio de 1894, en Godalming, Surrey, Inglaterra – 22 de noviembre de 1963, en Los Ángeles, California, Estados Unidos), fue un escritor anarquista británico que emigró a los Estados Unidos. Miembro de una reconocida familia de intelectuales, Huxley es conocido por sus novelas y ensayos, pero publicó relatos cortos, poesías, libros de viaje y guiones. Mediante sus novelas y ensayos, Huxley ejerció como crítico de los roles sociales, las normas y los ideales. Se interesó, asimismo, por los temas espirituales, como la parapsicología y el misticismo, acerca de las cuales escribió varios libros. Al final de su vida estuvo considerado como un líder del pensamiento moderno.