Los cantos de Hyperion 2
La caída de Hyperion
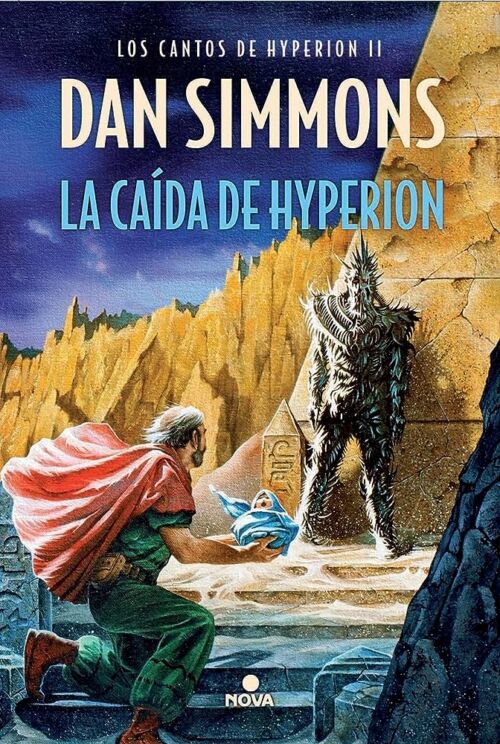
Resumen del libro: "La caída de Hyperion" de Dan Simmons
«La caída de Hyperion» es una novela de ciencia ficción escrita por Dan Simmons y publicada en 1990. Es la segunda obra de la tetralogía «Los cantos de Hyperion», siguiendo la historia iniciada en «Hyperion». El libro recibió el premio Locus a la mejor novela de ciencia ficción en 1991 y fue finalista de los premios Hugo y Nébula.
La trama concluye el viaje de los 7 peregrinos elegidos por la Iglesia de la Expiación Final en Hyperion. Se destaca la importancia de las inteligencias artificiales (IAs) que residen en el TecnoNúcleo, y se descubre el lugar físico donde estas IAs se sostienen, algo que antes era desconocido para la Hegemonía y los Éxters.
Los peregrinos exploran las enigmáticas estructuras de las Tumbas del Tiempo en Hyperion, como la Ciudad de los Poetas, la Tumba de Jade, la Esfinge, el Palacio del Alcaudón, el Obelisco, el Monolito de Cristal y las cavernas. A medida que avanzan, se revelan los roles que cada uno de ellos tiene en la intrigante trama que involucra a la Hegemonía, los Éxter y el TecnoNúcleo, y finalmente, enfrentan su destino al encontrarse con el misterioso Alcaudón.
La historia es narrada por Joseph Severn, una versión de la persona del poeta John Keats, quien sueña los acontecimientos de los peregrinos en Hyperion y se los informa a la Funcionaria Ejecutiva Máxima (FEM) Meina Gladstone. La narración se desarrolla de manera no lineal, y los eventos más representativos de los personajes principales se presentan de forma intercalada para dar forma a esta intrigante y emocionante novela de ciencia ficción.
Dedicatoria
A John Keats,
cuyo nombre estaba escrito
en la eternidad
¿Puede Dios jugar un juego trascendente con su propia criatura? ¿Puede cualquier creador, por limitado que sea, jugar un juego trascendente con su propia criatura?
NORBERT WIENER
Dios y Gólem, S. A.
¿No habrá seres superiores que se diviertan con las gráciles aunque instintivas actitudes en que pueda incurrir mi mente, tal como a mí me divierten la picardía del armiño o la angustia del venado? Aunque una pelea callejera es algo detestable, las energías que en ella se exhiben son loables. Para un ser superior, nuestros razonamientos pueden cobrar el mismo tono: aunque erróneos, pueden ser loables. La poesía consiste precisamente en esto.
JOHN KEATS,
en una carta a su hermano
La Imaginación se puede comparar con el sueño de Adán: cuando él despertó, se había vuelto realidad.
JOHN KEATS,
en una carta a un amigo
PRIMERA PARTE
1
El día en que la armada fue a la guerra, el último día de la vida tal como la conocíamos, me invitaron a una fiesta. Esa noche había fiestas por doquier en más de ciento cincuenta mundos de la Red, pero esta era la única que importaba.
Comuniqué mi aceptación a través de la esfera de datos, me cercioré de que mi mejor americana de etiqueta estuviera limpia, me tomé tiempo para bañarme y afeitarme, me vestí con sumo cuidado y usé la placa de invitación para teleyectarme de Esperance a Centro Tau Ceti a la hora convenida.
Era de noche en ese hemisferio de TC2, y una luz intensa bañaba las colinas y valles del Parque de los Ciervos, las grises torres del complejo de Administración, los sauces llorones y los radiantes helechos que bordeaban las orillas del río Tetis, y los blancos peristilos del palacio del gobernador. Llegaban miles de invitados, pero el personal de seguridad saludaba a cada uno, cotejaba los códigos de invitación con los patrones ADN y nos indicaba el camino hacia la barra y la mesa con un grácil ademán.
—¿Joseph Severn? —confirmó cortésmente el guía.
—Sí —mentí. Ese era mi nombre, pero no mi identidad.
—La FEM Gladstone desea verle más tarde. Se le notificará cuando ella esté libre para la cita.
—Muy bien.
—Si le apetece algún refrigerio o entretenimiento que no esté a la vista, solo tiene que expresar sus deseos y los monitores de tierra procurarán satisfacerle.
Asentí, sonreí y seguí de largo. En cuanto avancé unos pasos, el guía se volvió hacia los siguientes huéspedes que se apeaban de la plataforma del términex.
Desde la altura de una loma observé a miles de huéspedes que paseaban por cientos de hectáreas de césped, muchos de ellos vagando entre bosques ornamentales. Después de la extensión de hierba donde yo me hallaba —una ancha franja a la sombra de la arbolada que bordeaba el río— se extendían los jardines formales, y más allá se erguía la imponente mole del palacio del gobernador. Una banda tocaba en el distante patio, y altavoces ocultos trasladaban el sonido hasta los confines del Parque de los Ciervos. Una hilera constante de vehículos electromagnéticos descendía de un portal teleyector. Observé un rato a los pasajeros con atuendo brillante que desembarcaban en la plataforma cercana al términex peatonal. Me fascinaba la variedad de aeronaves; la luz del anochecer centelleaba no solo en la carrocería de los Vikkens, Altz y Sumatsos estándar, sino en las cubiertas rococó de las barcas de levitación y el casco metálico de antiguos deslizadores que habían sido exóticos incluso cuando aún existía Vieja Tierra.
Descendí por el suave declive hacia el río Tetis, hasta más allá del muelle donde una increíble variedad de naves fluviales descargaba pasajeros. El Tetis era el único río que recorría la Red entera y atravesaba portales teleyectores permanentes para recorrer tramos de más de doscientos mundos y lunas. Las gentes que vivían en sus riberas se contaban entre las más ricas de la Hegemonía. Los vehículos del río lo demostraban: grandes cruceros almenados, barcas con toldos, barcazas de cinco niveles, muchas de ellas dotadas con equipo de levitación; complejas viviendas flotantes, obviamente provistas de sus propios teleyectores; pequeñas islas móviles importadas de los océanos de Alianza-Maui; lanchas deportivas y sumergibles pre-Hégira, una selección de VEMs náuticos tallados a mano en Vector Renacimiento y algunos yates contemporáneos del tipo anda-dondequiera, sus perfiles ocultos por la superficie ovoide, lustrosa y lisa de los campos de contención.
Los huéspedes que descendían de aquellas naves eran tan fastuosos e imponentes como sus vehículos, y exhibían desde conservadores trajes pre-Hégira sobre cuerpos jamás tocados por un tratamiento Poulsen hasta la última moda de TC2 en figuras modeladas por los más famosos ARNistas de la Red. Seguí adelante y me detuve ante una mesa para llenar el plato con carne asada, ensalada, filete de calamar del cielo, curry de Parvati y pan recién horneado.
La baja luz del atardecer se había disuelto en el crepúsculo y ya despuntaban las estrellas cuando hallé un sitio para sentarme cerca de los jardines. Esa noche habían atenuado las luces de la ciudad y del Complejo Administrativo para que pudiéramos presenciar la armada. Hacía siglos que el cielo nocturno de Centro Tau Ceti no lucía tan diáfano.
Una mujer me echó un vistazo y sonrió.
—Estoy segura de que nos conocemos.
Sonreí también, convencido de lo contrario. Era muy atractiva y tendría el doble de mi edad, pero gracias al dinero y a Poulsen, a sus cincuenta años estándar tenía mucho mejor aspecto que yo a mis veintiséis. La tez era tan blanca que parecía traslúcida. Llevaba el cabello recogido en una trenza alta. Los senos, realzados por el insinuante vestido, eran perfectos. Los ojos brillaban crueles.
—Tal vez sí —dije—, aunque parece improbable. Me llamo Joseph Severn.
—Desde luego —asintió ella—. ¡Eres un artista!
Yo no era un artista. Era (había sido) un poeta. Pero la identidad Severn, en la cual yo habitaba desde la muerte y nacimiento de mi persona real un año antes, establecía que yo era un artista. Constaba en mi archivo de la Entidad Suma.
—Me he acordado —rio la dama. Mentía. Había usado sus costosos implantes comlog para tener acceso a la esfera de datos.
Yo no necesitaba «acceso», una palabra redundante y torpe que menospreciaba a pesar de su antigüedad. Cerré los ojos mentalmente y estuve en la esfera de datos. Franqueé las barreras superficiales de la Entidad Suma, me sumergí bajo el oleaje de la superficie de datos y seguí el fulgurante manojo del umbilical de acceso de aquella mujer hasta las oscuras profundidades de su flujo de información «segura».
—Me llamo Diana Philomel —se presentó ella—. Mi esposo es administrador sectorial de transportes de Sol Draconi Septem.
Asentí y estreché la mano que me ofrecía. Diana no mencionó que su marido había sido cabecilla del Sindicato de Barrenderos de Puertas del Cielo antes de que su carrera política lo llevara a Sol Draconi; ni que el nombre de ella había sido «Tetas» Dinee, ex prostituta y anfitriona de delegados gremiales en Lodazales de Midsump; ni que la habían arrestado dos veces por abuso de Flashback; ni que había herido gravemente al enfermero de una institución en el segundo de esos arrestos, ni que a los nueve años había envenenado a su hermanastro cuando este amenazó con contarle al padrastro que Diana salía con un minero de Ciudad Lodazal llamado…
—Encantado, Philomel —dije. La mano de Diana era cálida. Prolongó el apretón un segundo más de lo debido.
—¿No es excitante? —jadeó.
—¿El qué?
Ella hizo un ademán expansivo que abarcaba la noche, los faroles recién encendidos, los jardines y la multitud.
—Oh, la fiesta, la guerra… todo —explicó ella.
Sonreí, asentí y saboreé la carne asada. Estaba poco hecha y sabía muy bien, pero tenía el aroma salobre de los recipientes de conación de Lusus. El calamar parecía auténtico. Se habían acercado camareros con champán y probé el mío. Era de baja calidad. El buen vino, el escocés y el café habían sido tres bienes irreemplazables tras la muerte de Vieja Tierra.
—¿Crees que la guerra es necesaria? —pregunté.
—Claro que sí. —Diana Philomel había abierto la boca, pero fue su esposo quien contestó. Había aparecido por detrás, y se había sentado en el falso tronco donde cenábamos. Era un hombre corpulento, dos palmos más alto que yo. Pero yo, desde luego, soy bajo. Mi memoria dice que una vez escribí un verso ridiculizándome como «señor John Keats, de metro y medio», aunque mido uno cincuenta y ocho, lo cual no era tan poco cuando vivían Napoleón y Wellington y la estatura media de los hombres era menos de un metro setenta, ridículamente escasa ahora que los hombres de mundos con gravedad media suelen llegar a los dos metros. Obviamente, yo no tenía la musculatura ni la osamenta necesaria para afirmar que procedía de un mundo de alta gravedad, así que a ojos de todos era simplemente bajo. (Me cuesta no expresarme en las unidades en que sé pensar. De todos los cambios mentales desde que renací en la Red, pensar en medidas métricas es lo más difícil. A veces rehúso intentarlo.)
—¿Por qué es necesaria la guerra? —pregunté a Hermund Philomel, marido de Diana.
—Porque ellos lo pidieron —gruñó el grandote. Hacía rechinar los molares y flexionaba las mejillas. Tenía un cuello ínfimo y una barba subcutánea que obviamente desafiaba las cremas depilatorias, la hoja de afeitar y la máquina eléctrica. Las manazas eran dos veces más grandes que las mías, y muchas veces más fuertes.
—Entiendo —dije.
—Los condenados éxters lo pidieron —repitió, repasando los puntos fuertes de su argumentación—. Nos jodieron en Bressia y ahora nos joden en… como se llama…
—El sistema de Hyperion —apuntó su esposa, sin dejar de mirarme.
—Sí —dijo su amo y señor—. El sistema de Hyperion. Nos jodieron y ahora tenemos que ir allá para demostrarles que la Hegemonía no está dispuesta a tolerarlo. ¿Entendido?
La memoria me indicaba que en mi infancia me habían enviado a la academia de John Clarke, en Enfield, y allí me había topado con varios ejemplares como este, matones de cerebro obtuso y manos regordetas. Cuando llegué allí, los eludía o los aplacaba. Cuando murió mi madre, cuando el mundo cambió, empecé a atacarlos con guijarros en los puños y me levantaba del suelo para golpear de nuevo, aunque ellos ya me hubieran ensangrentado la nariz y aflojado los dientes.
—Comprendo —murmuré. Yo tenía el plato vacío. Alcé mi último sorbo de champán barato para brindar por Diana Philomel.
—Dibújame —pidió ella.
—¿Cómo has dicho?
—Dibújame, Severn. Eres un artista.
—Un pintor —dije, mostrando la mano vacía—. Temo que no tengo pincel.
Diana Philomel hurgó en el bolsillo de la túnica del esposo y me ofreció una pluma ligera.
—Dibújame. Por favor.
La dibujé. El retrato cobró forma en el aire, con líneas que subían, bajaban y caracoleaban como filamentos de neón en una escultura de alambres. Una pequeña multitud se reunió para curiosear. Sonaron discretos aplausos cuando terminé. El dibujo no estaba mal. Captaba el cuello curvo, largo y voluptuoso, el alto puente de cabello trenzado, los pómulos prominentes e incluso el ligero y ambiguo destello de los ojos. Era lo mejor que yo podía hacer, gracias a la medicación ARN y las lecciones, que me habían preparado para esta personalidad. El verdadero Joseph Severn era mucho mejor… había sido mejor. Le recuerdo dibujándome mientras yo agonizaba.
Diana Philomel estaba radiante. Hermund Philomel fruncía el ceño.
Estalló un grito.
—¡Allí están!
La multitud murmuró, jadeó y calló. Las luces se atenuaron y se apagaron. Miles de huéspedes alzaron los ojos al cielo. Borré el dibujo y guardé la pluma en la túnica de Hermund.
—Es la armada —observó un hombre mayor de aire distinguido con uniforme negro de FUERZA. Alzó la copa para señalarle algo a su joven compañera—. Acaban de abrir el portal. Primero irán los exploradores, luego las naves-antorchas de escolta.
El portal teleyector militar de FUERZA no era visible desde donde estábamos, incluso en el espacio, debía de lucir como una aberración rectangular en el campo estelar. Sin embargo, las estelas de fusión de las naves exploradoras sí se veían, primero como un enjambre de luciérnagas o espejines radiantes, luego como cometas fulgurantes, cuando encendieron los motores principales y atravesaron la región de tráfico cislunar del sistema Tau Ceti. Se oyó otro jadeo colectivo cuando aparecieron las naves-antorcha, sus estelas cien veces más largas. Estrías rojizas rasgaban el cielo nocturno de TC2 del cenit al horizonte.
Alguien empezó a aplaudir y pocos instantes después ovaciones roncas y entusiastas llenaron los campos, parques y jardines del Parque de los Ciervos del palacio del gobernador, mientras la elegante multitud de millonarios, funcionarios y nobles de cien mundos vibraba con un fanatismo y una sed de sangre que despertaban al cabo de un siglo y medio de letargo.
Yo no aplaudí. Ignorado por quienes me rodeaban, brindé de nuevo —ya no por lady Philomel, sino por la obstinada estupidez de mi especie— y engullí el resto del champán. Ya no tenía espuma.
Las más importantes naves de la flota se habían materializado dentro del sistema. Un breve contacto con la esfera de datos —en una superficie se encrespaban olas de información, que la transformaban en un mar turbulento— me indicó que la línea principal de la armada espacial FUERZA contaba con más de cien gironaves: negros aparatos de combate que parecían lanzas, con sus aquilones plegados: naves de mando 3C, bellas y torpes como meteoros de cristal negro; bulbosos destructores semejantes a mastodónticas naves-antorchas, pues eso eran: naves de defensa perimétrica, más energía que materia con vastos campos de contención ahora sintonizados en reflejo total, brillantes espejos que reflejaban Tau Ceti y los cientos de estelas que los rodeaban: veloces cruceros deslizándose como tiburones entre los lentos cardúmenes de naves: desmañados transportes de tropas con miles de marines de FUERZA en sus compartimientos de gravedad cero; veintenas de naves de apoyo: fragatas, cazas de ataque rápido, torpederos, naves de relé ultralínea; y finalmente las naves-puente teleyectoras, macizos dodecaedros con su fascinante despliegue de antenas y sondas.
Alrededor de la flota, manteniéndose a una distancia prudente por el control de tráfico, revoloteaban yates, navíos solares y naves privadas cuyas velas recibían la luz del sol y reflejaban la gloria de la armada.
Los huéspedes daban vivas y aplaudían en los jardines. El caballero con uniforme de FUERZA sollozaba en silencio. En las cercanías, cámaras ocultas y proyectores de banda ancha informaban de ese momento a todos los mundos pertenecientes a la Red y —vía ultralínea— a los cientos de mundos que no lo eran.
Sacudí la cabeza y permanecí sentado.
—¿Señor Severn? —me llamó una guardia de seguridad.
—¿Sí?
La mujer señaló la mansión ejecutiva.
—La FEM Gladstone le recibirá ahora.
…
Dan Simmons. Escritor estadounidense nacido el 4 de abril de 1948 en Peoria, Illinois. Aunque es un popular escritor de novelas de terror (ganador incluso del prestigioso galardón Bram Stoker) ha sido en el campo de la ciencia ficción en donde ha despuntado más, siendo considerado como uno de los más importantes escritores de género fantástico de finales del siglo XX y principios del XXI.
Su obra más importante es la tetralogía titulada Cantos de Hyperion, compuesta por Hyperion (1989), La caída de Hyperion (1990), Endymion (1996) y El ascenso de Endymion (1997), que fue merecedora de los premios más importantes del género (premios Hugo, Locus, Ignotus, Seiun) a excepción del premio Nebula. Las dos primeras novelas de la serie, tomadas como un todo, son consideradas como una de las obras más importantes de la historia de la ciencia ficción. A principios del siglo XXI, y tras unos años alejado de la ciencia ficción y centrado en el terror, publicó la saga de Ilión/Olympo, compuesta por dos títulos aparecidos en 2003 y 2005.
Si en Hyperion se hace un homenaje a la obra de Yeats, en Ilión/Olympo el protagonista es Homero (la saga es una historia de ciencia ficción que revisita la Ilíada).