La muerte de Virgilio
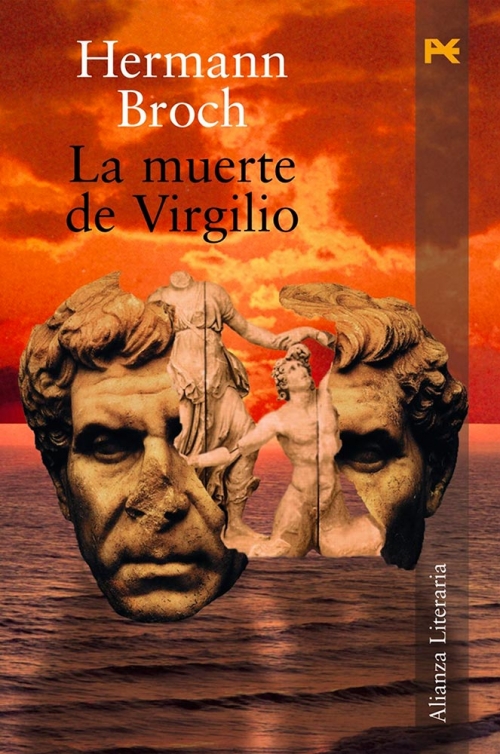
Resumen del libro: "La muerte de Virgilio" de Hermann Broch
La muerte de Virgilio es, sin lugar a dudas, una de las obras fundamentales de la narrativa del siglo XX. Su autor, Hermann Broch, figura junto a Kafka y Joyce, entre los escritores que, en torno a la década de los veinte, llevaron a cabo una renovación radical de este género literario. «La muerte de Virgilio» tomó cuerpo en las cinco semanas que Broch estuvo encarcelado en Alt-Ausse, tras ser detenido por la Gestapo. Acabará esta obra monumental —que aparecerá en 1945 casi simultáneamente en inglés y alemán— durante su exilio en Estados Unidos. Consciente de vivir un tiempo de transición, y trazando un paralelo entre la época de Augusto y la suya propia, Broch se plantea a lo largo de la obra cuestiones como la posibilidad del conocimiento y, muy especialmente, la función del arte en un tiempo de crisis. Combinando la reflexión filosófica con la lírica y el análisis psicológico, elabora un largo poema en prosa de un barroquismo delirante que desafía las normas de la narrativa tradicional. En la novela, el poeta Virgilio, en las horas anteriores a su muerte, cae en un duermevela en el que se funden el pasado y el presente, el sueño y la vigilia, lo tangible y la alucinación. Dilatada al máximo su capacidad de percepción por su progresivo desprendimiento de la realidad, lleva a cabo un minucioso análisis de su entorno físico y mental que se corresponde en la forma con una investigación profunda de las posibilidades del lenguaje.
Agua – El arribo
Azules como acero y ligeras, movidas por un viento contrario suave y apenas perceptible, las ondas del mar Adriático habían corrido al encuentro de la escuadra imperial, mientras ésta se dirigía hacia el puerto de Brindis, dejando a la izquierda las chatas colinas de la costa de Calabria que se acercaban poco a poco. En ese momento, en ese paraje, la soledad del mar llena de sol y sin embargo tan cargada de mortales presagios, se transformaba en la pacífica alegría de una actividad humana, y el oleaje, dulcemente iluminado por la cercana presencia y morada del hombre, se poblaba de naves diversas que también buscaban el puerto o que salían de él; las barcas de pardo velamen de los pescadores abandonaban ya en todas partes los pequeños muelles protectores de los infinitos villorrios y colonias a lo largo de la playa blanqueada por el agua, para lanzarse a la pesca vespertina, y el mar se había alisado como un espejo; la concha celeste se había abierto sobre ese espejo como una comba nacarada; atardecía y se sentía el olor de la leña quemada en los hogares, cada vez que una ráfaga recogía y traía de allí los ruidos de la vida, un martilleo o un grito.
De las siete naves de alto bordo, que seguían una tras otra en larga fila, sólo la primera y la última, ágiles quinquerremes ambas de agudo rostro, pertenecían a la flota de guerra; las cinco restantes, más pesadas e imponentes, con diez o doce órdenes de remos, ostentaban la pomposa construcción que distinguía a la corte augustal; y en el centro la más suntuosa, con su proa recubierta de bronce reluciente como el oro, relucientes como el oro las cabezas leoninas con sus anillas bajo la borda, los obenques llenos de gallardetes multicolores, llevaba, solemne y grande, la tienda del César entre velas de púrpura. En cambio, sobre la nave que le seguía inmediatamente, se hallaba el poeta de la Eneida, y en su frente estaba escrito el signo de la muerte.
Expuesto al mareo, en tensión por la constante amenaza de un acceso, no se había atrevido a moverse durante todo el día, mientras que aun encadenado a su lecho, levantado para él en el centro de la nave, se sentía, es decir sentía su cuerpo y su vida física (que ya desde muchos años a duras penas podía reconocer como algo suyo) semejantes a un solo recuerdo nostálgico y regustado de la liberación por la que se había sentido colmado, cuando alcanzaron la zona costera más calma; y este cansancio oscilante, tranquilizador y sosegado, se hubiera convertido tal vez en una felicidad casi perfecta, si no hubieran reaparecido —a pesar del aire fuerte y saludable del mar— la tos torturante, la relajación provocada por la fiebre de todas las tardes, la angustia de todas esas tardes. Así yacía él en ese lecho, él, el poeta de la Eneida, él, Publio Virgilio Marón; en ese lecho yacía con amenguada conciencia, casi avergonzado por su desamparo, casi exasperado por ese destino, y miraba fijamente la nacarada redondez de la bóveda celeste: pero ¿por qué había cedido a la insistencia del Augusto?, ¿por qué se había alejado de Atenas? Ahora se había desvanecido la esperanza de que el sagrado y gozoso cielo de Homero favoreciera, propicio, la terminación de la Eneida; se había desvanecido cualquier esperanza de la inconmensurable novedad que hubiera debido surgir, la esperanza de una existencia filosófica y científica, alejada del arte y de la poesía, en la ciudad de Platón; se había desvanecido la esperanza de poder pisar jamás la tierra jónica: ¡oh, había desaparecido la esperanza en el milagro, del conocimiento y en la salvación por el conocimiento! ¿Por qué había renunciado a ella? ¿Voluntariamente? ¡No! Había sido casi una orden de las fuerzas ineludibles de la vida, de aquellas indeclinables fuerzas del destino que nunca desaparecen completamente, aunque por momentos se ocultan en lo infraterreno, en lo invisible, en lo inaudible, pero inquebrantablemente presentes como amenaza inexplorable de las potencias a las que nunca es posible sustraerse, a las que siempre hay que someterse: era el destino. El se había dejado llevar por el destino y el destino lo llevaba al final. ¿No había sido siempre ésta la forma de su vida? ¿Había vivido él alguna vez de otro modo? ¿Habían significado para él otra cosa, tal vez, la nacarada concha del cielo, el mar primaveral, el cantar de las montañas y ese cantar doloroso en su pecho, la voz de la flauta del dios, otra cosa distinta de un lance que, como un vaso de las esferas, le acogería pronto para llevarle al infinito? Campesino era por su nacimiento; un campesino que ama la paz del ser terrenal; un campesino a quien hubiera convenido una vida simple y afincada en la comunidad del terruño; un campesino a quien, de acuerdo con su origen, hubiera correspondido poder quedarse, deber quedarse y que, de acuerdo con un destino más alto, no había abandonado la patria, pero tampoco había sido dejado en ella; había sido expulsado, fuera de la comunidad, e impelido en la más desnuda, perversa y bárbara soledad del torbellino de los hombres; había sido echado de la sencillez de su origen, expulsado al ancho mundo hacia una multiplicidad siempre creciente, y cuando, por ello, algo se había tornado más grande o más amplio, era solamente la distancia de la verdadera vida la que única y realmente había aumentado: sólo al borde de sus campos había caminado, sólo al borde de su vida había vivido; se había convertido en un hombre sin paz, que huye de la muerte y busca la muerte, que busca la obra y huye de la obra, uno que ama y sin embargo perseguido, un vagabundo a través de las pasiones internas y externas, un huésped de su propia vida. Y hoy, casi al fin de sus fuerzas, al fin de su fuga, al fin de su búsqueda, ahora que ya se había afanado y preparado para la despedida, afanado para la aceptación y preparado para admitir la última soledad, para entrar en el camino interior de vuelta hacia ella, el destino se había adueñado otra vez de él con sus fuerzas, le había prohibido una vez más la sencillez y el origen y la intimidad, le había desviado una vez más de la ruta del retorno, cambiándola por la senda de la multiplicidad de lo externo, le había obligado a volver al mal que había ensombrecido toda su vida; era como si el destino no le reservara ya más que la única sencillez: la de morir. Sobre él chirriaban las vergas en las jarcias y el chirrido se mezclaba al suave clamor de las velas hinchadas; oía el resbalar de espuma en la estela y la lluvia de plata que comenzaba a saltar cada vez que se alzaban los remos; oía el grave rechinar de esos remos en los toletes y el cortante chasquear del agua cada vez que volvían a sumergirse; sentía el leve y equilibrado impulso del barco hacia adelante, al compás de la masa multicentenar de los remos; veía deslizarse la línea de la costa con su cenefa blanca, y pensaba en los cuerpos de los mudos esclavos encadenados en el vientre de la nave, ese vientre sofocante y abierto, pestilente, tronante. El mismo compás de impulso, como trueno sordo, salpicado de plata, llegaba de las dos naves cercanas, de la más vecina y de la siguiente, parecido a un eco que se prolongara sobre todos los mares y por todos ellos fuera contestado, porque así van por doquiera, cargados con hombres, cargados con armas, cargados de granos, de mármol, de aceite, de vino, de especias, de sedas, cargados de esclavos; esta navegación universal, que canjea y comercia, una de las peores entre las muchas corrupciones del mundo. Ahí, sobre esas naves, no se transportaban ciertamente mercancías, sino vientres golosos, el personal de la corte: toda la popa, hasta la cubierta, había sido dedicada a su alimentación; desde la mañana temprano resonaban allí los ruidos del comer y, constantemente, rodeaban el espacio del comedor grupos de personas ávidas, espiando dónde quedara libre un lugar en el triclinio, prontas a precipitarse sobre él en lucha con los competidores, ansiosas también de poderse tender finalmente para a su vez comenzar o recomenzar con los manjares; los sirvientes de pie ligero, jovencitos finamente presentados, no pocos entre ellos lindos y mórbidos, pero ahora cansados y sudorosos, no tenían ya aliento, y su jefe, eternamente sonriente, con la fría mirada en los ángulos de los ojos y las manos cortésmente abiertas a la propina, corría él mismo en las dos direcciones por la cubierta porque, además de la dirección del banquete, debía cuidar de aquellos que —sorprendentemente numerosos— parecían satisfechos y se concedían otros placeres, unos paseándose con las manos sobre el vientre o unidas en el trasero, otros en cambio discutiendo con amplios gestos, estos dormitando o roncando sobre sus lechos, cubierta la cara con la toga, aquellos sentados ante las mesas de juego —que debían ser alimentados y atendidos con bocaditos que se les llevaban y ofrecían por las cubiertas sobre grandes fuentes de plata—, en previsión de un hambre que podía anunciarse renovada a cada instante, para prevención de una gula cuya expresión estaba clara e indeleblemente marcada en la cara de todos ellos, los bien alimentados y los magros, los tardos y los ágiles, los paseantes como los sentados, los despiertos como los dormidos, a veces esculpida, a veces incrustada, aguda o levemente, más perversa o más bondadosa, como de lobo, de zoo, de gato, de loro, de caballo, de tiburón, pero siempre dirigida a un goce horrendo de algún modo encerrado en sí mismo, ávido por una posesión insaciable, ávido por un tráfico de mercancías, dineros, cargos y honores, ávido por la laboriosa inacción del poseedor. Por doquier había alguien metiendo algo en la boca, por doquier ardía la ansiedad, ardía la codicia, desarraigada, pronta a tragar, tragándolo todo; su hálito vibraba sobre la cubierta, lo llevaba el impulsivo compás de los remos, implacable, imponiendo su presencia: toda la nave vibraba de avidez. ¡Oh, bien se merecían ser representados alguna vez con exactitud! ¡Un canto de la codicia debía estarles dedicado! Mas ¿de qué serviría ahora? Nada puede el poeta, ningún mal puede evitar; se le escucha únicamente cuando magnifica el mundo, pero no cuando lo representa tal como es. ¡Sólo la mentira es gloria, mas no el conocimiento! ¿Y sería posible, pues, pensar que a la Eneida le tocaría ejercer otra influencia, una influencia mejor? Ay, se la ensalzará, porque todo lo que él ha escrito ha sido ensalzado, porque también en ella se leerá solamente lo agradable y porque no existía ni el peligro ni la perspectiva de que pudiesen escucharse advertencias; ay, le era imposible engañarse o dejarse engañar por esperanzas; demasiado bien conocía a este público, para quien la grave labor del poeta, la auténtica, que aguanta el conocimiento, consigue tan poca atención como la de los esclavos del remo, llena de amargura, amargamente dura; para quien la una vale exactamente lo mismo que la otra: ¡un tributo adecuado al usuario, recibido y asumido como disfrute de un tributo! Allí no había solamente vividores que holgaban y comían alrededor de él, aunque el Augusto debía tolerar a muchos de esa calaña en su proximidad; no, muchos de ellos habían prestado ya meritorios y loables servicios de toda clase; pero de lo que eran de ordinario, habían borrado la parte mayor durante la inacción del viaje, con una manera casi sibarítica de desnudarse a sí mismos, y les había quedado intacto solamente su ciego orgullo en confusa codicia, en un crepúsculo lleno de avidez. Abajo, en la persistente tiniebla de abajo, impulso tras impulso, trabajaba espléndida, salvaje, animal, infrahumana, la sometida masa de los remeros. Los que se hallaban allá abajo no le comprendían ni se cuidaban de él; éstos, aquí arriba, afirmaban que le veneraban y hasta lo creían; entretanto, como siempre le había sido indiferente que pensaran amar sus obras por mentido gusto o que le manifestaran veneración, mintiendo también, porque era amigo del César, él, Publio Virgilio Marón, no tenía nada en común con ellos, aunque el destino le hubiese empujado dentro de su círculo; le asqueaban, y si como un saludo anticipado del ocaso no hubiera comenzado a soplar la brisa de la costa, si su soplo no hubiese barrido de la nave el hedor del banquete y de la cocina, el mareo le hubiera asaltado otra vez. Se cercioró de que el cofre con el manuscrito de la Eneida estaba intacto a su lado y, echando una mirada a la constelación occidental que se hundía en lo profundo, se subió la manta hasta debajo del mentón: sentía frío.
De vez en cuando, ciertamente, le entraban ganas de dirigirse hacia esa horda humana que alborotaba detrás de él, casi curioso por todo lo que podían hacer aún; pero lo dejaba, y era mejor no hacerlo; hasta le pareció, cada vez más, que le estaba prohibido volverse hacia ellos.
…
Hermann Broch. (1886-1951) se destacó como un novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo austriaco, cuya obra refleja la complejidad de su tiempo y las inquietudes de la sociedad de su época. Nacido en una familia judía acomodada en Viena, Broch inició su vida profesional en el negocio textil familiar. Sin embargo, su pasión por el conocimiento lo llevó a abandonar esta carrera en 1928 para estudiar matemáticas, psicología y filosofía en la Universidad de Viena, marcando el inicio de su carrera literaria.
La consagración artística de Broch llegó con la publicación de la trilogía "Los sonámbulos" (1931-1932), una obra magistral que abordó la transición del siglo XIX al XX de manera irónica y estilísticamente compleja. Esta trilogía marcó la victoria de las concepciones materialistas sobre los antiguos ideales individualistas.
El ascenso de los regímenes totalitarios en Europa, especialmente la anexión de Austria en 1938, llevó a la detención de Broch debido a su ascendencia judía. Después de su liberación, emigró a Inglaterra y Escocia, y finalmente a los Estados Unidos en 1940. En el exilio, escribió su obra más ambiciosa, "La muerte de Virgilio" (1945), que exploró las últimas horas de vida del poeta latino en un diálogo con el emperador Augusto, reflejando paralelismos con su propia época.
Broch también se unió a la polémica sobre el lenguaje y el habla que rodeó a Heidegger, enfatizando la importancia del uso de las palabras en la comunicación humana.
Antes de su muerte, Broch completó obras que se publicaron póstumamente, como "Psicología de las masas" y "Los Inocentes", un análisis de la Alemania prehitleriana. A lo largo de su vida, ayudó a numerosos perseguidos por el régimen nazi, incluyendo a Robert Musil.
Hermann Broch dejó un legado literario valioso, y su obra ha continuado siendo revalorizada y apreciada en el tiempo, destacándose como una figura fundamental en la literatura del siglo XX. Su influencia en la exploración de las complejidades de la condición humana y su perspicacia filosófica siguen siendo motivo de estudio y admiración en la actualidad.