Trilogía de Los sonámbulos
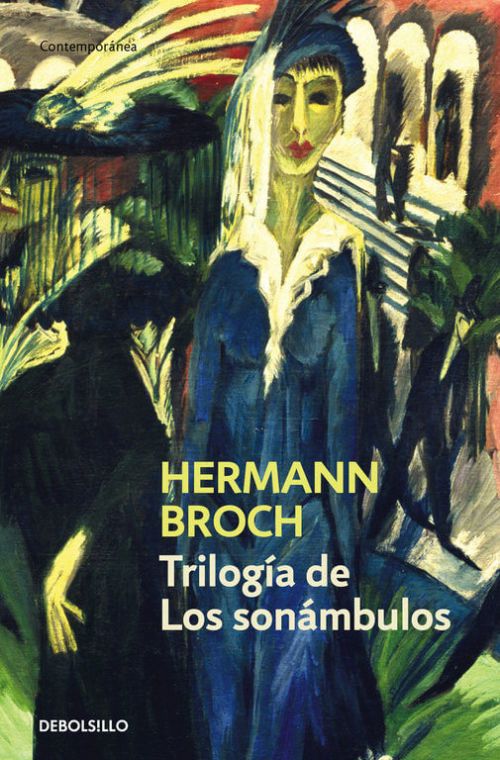
Resumen del libro: "Trilogía de Los sonámbulos" de Hermann Broch
La trilogía de «Los sonámbulos» del aclamado autor Hermann Broch se presenta como una obra cumbre de la literatura europea del siglo XX, un conjunto de novelas que explora con profundidad y maestría las vidas y las perspectivas de tres individuos que son arrojados al ardiente fragor de la historia, al mismo tiempo que defienden valores que ya se encuentran obsoletos. A lo largo de esta trilogía, Broch teje una intrincada y apasionante red de personajes y circunstancias, ofreciendo una profunda reflexión sobre la condición humana en medio de tiempos turbulentos y cambiantes.
La primera novela, «Pasenow o el romanticismo», se sumerge en la vida de su protagonista principal, Pasenow, quien personifica el arquetipo del individuo soñador y apático. En busca de una ilusoria seguridad, Pasenow se embarca en una carrera militar, anhelando encontrar en ella un refugio ante el caos del mundo que lo rodea. A través de su historia, Broch examina la fragilidad de los sueños románticos y cómo la realidad puede chocar con estas aspiraciones idealistas.
En la segunda novela, «Esch o la anarquía», la trama se centra en Esch, un empleado de comercio cuya mente está obsesionada con la idea de emigrar a América. Este acto simboliza para él la posibilidad de alcanzar la libertad y la redención que tanto anhela. Broch ahonda en la idea de la búsqueda de un nuevo comienzo en un lugar distante, explorando las tensiones entre las aspiraciones individuales y las limitaciones impuestas por la sociedad y la historia.
Por último, la tercera novela, «Huguenau o el realismo», presenta a Huguenau, un personaje que encarna la lógica y la moral propias del mundo comercial. A medida que avanza la trama, Huguenau se convierte en un desertor, un oportunista y un asesino, demostrando cómo el pragmatismo puede superponerse sobre la moralidad en un mundo en constante cambio. A través de esta narración, Broch plantea cuestiones complejas sobre la naturaleza de la ambición y la ética en la sociedad moderna.
En conjunto, la trilogía de «Los sonámbulos» aborda temas profundos y atemporales como la búsqueda de sentido en un mundo convulso, la tensión entre los sueños y la realidad, y las contradicciones inherentes a la naturaleza humana. A través de personajes vívidos y situaciones magistralmente construidas, Hermann Broch teje una trama cautivadora que invita a los lectores a reflexionar sobre la complejidad de la vida y las decisiones que moldean nuestros destinos en medio de los cambios históricos y culturales. Con su prosa rica y evocadora, Broch crea un universo literario que perdura en la mente del lector mucho después de haber cerrado el libro, dejando una huella indeleble en el panorama literario del siglo XX.
I
En el año 1888 el señor Von Pasenow tenía setenta años y había personas que, al verlo acercarse por las calles de Berlín, experimentaban una extraña e inexplicable sensación de desagrado, y llegaban incluso a afirmar, en su desagrado, que debía tratarse de un viejo malvado. Pequeño pero de correctas proporciones, ni esmirriado, ni gordinflón: estaba muy bien proporcionado, y la chistera con que solía cubrirse en Berlín no resultaba en absoluto ridícula. Llevaba la barba a lo káiser Guillermo I, aunque más corta, y en sus mejillas no se veía rastro de la blanca pelusa que daba al monarca su aspecto campechano; incluso su cabello, casi sin claros, mostraba sólo algunas hebras blancas; a pesar de sus setenta años había conservado el rubio de su juventud, aquel rubio rojizo que recuerda la paja enmohecida y que en realidad no sienta bien a un hombre viejo, al que uno prefiere imaginar con cabello más digno. Pero el señor Von Pasenow estaba acostumbrado al color de su cabello, y tampoco el monóculo le parecía en modo alguno demasiado juvenil. Cuando se miraba en el espejo, reconocía de nuevo aquel rostro que ya le miraba desde allí cincuenta años atrás. Y aunque el señor Von Pasenow no estaba en este aspecto descontento de sí mismo, hay no obstante personas a las que les desagrada el aspecto de este anciano y que tampoco comprenden que haya existido una mujer que lo haya mirado con ojos anhelantes, que lo haya abrazado con deseo, y le atribuyen como mucho algunas criadas polacas de su hacienda, a las que se habrá podido acercar con esta agresividad algo histérica y sin embargo imperiosa que es a menudo propia de los hombres bajitos. Fuera esto cierto o no, era en cualquier caso la opinión de sus dos hijos, y se comprende que él no la haya compartido. La opinión de los hijos es, por otra parte, con frecuencia subjetiva, y sería fácil acusarlos de injusticia y parcialidad, pese a la sensación un poco desagradable que uno mismo experimentaba al ver al señor Von Pasenow, un raro desagrado que va todavía en aumento cuando el señor Von Pasenow ha pasado ya y uno lo sigue casualmente con la mirada. Quizá se debe a que entonces resulta completamente incierta la edad de este hombre, porque no se mueve de un modo senil, ni como un joven, ni como un hombre en la plenitud de la vida. Y dado que la incertidumbre engendra desagrado, no es imposible que alguno de los transeúntes considere indecorosa esta forma de moverse, y tampoco es extraño que la califique después de arrogante y vulgar, de levemente bravucona y pretenciosamente correcta. Es, claro está, cuestión de temperamento; pero uno puede imaginar fácilmente que un joven cegado por el odio sienta deseos de retroceder a toda prisa para meterle al hombre que anda así un bastón entre las piernas, hacerlo caer de algún modo, romperle las piernas, para destruir para siempre esta forma de andar. Pero él camina a pasos rápidos y en línea recta, lleva la cabeza alta, como suelen llevarla los hombres bajos, y, como también él se mantiene muy erguido, saca un poco la barriguita, casi podría decirse que la lleva ante él, y que con ella transporta a toda su persona hacia alguna parte, un feo regalo que nadie desea. Sólo que, dado que con una comparación no se aclara todavía nada, estos insultos quedan sin fundamento, y quizá uno se avergüenza de ellos, hasta que descubre el bastón junto a las piernas. El bastón avanza rítmicamente, se eleva casi hasta la altura de las rodillas, se detiene en el suelo con un golpecito seco y vuelve a elevarse, y los pies andan a su lado. Y también éstos se elevan más de lo normal, la punta del pie se adelanta un poco más de lo debido, como si quisiera en su desprecio por los que vienen en dirección contraria mostrarles la suela del zapato, y el tacón se clava en el asfalto con un golpecito seco. Así avanzan piernas y bastón unas junto al otro, y así surge la idea de que ese hombre, si hubiera nacido caballo, se habría convertido en caballo de andadura; pero lo más horrible y desagradable de todo esto es que se trata de un modo de andar sobre tres piernas, un trípode que se ha puesto en movimiento. Y es terrible la idea de que ese andar voluntarioso sobre tres piernas tiene que ser tan falso como esa rectilineidad y ese avanzar impetuoso: ¡dirigido a la nada! Porque nadie que se proponga algo serio anda de este modo, y aunque uno piensa forzosamente durante unos segundos en un usurero que se dirige a las casas de los pobres para el cobro implacable de las deudas, advierte enseguida que esta imagen es demasiado pobre y demasiado terrena, horrorizado al descubrir que así renquea el diablo, un perro, que cojea sobre tres patas, al descubrir que es una forma rectilínea de andar en zigzag… basta; todo esto se le puede ocurrir a uno, si analiza el paso del señor Von Pasenow con amoroso odio. Pero en definitiva puede intentarse lo mismo con la mayoría de los hombres. Siempre se encuentra algo. Y aunque el señor Von Pasenow no llevaba una vida agitada, sino que por el contrario dedicaba mucho tiempo al cumplimiento de obligaciones decorativas y similares, como corresponde a una fortuna sólida y segura, sin embargo —y esto respondía también a su modo de ser— estaba siempre ocupado, y no era propio de él andar vagabundeando. Y si venía dos veces al año a Berlín, tenía mucho que hacer. Ahora se dirigía a casa de su hijo menor, el primer teniente Joachim von Pasenow.
Siempre que Joachim von Pasenow se encontraba con su padre, acudían a su mente recuerdos de juventud, fenómeno muy lógico, pero sobre todo volvía a revivir los acontecimientos que habían rodeado su ingreso en la academia de cadetes de Culm. En realidad eran sólo retazos de recuerdos, que emergían fugazmente, y mezclaban en desorden lo importante y lo banal. Así, es completamente tonto y banal mencionar al administrador Jan, cuya imagen, aunque era una figura secundaria, sobresalía entre todas las otras imágenes. Esto puede deberse a que Jan no era en realidad un hombre, sino una barba. Uno podía contemplarlo horas enteras y preguntarse si tras el desgreñado paisaje de maleza impenetrable, aunque suave, habitaba un ser humano. Ni siquiera cuando Jan hablaba —aunque no hablaba mucho— estaba uno seguro, porque las palabras emergían detrás de la barba como detrás de un telón, y lo mismo hubiera podido ser otro el que las pronunciara. El momento más emocionante se producía cuando Jan bostezaba: entonces la superficie peluda se entreabría en un punto determinado, y se hacía evidente que éste era también el punto al que Jan solía dirigir los alimentos. Cuando Joachim corrió hacia él para contarle que iba a ingresar muy pronto en la academia de cadetes, Jan estaba precisamente comiendo; estaba sentado allí, cortaba dados de pan y escuchaba en silencio. Finalmente dijo: «¿Y está contento el señorito?». Y entonces Joachim se dio cuenta de que no estaba contento en absoluto; hasta tenía ganas de llorar, pero como no había causa inmediata para ello, se limitó a asentir con la cabeza y a decir que sí estaba contento.
Y estaba también la Cruz de Hierro, que colgaba en el gran salón, enmarcada tras un cristal. Procedía de un Pasenow que en el año 13 se había mantenido en su puesto de mando. Puesto que colgaba sin más de la pared, resultaba un poco incomprensible que se armara tanto revuelo cuando le concedieron también una al tío Bernhard. Joachim se avergonzaba todavía hoy de haber podido ser tan tonto en aquel entonces. Pero quizá en aquel entonces se sintió únicamente enojado, porque pretendían hacerle más sugestiva la academia de cadetes con el señuelo de la Cruz de Hierro. De todos modos, su hermano Helmuth hubiera sido más apropiado para la academia, y a pesar del largo tiempo transcurrido desde entonces, Joachim consideraba ridícula la disposición por la cual el primogénito se tenía que hacer agricultor, y el más joven se tenía que hacer oficial. A él la Cruz de Hierro le era indiferente, mientras que Helmuth ardió de entusiasmo cuando el tío Bernhard participó con la División Goeben en el asalto de Kissingen. Además ni siquiera era un tío auténtico, sino un primo de su padre.
La madre era más alta que el padre, y en la hacienda todo se regía por ella. Era curioso que ni Helmuth ni él quisieran hacerle ningún caso; en realidad esto era algo que tenían en común con su padre. No prestaban oídos a su pertinaz y débil «¡Eso no!», y no hacían más que enfadarse cuando ella añadía: «Ya podéis tener cuidado de que vuestro padre no os descubra». Y no se asustaban cuando ella echaba mano a su último recurso: «Ahora sí que se lo diré a vuestro padre», y tampoco se asustaban apenas cuando de veras lo hacía, porque entonces el padre se limitaba a lanzarles una mirada de enojo y seguía con pasos enérgicos y rectilíneos su camino. Era como un justo castigo para la madre, por haber intentado aliarse con el enemigo común.
Por aquel entonces todavía estaba en funciones el antecesor del pastor actual. Tenía unas patillas blanco-amarillentas que apenas se diferenciaban del color de la piel, y cuando se sentaba a la mesa los días de fiesta, solía comparar a la madre con la reina Luisa en medio de sus múltiples hijos. Resultaba un poco ridículo, pero no obstante uno se sentía orgulloso. Después el pastor adquirió la nueva costumbre de poner una mano sobre la cabeza de Joachim y llamarle «joven guerrero», porque todos, incluida la criada polaca que servía en la cocina, hablaban ya de la academia de cadetes de Culm. Sin embargo, Joachim seguía esperando que se tomara una decisión correcta. La madre había dicho una vez en la mesa que no veía la necesidad de desprenderse de Joachim; podía ingresar más tarde como aspirante; así había sido desde siempre y así se había mantenido. Pero el tío Bernhard había opinado que el nuevo ejército necesitaba gente capacitada, y que Culm podía gustarle a un joven como Dios manda. El padre había guardado un silencio desagradable, como siempre que hablaba la madre. Sencillamente no la escuchaba. Sólo el día del cumpleaños de la madre, al entrechocar con la suya su copa, recogía la comparación del pastor y la llamaba su reina Luisa. Quizá la madre estuviera realmente en contra de su ingreso en Culm, pero no se podía contar con ella, porque en definitiva formaba partido con el padre.
La madre era muy puntual. Nunca estaba ausente del establo cuando llegaba la hora de ordeñar, ni del gallinero cuando se trataba de recoger los huevos; por las mañanas se la podía encontrar en la cocina y por las tardes en el lavadero, donde contaba con las criadas las rígidas prendas de la colada. Fue entonces cuando por primera vez lo supo realmente. Había estado con la madre en el establo de las vacas, su nariz estaba todavía llena del denso olor del establo, cuando salieron al frío aire invernal; el tío Bernhard cruzó el patio para acudir a su encuentro. El tío Bernhard seguía llevando bastón, después de una herida se podía llevar bastón, todos los convalecientes llevaban bastón, aunque ya no cojearan apenas. La madre se había detenido, y Joachim se asió con fuerza al bastón del tío Bernhard. Todavía hoy recordaba claramente el puño de marfil adornado con un escudo. El tío Bernhard dijo: «Felicíteme, prima, acabo de ser nombrado mayor». Joachim levantó la mirada hacia el mayor; era incluso más alto que la madre, se había echado ligeramente hacia atrás en un gesto que parecía orgulloso y no obstante era reglamentario, y parecía más caballeroso y más fuerte que de costumbre, y quizá había aumentado incluso de estatura; en cualquier caso hacía mejor pareja con ella que el padre. Llevaba una barba corta y tupida, pero podía vérsele la boca. Joachim se preguntó si sería un gran honor poder sostener el bastón de un mayor, y decidió sentirse un poco orgulloso. «Así es», siguió diciendo el tío Bernhard, «pero ahora los hermosos días de Stolpin tocan de nuevo a su fin». La madre dijo que esto era a la vez una buena y una mala noticia, una respuesta complicada que Joachim no acabó de entender. Estaban de pie en la nieve; la madre llevaba su chaqueta de piel marrón, que era tan suave como ella misma, y bajo su gorro de piel asomaban sus cabellos rubios. Joachim se había alegrado siempre de tener el mismo pelo rubio de la madre; también llegaría a ser más alto que el padre, quizá tan alto como el tío Bernhard, y cuando éste se dirigió a él diciendo: «Ahora seremos pronto camaradas en el uniforme del rey», por unos instantes estuvo completamente de acuerdo. Pero como la madre se limitó a suspirar y no hizo la menor objeción, él se resignó, lo mismo que si estuviera en presencia del padre, soltó el bastón y se fue a ver a Jan.
Con Helmuth era imposible hablar del asunto; Helmuth le envidiaba y hablaba como los adultos, que decían todos que un futuro soldado tenía que estar contento y orgulloso. Jan era el único que no era un hipócrita ni un traidor; sólo había preguntado si el señorito estaba contento, y no parecía creer en esta posibilidad. Naturalmente los demás y también Helmuth obraban de buena fe, sólo querían consolarlo. Joachim no había concienciado nunca que en aquel entonces había estado secretamente convencido de la hipocresía y de la traición de Helmuth; inmediatamente había querido arreglar las cosas y le había regalado todos sus juguetes, aunque de todos modos no los hubiera podido llevar consigo a la academia de cadetes, y esto no era ninguna disculpa. También le había regalado la mitad del poni, que pertenecía a medias a los muchachos, de modo que Helmuth poseía ahora un caballo entero. Aquellas semanas fueron una época aciaga y sin embargo feliz; nunca, ni antes ni después, había sido tan amigo de su hermano. Pero después ocurrió la desgracia con el poni: Helmuth había renunciado durante aquellos días a sus nuevos derechos sobe el poni, y Joachim podía disponer del poni a su antojo. Desde luego no era una renuncia demasiado importante, porque en aquellas semanas el suelo estaba blando y hundido, y había una estricta prohibición que impedía cabalgar por los campos con este suelo. Pero Joachim disfrutaba los derechos de los que abandonan un lugar, y como además Helmuth estaba de acuerdo, salió a caballo con el pretexto de que el poni hiciera un poco de ejercicio fuera, en el campo. Había iniciado apenas un ligero galope, cuando ocurrió la desgracia: el poni metió una pata delantera en un hoyo muy profundo, cayó y no pudo volver a levantarse. Helmuth acudió corriendo, después acudió también el cochero. El poni yacía allí, la hirsuta cabeza apoyada sobre un terrón, y la lengua le colgaba a un lado del hocico. Joachim vio todavía cómo él y Helmuth se arrodillaban junto al animal y le acariciaban la cabeza, pero no podía recordar cómo habían vuelto a la casa, sólo sabía que estaba de pie en la cocina, en la que de pronto se había hecho el silencio, y que todos los ojos estaban fijos en él y lo miraban como si fuese un criminal. Después oyó la voz de la madre: «Hay que decírselo a tu padre». Y de pronto se encontró en el cuarto de trabajo del padre, y era como si el tribunal de castigo, que la madre había evocado tantas veces con la odiosa frase, estuviera por fin reunido y congregado y fuera a arremeter contra él. Pero no sucedió nada. El padre se limitó a caminar silencioso y en línea recta de un lado a otro de la habitación, y Joachim intentaba mantenerse firme, contemplaba las astas que colgaban de la pared. Como seguía sin pasar nada, su mirada empezó a divagar y quedó prendida en la arenilla azul de la chorrera de papel de la escupidera hexagonal, barnizada de marrón, junto a la estufa. Casi había olvidado por qué había acudido él allí; sólo que la habitación parecía más grande que de costumbre, y sentía en el pecho un peso helado. Finalmente el padre se colocó el monóculo: «Ha llegado el momento de que salgas de esta casa», y entonces Joachim supo que todos lo habían engañado, incluso Helmuth, y en aquel momento hasta le pareció justo que el poni se hubiera roto la pata, y también la madre lo había difamado insistentemente para que él saliera de aquella casa. Entonces vio todavía que el padre sacaba la pistola de la caja. Y entonces vomitó. Al día siguiente supo por el médico que había sufrido una conmoción cerebral, y se sintió orgulloso de ello. Helmuth estaba sentado junto a su cama, y aunque Joachim sabía que el padre había matado al poni de un disparo, no dijeron ni una palabra al respecto, y fue de nuevo una época feliz, extrañamente protegidos y aislados de los demás seres humanos. Sin embargo, tocó a su fin, y con un retraso de algunas semanas fue enviado a la academia de Culm. Pero al encontrarse ante su estrecha cama, tan remota y tan distante de su cama de enfermo de Stolpin, casi le pareció que se había llevado consigo aquel aislamiento, y aquello fue lo primero que le hizo soportable su estancia allí.
Naturalmente en aquel tiempo ocurrieron muchas otras cosas que él había olvidado, pero no obstante había quedado un residuo inquietante, y en sus sueños creía algunas veces hablar polaco. Cuando llegó a primer teniente, regaló a Helmuth un caballo que él mismo había montado durante largo tiempo. Sin embargo, no le abandonaba la sensación de que le seguía debiendo algo, como si Helmuth fuera un incómodo acreedor. Todo aquello carecía de sentido, y sólo raras veces pensaba en ello. Lo revivía únicamente cuando el padre venía a Berlín; y, cuando él preguntaba por la madre y por Helmuth, no olvidaba nunca informarse también de cómo estaba el caballo.
…
Hermann Broch. (1886-1951) se destacó como un novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo austriaco, cuya obra refleja la complejidad de su tiempo y las inquietudes de la sociedad de su época. Nacido en una familia judía acomodada en Viena, Broch inició su vida profesional en el negocio textil familiar. Sin embargo, su pasión por el conocimiento lo llevó a abandonar esta carrera en 1928 para estudiar matemáticas, psicología y filosofía en la Universidad de Viena, marcando el inicio de su carrera literaria.
La consagración artística de Broch llegó con la publicación de la trilogía "Los sonámbulos" (1931-1932), una obra magistral que abordó la transición del siglo XIX al XX de manera irónica y estilísticamente compleja. Esta trilogía marcó la victoria de las concepciones materialistas sobre los antiguos ideales individualistas.
El ascenso de los regímenes totalitarios en Europa, especialmente la anexión de Austria en 1938, llevó a la detención de Broch debido a su ascendencia judía. Después de su liberación, emigró a Inglaterra y Escocia, y finalmente a los Estados Unidos en 1940. En el exilio, escribió su obra más ambiciosa, "La muerte de Virgilio" (1945), que exploró las últimas horas de vida del poeta latino en un diálogo con el emperador Augusto, reflejando paralelismos con su propia época.
Broch también se unió a la polémica sobre el lenguaje y el habla que rodeó a Heidegger, enfatizando la importancia del uso de las palabras en la comunicación humana.
Antes de su muerte, Broch completó obras que se publicaron póstumamente, como "Psicología de las masas" y "Los Inocentes", un análisis de la Alemania prehitleriana. A lo largo de su vida, ayudó a numerosos perseguidos por el régimen nazi, incluyendo a Robert Musil.
Hermann Broch dejó un legado literario valioso, y su obra ha continuado siendo revalorizada y apreciada en el tiempo, destacándose como una figura fundamental en la literatura del siglo XX. Su influencia en la exploración de las complejidades de la condición humana y su perspicacia filosófica siguen siendo motivo de estudio y admiración en la actualidad.