Balaoo
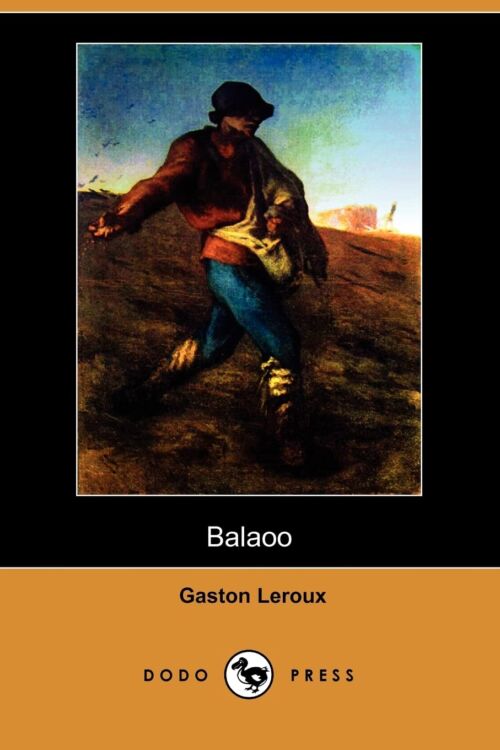
Resumen del libro: "Balaoo" de Gastón Leroux
«Balaoo», la intrigante obra de Gastón Leroux publicada en 1911, nos sumerge en una trama detectivesca que se convierte en una mezcla única de misterio y fantasía. Leroux, reconocido por su exitosa obra «El Fantasma de la Ópera», demuestra una vez más su maestría al transportarnos a un pequeño pueblo de Auvernia, donde una serie de asesinatos desatan una investigación fascinante.
La narrativa se inicia con la llegada del enigmático hombre-mono, Balaoo, traído de la selva por el Sr. Bandong Coriolis. Este giro inesperado transforma la trama en una odisea peculiar, desviándose de la estructura típica de una novela policíaca clásica. Los personajes principales, desde el científico de edad indeterminada hasta su hermosa hija y el peculiar empleado de notario, se ven envueltos en una trama que evoluciona hacia episodios delirantes y misteriosos.
La diversidad de personajes aporta capas adicionales a la narrativa, incluyendo a una familia de fugitivos escondidos en el bosque. La habilidad de Leroux para tejer relaciones complejas entre los personajes crea una red intrigante que mantiene a los lectores ávidos de descubrir la verdad detrás de los crímenes en Auvernia.
A medida que la trama avanza, Leroux nos sumerge en un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera magistral. Las descripciones vívidas y el ritmo ágil mantienen a los lectores cautivados, permitiéndoles adentrarse en los episodios delirantes de la historia con facilidad.
En conclusión, «Balaoo» es una obra que combina lo clásico con lo extravagante, llevándonos por un camino inesperado y revelando la maestría literaria de Gastón Leroux. Con personajes memorables, una trama intrigante y episodios delirantes que valen la pena explorar, esta novela se destaca como una joya literaria que perdura en la memoria del lector mucho después de cerrar sus páginas.
LIBRO PRIMERO
El pánico de la aldea
I
El crimen de la Posada del «Sol opaco».
Eran apenas las diez de la noche y ya hacía largo rato que las calles de San Martín de los Bosques estaban completamente desiertas. Las persianas cerradas herméticamente no dejaban translucir ni un solo rayo de luz; hubiérase dicho que era aquella una aldea abandonada; los aldeanos se encerraban en sus respectivas viviendas antes de la caída de la tarde y por ningún motivo habrían consentido en quitar las trancas de sus puertas.
Todo parecía sumido en profundo sueño, cuando de pronto oyóse un gran ruido de zuecos y de zapatos claveteados que hacía repercutir sonoramente el pavimento de la Calle Nueva. Era algo así como una muchedumbre que acudía y pronto oyéronse sonidos de voces, gritos, Llamamientos, diálogos de gentes que llegaban de improvisto, sin que nadie supiese de dónde venían. Más a pesar del paso de esa tropa inesperada, no se abrió una sola puerta, ni una sola persiana; sin duda, alguna, más de un curioso acercóse cautelosamente para oír el tumulto, pero es lo cierto que nadie se asomó para ver de qué se trataba en realidad de verdad. Al día siguiente por la mañana sabrían a qué atenerse y ello no era demasiado tarde, pites cada cual se bailaba aún bajo la impresión de los dos asesinatos, el de Lombardo, el barbero de la Avenida Nacional, y el de Camus, el sastre de la calle verde, y además de toda una serie de acontecimientos, unos trágicos, otros siniestramente cómicos e inexplicables la mayor parte de la veces.
Ya nadie se atrevía a esperar la caída de la tarde en los caminos, pues varios campesinos ricos que regresaban de las grandes ferias de Châteldon y de Thiers habían sido atacados por bandidos enmascarados y se habían visto en la necesidad de entregar sus bolsas para salvar la vida. Habíanse iniciado unas cuantas investigaciones judiciales, basándose en algunos robos extraordinariamente audaces, perpetrados en las propias barbas de los propietarios, sin que estos osasen protestar, más, lenta como siempre, la justicia no había obtenido ningún resultado. Los miembros del tribunal, que carecían de datos precisos, y que tropezaban en todas partes con el inquieto silencio de los aldeanos, no se creyeron obligados a desplegar más actividad para descubrir ladrones cuyas propias víctimas negaban apoyo a los poderes públicos en una empresa que debía devolver la seguridad a los habitantes.
Por ultime, cuando después de los ataques nocturnos, de los incendios, de los robos y otras pillerías, produjéronse los extraordinarios asesinatos de Camus y de Lombardo, la justicia se vio en la obligación de tomar la cosa en serio; amenazó a los más tímidos para obligarlos a hablar, pero estos se habrían cortado la lengua antes de pronunciar una sola palabra. Sin duda no ignoraba la justicia en quién recaían las sospechas de todos, pero tuvo que renunciar a la esperanza de que le rindiesen testimonios que le permitieran acusar con alguna justificación; y el misterio que pesaba sobre los últimos crímenes se acrecentó de manera singular.
Resultaba aquello ser el colmo si consideramos que al lado de espantosas violencias urdían burlas extravagantes que infundían tanto pánico como los alentados: habíales sucedido a varios comerciantes honorables de sentirse abofeteados en plena calle Nueva, de noche, sin poder precisar de dónde ni quién les descargaba esos golpes; en una ocasión acudieron los vecinos al patio de la casa de la vieja comadre TodoslosSantos; esta se lamentaba a grito herido y con las posaderas a la intemperie de unos terribles azotes que le habían ajustado en salva sea la parte; nadie pudo explicarse jamás cómo ni quién había logrado introducirse al patio. Sucedían menudos acontecimientos que parecían brujerías; y, no obstante los cerrojos y trancas desaparecían varios objetos, unos livianos y sin valor aparente, oíros pesadísimos y de difícil transporte. Una mañana, al despertarse, advirtió el bueno del doctor Honorato, que la cómoda y la mesa de noche de su alcoba habían desaparecido, bien es cierto que dormía con la ventana abierta de par en par, pero no se quejó a la autoridad y resolvió guardarse para sí solo la extrañeza que le causara tan extraordinario fenómeno y consultarlo únicamente con su amigo D. Julio, el alcalde, quien le aconsejó cerrara la ventana antes de dormirse.
Nadie osaba atravesar la selva donde sucedían tantas cosas que no se conocían.
Aquellos a quienes les habían sucedido tales cosas y que habían logrado regresar a la aldea, permanecían impenetrables… pero no volvían a pasar por ese lado… y ello constituía lo que en la región llamaban ¡el misterio de los bosques oscuros!
¿Y era posible que no hubiesen terminado las calamidades?
¿Qué nuevo pánico hacia correr en aquella noche a los habitantes de la región de la Cerdoña?
Un hecho común en apariencia, una catástrofe de ferrocarril, o mejor dicho, un atentado contra la vida de los viajeros había tenido lugar en la pequeña línea local que une la Belle-Étable con los confines de la región del Bourbonnais.
Una mano criminal arrancó los rieles a la salida del túnel que da acceso a la Cerdoña y si el convoy no hubiese llegado a ese lugar con tan poca velocidad, por haber atravesado un puente que estaban componiendo, seguramente se habría producido la catástrofe.
Felizmente solo tuvieron que deplorar el sustazo, pues no se dañó sino el vagón de carga. Los viajeros, en número de veinte más o menos, después de sufrir el sacudimiento de la emoción, corrieron atravesando los campos hasta llegar a San Martín de los Bosques donde dieron la alarma.
Con excepción de dos o tres de entre ellos, moradores de la propia aldea, los demás se dirigieron a casa de los Rubión, dueños de la posada del «Sol Opaco» y que ocupa la esquina formada por la plaza de la Alcaldía y la calle Nueva.
En la posada fue completa la confusión. Mientras unas reclamaban cuartos, o camas o por lo menos un colchón, los otros hablaban del peligro corrido.
La opulenta señora de Rubión trataba en vano de contentar a todo el mundo: desgarraron un colchón en la pelea y por último, cuando cada cual hubo encontrado su acomodo, presentóse un viajero póstumo con la frente vendada; era el único malherido.
—¡Don Patricio! exclamó cariñosamente la señora de Rubión.
El recién llegado era un joven de veinticuatro a veinticinco años, con aspecto dulce y simpático, bellos ojos azules, y rubio bigotito cuidadosamente atusado.
—¡Un rasguño apenas… nada grave!… Mañana no se verá siquiera… ¿Tenéis un cuarto desocupado?
—¿Un cuarto?… ¡Apenas si me resta el billar!
—Tomo el billar, respondió el joven con amable sonrisa.
Concluido lo cual fuése la señora de Rubión a ocuparse del señor Gustavo Blondel, agente viajero de una de las primeras casas de novedades de Clermont-Ferrand, quien se hallaba en la tarea de componer su cama sobre la mesa de la despensa y quién le exigió una almohada so pena de muerte inmediata si no se la traía.
—Como Ud. ve, bella señora, me hallo muy bien aquí, ¡mejor que en el salón de billar, donde esos charlatanes me impedirían arrojarme en brazos de Morfeo!… ¿Por qué chillan de esa manera? ¿De qué se quejan?… ¡Ya que conocen al autor del atentado, que lo denuncien…!
Al oír esas palabras desapareció rápidamente la señora de Rubión.
El señor Sagnier, farmacéutico, llegó al salón de la taberna. Avisado por el alcalde, se había arrancado heroicamente de los brazos temblorosos de su bella esposa y se presentaba a prodigar cuidados; más como nadie necesitara de ellos, púsose de muy mal humor y unió sus conceptos a los más agresivos, declarando que con tales atentados no le era posible a ningún hombre honrado vivir en San Martín de los Bosques, ni en ningún lugar de la Cerdoña.
Poco después hizo su entrada Don Julio, el alcalde, seguido por el bueno del doctor Honorato. Venían de la estación donde obtuvieron de los propios empleados testimonios que no dejaban lugar a duda respecto del atentado. Ambos estaban tan pálidos como personas que hubiesen corrido peligro de muerte.
—Una desgracia más, señor alcalde, dijo Rubión.
—Sin duda, respondió Don Julio con alteración de voz que no lograba dominar. ¡Felizmente no tenemos ninguna desgracia personal que lamentar…!
Esas palabras fueron recibidas con silencio glacial. De pronto alguien exclamó:
—¿Y los asesinos, cuándo los aprehenden?
Aquello produjo una explosión: unos aplaudieron y otros intentaron infundirle coraje al que así se había expresado; pero este, un campesino, guardó silencio; enrojeció hasta la raíz de los cabellos y esquivó la mirada del alcalde.
—La justicia estuvo aquí y si los conocíais ¿por qué no le revelasteis sus nombres, Borel? preguntó el alcalde.
El viejo Borel no era más tonto que los demás y replicó enseguida:
—¡Nosotros no pertenecemos a la policía, ni somos alcaldes… cada cual en su oficio!
No era posible sacarles otra explicación. Al comisario, al juez de instrucción, a todos respondíanles siempre la misma cantilena: «Eso no nos incumbe. Puesto que el gobierno os paga por investigar, ganad bien vuestros sueldos».
Gustavo Blondel, empujando a todos para abrirse paso, llegóse hasta donde el alcalde, sentóse en el billar, miró de frente al funcionario y díjole:
—¿Por qué os preocupáis tanto, señor alcalde? En una comarca donde existen cierta clase de tipos, es preciso temerlo todo.
Esa declaración fue acogida con simpatía por unos y con perversa burla por otros; más súbitamente todos guardaron silencio y le abrieron paso con diligencia a un recién llegado que vestía un traje de pana amarilla bien rayada: las polainas le llegaban hasta las rodillas; un viejo sombrero de fieltro, echado hacia atrás, descubría la roja cabellera, enmarañada e inculta. Los verdes ojos contemplaban a la concurrencia con calma y hastío; de miembros robustos, hombros cuadrados y con las manos entre los bolsillos, producía aquel temible personaje una extraña impresión de fuerza bruta que se reposa, pero que vela.
Avanzó tranquilamente en medio de un silencio de muerte hasta las propias barbas del agente viajero, que lo veía venir, y seguramente había oído lo que este dijo momentos antes al alcalde, pues le dirigió la palabra con voz ruda y apagada:
—¿Con que insinuaciones tenemos? No uses de subterfugios para conmigo, que no soy susceptible.
…
Gastón Leroux. (París, 6 de mayo de 1868 – Niza, 15 de abril de 1927), escritor francés de principios del siglo XX, que ganó gran fama en su tiempo gracias a sus novelas de aventuras y policiacas tales como El fantasma de la ópera (Le Fantôme de l’opéra, 1910), El misterio del cuarto amarillo (Mystère de la chambre jaune, 1907) y su secuela El perfume de la dama de negro (Le parfum de la Dame en noir, 1908). Trabajó en los periódicos L’Écho de Paris y Le Matin. Viajó como reportero por Suecia, Finlandia, Inglaterra, Egipto, Corea, Marruecos. En Rusia cubrió las primeras etapas de la revolución bolchevique. Aparte de su trabajo como periodista, tuvo tiempo para escribir más de cuarenta novelas que fueron publicadas como cuentos por entregas en periódicos de París.
Gastón Leroux fue a la escuela en Normandía, estudió derecho en París y se graduó en 1889. En 1890 él comenzó a trabajar en el diario L’Écho, de París, como crítico de teatro y reportero. Se volvió famoso por un reportaje que hizo, en el cual se hizo pasar por un antropólogo que estudiaba las cárceles de París para poder entrar a la celda de un convicto que, según Gastón, había sido condenado injustamente. Luego, pasó a trabajar para Le Matin, como reportero.
Su hija fue la actriz Madeleine Aile. Leroux murió a sus 57 años, a causa de una complicación después de una cirugía, la cual hizo que se infectara su tracto urinario, y sus restos descansan en el Château du cimetière, en Niza, Francia.