Libro 2: Sprawl
Conde Cero
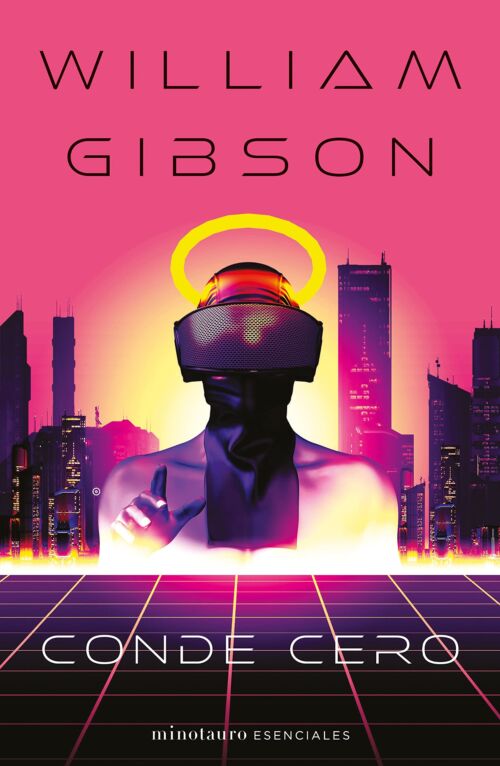
Resumen del libro: "Conde Cero" de William Gibson
Conde Cero es la segunda novela de la trilogía del Sprawl, escrita por William Gibson, el padre del cyberpunk. En esta obra, el autor nos sumerge en un mundo distópico donde la tecnología, el arte y el poder se entrelazan en una trama llena de acción, misterio y reflexión.
La novela se divide en tres hilos narrativos que se van alternando y que convergen al final. El primero nos presenta a Turner, un ex soldado convertido en especialista en extracciones corporativas, que debe rescatar a un genio de la biotecnología de las garras de su empleador y llevarlo a una empresa rival. El segundo nos introduce a Marly, una ex galerista que busca redimirse de un escándalo al aceptar el encargo de un magnate moribundo: localizar al creador de unas piezas de arte que aparecen en el ciberespacio. El tercero nos cuenta la historia de Bobby, un joven hacker apodado Conde Cero, que sufre un accidente al intentar entrar en la matriz con un implante defectuoso y descubre una nueva realidad virtual habitada por entidades misteriosas.
Gibson demuestra su maestría para crear un universo fascinante y complejo, donde la realidad y la ficción se confunden, y donde los personajes se enfrentan a sus propios dilemas morales y existenciales. Conde Cero es una novela que explora las consecuencias de la revolución tecnológica, el papel del arte como forma de expresión y resistencia, y la naturaleza de la inteligencia artificial. Es una obra imprescindible para los amantes de la ciencia ficción y la literatura contemporánea.
NTERRUPCIÓN DE CUENTA A CERO: Al registrar una interrupción, disminuya el contador a cero.
Capítulo 1
Un arma de funcionamiento fácil
Pusieron un sabueso explosivo para que lo siguiera en Nueva Delhi, programado con los feromonas y el color del pelo de Turner. Lo alcanzó en una calle llamada Chandni Chauk y se arrastró hasta el BMW alquilado a través de una selva de piernas desnudas y bronceadas y ruedas de taxis de tracción humana. El núcleo del sabueso era un kilogramo de hexógeno recristalizado y TNT en escamas.
No lo vio venir. Lo último que vio de la India fue la fachada de yeso rosado de un lugar llamado Hotel Khush-Oil.
Como tenía un buen agente, tenía un buen contrato. Como tenía un buen contrato, ya estaba en Singapur una hora después de la explosión. La mayor parte de él, en todo caso. El cirujano holandés hizo algunas bromas: cómo un porcentaje indeterminado de Turner no había logrado salir de Palam International en aquel primer vuelo y hubo de pasar la noche allí en un cobertizo, en una cubeta de cultivo.
El holandés y su equipo necesitaron tres meses para volver a armar a Turner. Clonaron un metro cuadrado de piel, cultivada en planchas de colágeno y polisacáridos de cartílago de tiburón. Compraron ojos y genitales en el mercado libre. Los ojos eran verdes.
Turner pasó la mayor parte de aquellos tres meses en una estructura de simestim de generación ROM: una infancia idealizada en la Nueva Inglaterra del siglo pasado. Las visitas del holandés eran sueños grises a la hora del alba, pesadillas que se desvanecían rápidamente cuando el cielo se aclaraba en la ventana del dormitorio del segundo piso. Podía oler las lilas, tarde en la noche. Leyó a Conan Doyle a la luz de una bombilla de sesenta vatios cubierta por una pantalla de pergamino estampado con veleros. Se masturbó envuelto en un olor a sábanas limpias de algodón, pensando en las chicas que animaban los encuentros deportivos. El holandés le abría una puerta en el fondo del cerebro y entraba a hacerle preguntas, pero en la mañana su madre lo llamaba a comer su cereal, huevos con tocino, café con leche y azúcar.
Y una mañana despertó en una cama desconocida, el holandés de pie junto a una ventana que rebosaba verde tropical y una luz que le hería los ojos. —Ya puedes irte a casa, Turner. Hemos terminado contigo. Estás como nuevo.
Estaba como nuevo. ¿Qué tan nuevo? No lo sabía. Tomó las cosas que el holandés le dio y se fue de Singapur. Su hogar era el siguiente aeropuerto, Hyatt.
Y el próximo. Y así siempre.
Siguió volando. Su ficha de crédito era un rectángulo negro espejado, bordeado de oro. La gente de los mostradores sonreía al verla, inclinaba la cabeza. Las puertas se abrían, se cerraban a sus espaldas. Las ruedas se separaban del hormigón armado, los tragos llegaban, la cena estaba servida.
En Heathrow una vasta masa de recuerdos se desprendió de un cuenco vacío de cielo de aeropuerto y cayó sobre él. Vomitó en un recipiente de plástico azul sin dejar de caminar. Cuando llegó al mostrador al final del pasillo, cambió su billete.
Voló a México.
Y despertó al ruido de cubos de acero rodando sobre baldosas, escobas barriendo agua, el cálido cuerpo de una mujer contra el suyo.
La habitación era una alta caverna. Yeso blanco y desnudo que reflejaba el sonido con demasiada claridad; en algún lugar más allá del bullicio de las mucamas en el patio matinal, el golpear de las olas. Las sábanas estrujadas entre sus dedos eran de cambray áspero, suavizado por incontables lavados.
Recordó luz de sol a través de una amplia superficie de ventana ahumada. Un bar de aeropuerto, Puerto Vallaría. Había tenido que caminar veinte metros desde el avión, los ojos entrecerrados para protegerse del sol. Recordó el cadáver de un murciélago aplastado como una hoja seca sobre el hormigón de la pista.
Recordó un trayecto en autobús, una carretera de montaña, y el olor a combustión interna, los bordes del parabrisas forrados de postales holográficas de santos en azul y rosa. Había ignorado el abrupto paisaje para contemplar una esfera de plexiglás rosado y la nerviosa danza del mercurio en su centro. La perilla coronaba el curvo tallo de acero de la palanca de cambios, algo más grande que una pelota de béisbol. Había sido moldeada alrededor de una araña agazapada de cristal transparente, hueca, llena a medias de azogue. El mercurio saltaba y se deslizaba cuando el conductor sacudía el autobús por curvas cerradas, para luego estremecerse en los tramos rectos. La perilla era ridícula, artesanal, funesta; estaba allí para darle la bienvenida a su regreso a México.
Entre la docena de microsofts que le diera el holandés, había uno que le permitiría un dominio relativo del castellano, pero en Vallarla había tanteado detrás de su oreja izquierda e insertado una espita contra el polvo en su lugar, ocultando conector y espita con un cuadrado microporoso del tono de su piel. Un pasajero cerca del fondo del autobús tenía una radio. Una voz interrumpía periódicamente el metálico sonido de la música pop para recitar una especie de letanía, hileras de cifras de diez dígitos, los números ganadores en la lotería nacional.
La mujer junto a él se movió en sueños.
Se irguió sobre un codo para mirarla. El rostro de una extraña, pero no el que su vida en hoteles le había enseñado a esperar. Hubiera esperado una belleza rutinaria producto de cirugías electivas y el inexorable darwinismo de la moda, un arquetipo cocinado a partir de los principales rostros de los medios masivos de comunicación de los últimos cinco años.
Algo del Medio Oeste en el hueso de la mandíbula, arcaico y norteamericano. Las sábanas azules estaban plegadas en torno a sus caderas, la luz del sol entraba inclinada a través de la persiana de madera marcándole los largos muslos con líneas diagonales de oro. Los rostros con los que despertaba en los hoteles del mundo eran como los ornamentos de las capotas de Dios. Rostros dormidos de mujer, idénticos y solos, desnudos, apuntando en línea recta hacia el vacío. Pero éste era distinto. De algún modo, ocultaba un sentido. Un sentido y un nombre.
Se incorporó, balanceando las piernas fuera de la cama. Las plantas de sus pies registraron la aspereza de arena de playa sobre baldosa fría. Había un tenue y penetrante olor a insecticida. Desnudo, la cabeza palpitándole, se levantó. Hizo que sus piernas se movieran. Caminó; probó la primera de las dos puertas: encontró baldosas blancas, más yeso blanco, un bulboso duchador cromado que pendía de un tubo manchado de óxido. Los grifos del lavamanos ofrecían idénticas gotas de agua tibia como sangre. Un arcaico reloj de pulsera descansaba junto a un vaso de plástico, un Rolex mecánico sujeto a una correa de cuero claro.
Las ventanas de postigo del baño no tenían vidrios, pero estaban cubiertas por una delgada malla de plástico verde. Miró hacia afuera por entre un entablillado de madera, frunciendo el ceño ante el límpido y ardiente sol, y vio una fuente seca de azulejos floreados y la oxidada carrocería de un VW Rabbit.
Allison. Así se llamaba.
…
William Gibson. Vivió su infancia y juventud en varias ciudades, no llegando a graduarse, y leyendo mucha literatura, en especial de ciencia ficción. En 1968, para no ser reclutado para la guerra de Vietnam, marchó a Canadá, concretamente a Toronto, en donde ejerció diversos trabajos.
Tras casarse, se licenció en Filología Inglesa en la Universidad de la Columbia Británica, y ya por entonces comenzó a escribir relatos en revistas como Omni y Universo 11, publicando su primera novela en 1984.
Durante tres años, fue profesor de Historia del Cine en la Universidad de la Columbia Británica, prosiguiendo con su carrera literaria, muy relacionado con otros escritores de ciencia ficción. Ha trabajado como guionista de cine y televisión, y varias de sus novelas, han sido llevadas al cine.
Entre otros premios, ha recibido el Hugo y el Nebula. Es autor de relatos y novelas de ciencia ficción, creador del género ciberpunk, y causador del término ciberespacio.