El desprecio
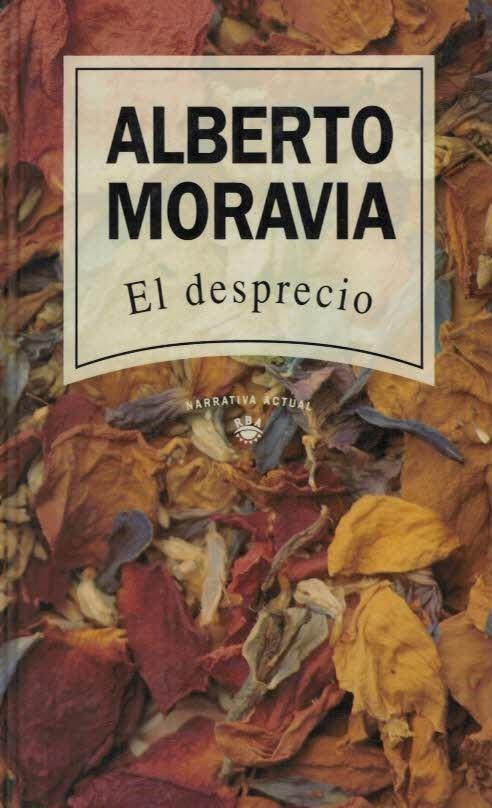
Resumen del libro: "El desprecio" de Alberto Moravia
«El desprecio» es una novela escrita por el autor italiano Alberto Moravia. Ambientada en la década de 1950, la historia sigue la vida de Ricardo Molteni, un escritor joven y ambicioso que se ve enfrentado a una serie de desafíos personales y profesionales.
Ricardo, junto con su esposa Emilia, se traslada a Roma con la esperanza de que su carrera literaria despegue. Sin embargo, las cosas no salen como él espera. A medida que se sumerge en el mundo del cine, Ricardo comienza a sentir un profundo desprecio por el medio, considerándolo vacío y comercial.
La relación entre Ricardo y Emilia se ve afectada por su creciente desprecio hacia ella. A medida que el matrimonio se desintegra, Ricardo se embarca en una relación con una mujer llamada Elena, una actriz joven y seductora. Este triángulo amoroso se convierte en el centro de la narrativa, y los personajes se enfrentan a preguntas sobre la lealtad, la identidad y la autenticidad.
A medida que la historia avanza, Ricardo se encuentra en una encrucijada emocional, luchando por encontrar su lugar en el mundo y reconciliar sus ideales con la realidad de su vida. Moravia explora temas profundos como el amor, la alienación, el arte y la naturaleza humana, llevando al lector a reflexionar sobre la condición humana y la relación entre el individuo y la sociedad.
Con una prosa cuidadosa y penetrante, Moravia crea un retrato inquietante de un hombre en conflicto consigo mismo y con el mundo que lo rodea. «El desprecio» es una exploración fascinante de los dilemas emocionales y existenciales que enfrentamos en la búsqueda de la autenticidad y la felicidad.
CAPÍTULO PRIMERO
Durante los primeros dos años de matrimonio, mis relaciones con mi esposa fueron —hoy puedo afirmarlo— perfectas. Quiero decir que, en aquellos dos años, el acuerdo de los sentidos, completo y profundo, iba acompañado por ese oscurecimiento o, si es preferible, por ese silencio de la mente que, en semejante circunstancia, suspende todo juicio y se remite sólo al amor para cualquier valoración de la persona amada. En resumidas cuentas, Emilia me parecía carente por completo de defectos, y lo mismo creo que aparecería yo ante sus ojos. O tal vez veía sus defectos y ella veía los míos, pero, por una misteriosa transmutación producida por el sentimiento del amor, se nos mostraban ambos no sólo perdonables, sino incluso amables, como si, en vez de defectos, hubiesen sido cualidades, aunque de un género muy particular. Sea como fuere, no nos juzgábamos; simplemente, nos amábamos. Esta historia quiere explicar cómo, mientras yo seguía amándola y no juzgándola, Emilia, por el contrario, descubría o creía descubrir algunos de mis defectos, me juzgaba y, en consecuencia, dejaba de amarme.
La felicidad es tanto mayor cuanto menos se advierte. Aunque parezca extraño en aquellos dos años tenía a veces la impresión incluso de que me aburría. Por otra parte, no me daba cuenta en absoluto de que era feliz. Me parecía hacer algo que hacen todos: amar a su propia esposa y ser amado por ella. Y este amor se me antojaba un hecho común, normal, o sea, en modo alguno precioso. Lo mismo que el aire que se respira, del que hay mucho y que sólo se convierte en precioso cuando llega a faltar. Si alguien, en aquellos tiempos, me hubiese dicho que era feliz, habría quedado incluso sorprendido. Con toda probabilidad, habría contestado que no era feliz, porque, si bien amaba mucho a mi esposa y ella me amaba a mí, me faltaba la seguridad del mañana. Y esto era cierto: apenas lográbamos salir adelante con los desmedrados ingresos que me proporcionaban mi trabajo de crítico cinematográfico de un diario de segunda categoría y otras actividades periodísticas semejantes. Vivíamos en una estancia amueblada, en plan de realquilados. A menudo nos faltaba el dinero para lo superfluo e incluso, a veces, para lo necesario. ¿Cómo podía ser feliz en tales circunstancias? Así, nunca me he lamentado tanto como en el tiempo en que, en realidad, como pude darme cuenta más adelante, era completa y profundamente feliz.
Al final de estos dos primeros años de matrimonio mejoraron nuestras condiciones. Conocí a Battista, un productor cinematográfico, y escribí para él mi primer guión, trabajo que entonces consideré provisional —porque mis ambiciones literarias eran mucho más altas—, pero que, por el contrario, estaba destinado a convertirse en mi profesión. Sin embargo, y al mismo tiempo, mis relaciones con Emilia empezaron a modificarse en el sentido de empeorar. Mi historia empieza precisamente con mis comienzos de guionista y con el primer empeoramiento de las relaciones con mi esposa, dos acontecimientos casi contemporáneos y, como se verá, ligados entre sí con un nexo directo.
Si retrocedo en el tiempo con la memoria, veo que conservo un recuerdo confuso de un incidente que entonces me pareció carente de importancia, pero al que en seguida hube de atribuir, por el contrario, una importancia decisiva.
Me encuentro en la acera de una calle del centro de la ciudad. Emilia, Battista y yo hemos cenado en un restaurante. Battista ha propuesto acabar la velada en su casa y nosotros hemos aceptado. Ahora nos encontramos los tres ante el coche de Battista, un automóvil rojo, de gran lujo, pero estrecho y de sólo dos plazas. Battista, que ya está sentado al volante, se inclina, abre la portezuela y dice:
—Lo lamento, pero sólo cabe uno; Molteni, usted podría coger un taxi…, a menos que prefiera esperarme aquí; en tal caso, volvería a recogerlo.
Emilia está a mi lado, con un vestido de noche de seda negra —el único que tenía—, descotado y sin mangas, y lleva en el brazo la esclavina de piel. Es octubre, y aún hace calor. La miro y, sin saber por qué, advierto que en su belleza, por lo común serena y plácida, hay esta noche como una nueva inquietud, casi una turbación. Digo alegremente:
—Emilia, ve con Battista. Yo tomaré un taxi.
Emilia me mira y luego me contesta con voz reacia, lentamente:
—¿No sería mejor que Battista fuese en su coche y nosotros dos tomáramos un taxi?
Entonces Battista saca la cabeza por la ventanilla y exclama humorísticamente:
—¡Magnífico! Usted lo que quiere es que yo vaya solo.
Emilia titubea:
—No es eso, sino que…
De pronto me doy cuenta de que su bello rostro, por lo general tan tranquilo y armonioso, está ahora ofuscado y casi descompuesto por una perplejidad casi dolorosa. Pero, entretanto, yo he dicho:
—Battista tiene razón. Vamos, ve con él y yo tomaré un taxi.
Esta vez Emilia cede o, mejor dicho, obedece y sube al coche. Pero —nueva sensación que sólo ahora, al escribir, vuelve a mi memoria—, una vez sentada junto a Battista, con la portezuela abierta, me mira con ojos llenos de irresolución, en los que hay una mezcla de ruego y repugnancia. Pero yo no hago caso de esta sensación y, con el ademán decidido de quien cierra una caja de caudales, empujo fuertemente la pesada portezuela. El coche parte y yo me dirijo hacia la próxima parada de taxis.
La casa del productor no está lejos del restaurante. Normalmente, en taxi, yo debería llegar, si no precisamente al mismo tiempo que Battista, por lo menos muy poco después. Pero a mitad de camino, he aquí que se produce un accidente en un cruce de calles: el taxi choca contra un turismo, y ambos vehículos sufren algunos daños: el taxi queda con un guardabarros aplastado y desconchado, y el turismo, con uno de los lados abollado. Inmediatamente bajan los dos conductores, se enfrentan, discuten, se insultan, acude la gente, interviene un guardia —que a duras penas logra separarlos— y, finalmente, toma los nombres y las direcciones.
Durante todo este tiempo, yo espero dentro del taxi, sin impaciencia; más aún, casi con una sensación de felicidad, porque he comido mucho y bien y Battista, al terminar la cena, me ha propuesto participar en el guión de una de sus películas. Pero el choque y las consiguientes explicaciones duran tal vez diez o quince minutos, y yo llego con retraso a la casa del productor. Cuando entro en el salón, veo a Emilia sentada en una butaca, con una pierna encima de la otra, y Battista, de pie, en un rincón, ante una mesita-bar de ruedas. Battista me saluda con alegría. Por el contrario Emilia, con un tono de lamento casi anhelante, me pregunta dónde he estado tanto tiempo. Le contesto, con aire ligero y despreocupado, que hemos tenido un accidente, y me doy cuenta de que adopto un tono evasivo, como si tuviese algo que ocultar. En realidad, es el tono del que no da importancia alguna a lo que está diciendo. Pero Emilia insiste, siempre con su voz singular.
—¿Un accidente? ¿Y qué clase de accidente?
Entonces yo, sorprendido e incluso un poco alarmado, explico, lo ocurrido. Pero esta vez me parece que abundo excesivamente en los detalles, como si temiese no ser creído. En resumen, me doy cuenta de que me he equivocado ambas veces: la primera, con mi reticencia, y ahora, con mi excesiva precisión. Sin embargo, Emilia no insiste. Y Battista, sonriente y afable, dispone en la mesa tres vasos y me invita a beber. Me siento. Y charlando y bebiendo, sobre todo Battista y yo, pasan un par de horas. Battista se muestra tan exultante y alegre, que casi no me doy cuenta de que Emilia no lo está en modo alguno. Por otra parte, como ella se muestra siempre más bien silenciosa y esquiva, a causa de su timidez, no me sorprende en modo alguno su reserva. Como máximo, me extraña un poco el hecho de que no participe en la conversación, por lo menos con sonrisas y miradas, como suele hacerlo. Pero no; ella no sonríe ni nos mira. Se limita a fumar y a beber en silencio, como si estuviese sola. Al terminar la velada, Battista me habla seriamente de la película en la que había de colaborar, me explica el argumento, me informa sobre el director y sobre el compañero que había de tener como guionista y acaba invitándome a que vaya al día siguiente a su despacho para firmar el contrato. Emilia aprovecha un momento de silencio después de esta invitación para levantarse y decir que está cansada y que le gustaría marcharse a casa. Nos despedimos de Battista, salimos, bajamos las escaleras y nos encontramos en la calle, caminando, sin decirnos una palabra, hasta la parada de taxis. Subimos; parte el taxi. Yo estoy loco de alegría por la inesperada proposición de Battista y no puedo por menos de decirle a Emilia:
—Este guión llega oportunamente…, no sé cómo habríamos podido seguir adelante…, habría tenido que pedir un préstamo.
Emilia, por toda respuesta, pregunta:
—¿A cómo pagan los guiones?
Yo le digo la suma y añado:
—De esta forma quedan resueltos nuestros problemas, por lo menos para el próximo invierno.
Entretanto, busco con mi mano la de Emilia. Ella se la deja estrechar y no dice nada hasta llegar a casa.
…
Alberto Moravia. Fue un escritor y periodista italiano que nació en Roma el 28 de noviembre de 1907 con el nombre de Alberto Pincherle. Su abuelo materno se apellidaba Moravia y él adoptó ese seudónimo para su obra literaria. Su familia era de clase media-alta, de origen judío por parte de padre y católico por parte de madre. A los nueve años, contrajo una tuberculosis ósea que lo obligó a pasar largos períodos en cama y en sanatorios, lo que le impidió seguir una educación formal. Sin embargo, aprovechó ese tiempo para leer a autores como Shakespeare, Molière, Dostoyevski y Joyce, entre otros, y para empezar a escribir sus primeros relatos.
Su primera novela, Los indiferentes, se publicó en 1929 y causó una gran impresión por su retrato crítico de la decadencia de la burguesía italiana bajo el régimen fascista. La novela es de corte existencialista y narra la historia de una familia que se deja arrastrar por la apatía, la corrupción y la falta de dignidad. Moravia siguió escribiendo novelas, cuentos, ensayos y guiones cinematográficos, siempre con un estilo realista, psicológico y social, que reflejaba su interés por los problemas morales, políticos y sexuales de su época.
En 1941 se casó con la escritora Elsa Morante, con quien compartió una intensa vida cultural y política. Durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo que huir de Italia por su oposición al fascismo y su condición de judío. Se refugió en las montañas de Abruzzo y luego en Capri y Nápoles. Tras la liberación de Roma en 1944, regresó a su ciudad natal y reanudó su actividad literaria y periodística con más éxito que nunca. Colaboró con importantes revistas como Il Mondo y Il Corriere della Sera, fundó la revista Nuovi Argomenti junto con Pier Paolo Pasolini y fue presidente del PEN Club Internacional entre 1960 y 1962.
Muchas de sus obras fueron adaptadas al cine por directores como Vittorio De Sica, Jean-Luc Godard, Bernardo Bertolucci y Marco Ferreri. Entre sus novelas más famosas se encuentran La romana (1947), El conformista (1947), La campesina (1957), El desprecio (1954), El tedio (1960) y La cosa (1983). También escribió obras de teatro, poesía, biografías y libros de viajes. Fue candidato al Premio Nobel de Literatura varias veces y recibió numerosos galardones como el Premio Strega, el Premio Marzotto y el Premio Viareggio.
Se separó de Elsa Morante en 1962 y se fue a vivir con la joven escritora Dacia Maraini, con quien mantuvo una relación hasta 1978. En 1986 se casó con Carmen Llera, una profesora española que había sido su alumna. Murió en Roma el 26 de septiembre de 1990, el mismo año en que había publicado su autobiografía titulada Vida de Moravia. Fue enterrado en el cementerio Campo Verano junto a su primera esposa.
