El mundo es ancho y ajeno
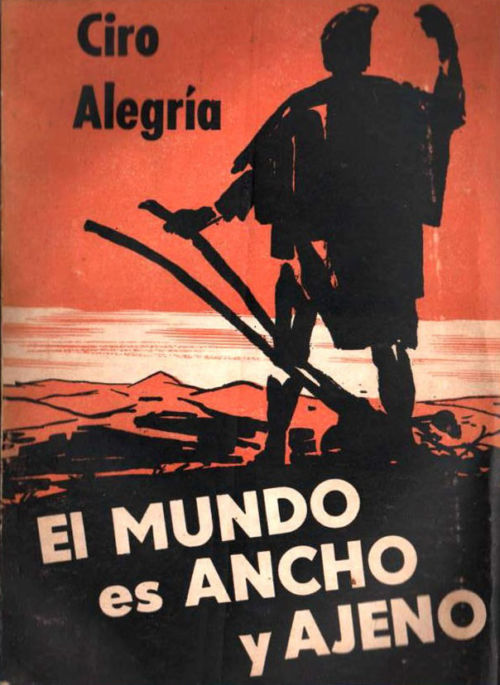
Resumen del libro: "El mundo es ancho y ajeno" de Ciro Alegría
«El mundo es ancho y ajeno» es una obra literaria que se erige como un monumento al genio narrativo de Ciro Alegría y un hito en la literatura indigenista. Esta novela de dimensiones épicas nos sumerge en una conmovedora trama que narra la resistencia valiente de una comunidad indígena frente a una expropiación de tierras injusta y despiadada. Alegría, un maestro de la prosa, teje un tapiz literario que nos lleva a los rincones más profundos de la selva peruana y al corazón de una lucha desigual.
En la travesía a través de las páginas de esta novela, el lector se encuentra con dos alcaldes que simbolizan dos posturas contrapuestas: la actitud estoica y mística de Rosendo Maqui, arraigada en la tradición ancestral, y la postura moderna y revolucionaria de Benito Castro, impulsada por la necesidad de cambio. Estos personajes, como dos fuerzas opuestas, enfrentan un destino incierto que parece desvanecer toda esperanza. Sin embargo, como señala Mario Vargas Llosa, a pesar de las aparentes derrotas, el espíritu indígena permanece inquebrantable en estas páginas, recordándonos la resilencia de un pueblo frente a la adversidad.
Ciro Alegría, el autor detrás de esta obra magistral, es un gigante de la literatura peruana que canaliza su profunda conexión con la tierra y su compromiso con las voces silenciadas en esta narración. Su pluma virtuosa nos transporta a un mundo donde la naturaleza y la cultura indígena se entrelazan en una lucha feroz por la supervivencia y la identidad. «El mundo es ancho y ajeno» no solo es una historia de batallas en el paisaje exuberante de la selva peruana, sino también una exploración de la lucha eterna del hombre indígena por mantenerse firme ante la adversidad. En resumen, esta novela es una joya literaria que ofrece una visión poderosa y conmovedora de la resistencia indígena y el impacto del cambio social en una comunidad arraigada en sus tradiciones ancestrales.
Rosendo Maqui y la comunidad
¡Desgracia!
Una culebra ágil y oscura cruzó el camino, dejando en el fino polvo removido por los viandantes la canaleta leve de su huella. Pasó muy rápidamente, como una negra flecha disparada por la fatalidad, sin dar tiempo para que el indio Rosendo Maqui empleara su machete. Cuando la hoja de acero fulguró en el aire, ya el largo y bruñido cuerpo de la serpiente ondulaba perdiéndose entre los arbustos de la vera.
¡Desgracia!
Rosendo guardó el machete en la vaina de cuero sujeta a un delgado cincho que negreaba sobre la coloreada faja de lana y se quedó, de pronto, sin saber qué hacer. Quiso al fin proseguir su camino, pero los pies le pesaban. Se había asustado, pues. Entonces se fijó en que los arbustos formaban un matorral donde bien podía estar la culebra. Era necesario terminar con la alimaña y su siniestra agorería. Es la forma de conjurar el presunto daño en los casos de la sierpe y el búho. Después de quitarse el poncho para maniobrar con más desenvoltura en medio de las ramas, y las ojotas para no hacer bulla, dio un táctico rodeo y penetró blandamente, machete en mano, entre los arbustos. Si alguno de los comuneros lo hubiera visto en esa hora, en mangas de camisa y husmeando con un aire de can inquieto, quizá habría dicho: «¿Qué hace ahí el anciano alcalde? No será que le falta el buen sentido». Los arbustos eran úñicos de tallos retorcidos y hojas lustrosas, rodeando las cuales se arracimaban —había llegado el tiempo— unas moras lilas. A Rosendo Maqui le placían, pero esa vez no intentó probarlas siquiera. Sus ojos de animal en acecho, brillantes de fiereza y deseo, recorrían todos los vericuetos alumbrando las secretas zonas en donde la hormiga cercena y transporta su brizna, el moscardón ronronea su amor, germina la semilla que cayó en el fruto rendido de madurez o del vientre de un pájaro, y el gorgojo labra inacabablemente su perfecto túnel.
Nada había fuera de esa existencia escondida. De súbito, un gorrión echó a volar y Rosendo vio el nido, acomodado en un horcón, donde dos polluelos mostraban sus picos triangulares y su desnudez friolenta. El reptil debía estar por allí, rondando en torno a esas inermes vidas. El gorrión fugitivo volvió con su pareja y ambos piaban saltando de rama en rama, lo más cerca del nido que les permitía su miedo al hombre. Éste hurgó con renovado celo, pero, en definitiva, no pudo encontrar a la aviesa serpiente. Salió del matorral y después de guardarse de nuevo el machete, se colocó las prendas momentáneamente abandonadas —los vivos colores del poncho solían, otras veces, ponerlo contento— y continuó la marcha.
¡Desgracia!
Tenía la boca seca, las sienes ardientes y se sentía cansado. Esa búsqueda no era tarea de fatigar y considerándolo tuvo miedo. Su corazón era el pesado, acaso. Él presentía, sabía y estaba agobiado de angustia. Encontró a poco un muriente arroyo que arrastraba una diáfana agüita silenciosa y, ahuecando la falda de su sombrero de junco, recogió la suficiente para hartarse a largos tragos. El frescor lo reanimó y reanudó su viaje con alivianado paso. Bien mirado —se decía—, la culebra oteó desde un punto elevado de la ladera el nido de gorriones y entonces bajó con la intención de comérselos. Dio la casualidad de que él pasara por el camino en el momento en que ella lo cruzaba. Nada más. O quizá, previendo el encuentro, la muy ladina dijo: «Aprovecharé para asustar a ese cristiano». Pero es verdad también que la condición del hombre es esperanzarse. Acaso únicamente la culebra sentenció: «Ahí va un cristiano desprevenido que no quiere ver la desgracia próxima y voy a anunciársela». Seguramente era esto lo cierto, ya que no la pudo encontrar. La fatalidad es incontrastable.
¡Desgracia! ¡Desgracia!
Rosendo Maqui volvía de las alturas, a donde fue con el objeto de buscar algunas yerbas que la curandera había recetado a su vieja mujer. En realidad, subió también porque le gustaba probar la gozosa fuerza de sus músculos en la lucha con las escarpadas cumbres y luego, al dominarlas, llenarse los ojos de horizontes. Amaba los amplios espacios y la magnífica grandeza de los Andes.
Gozaba viendo el nevado Urpillau, canoso y sabio como un antiguo amauta; el arisco y violento Huarca, guerrero en perenne lucha con la niebla y el viento; el aristado Huilloc, en el cual un indio dormía eternamente de cara al cielo; el agazapado Puma, justamente dispuesto como un león americano en trance de dar el salto; el rechoncho Suni, de hábitos pacíficos y un poco a disgusto entre sus vecinos; el eglógico Mamay, que prefería prodigarse en faldas coloreadas de múltiples sembríos y apenas hacía asomar una arista de piedra para atisbar las lejanías; éste y ése y aquél y esotro… El indio Rosendo los animaba de todas las formas e intenciones imaginables y se dejaba estar mucho tiempo mirándolos. En el fondo de sí mismo, creía que los Andes conocían el emocionante secreto de la vida. Él los contemplaba desde una de las lomas del Rumi, cerro rematado por una cima de roca azul que apuntaba al cielo con voluntad de lanza. No era tan alto como para coronarse de nieve ni tan bajo que se lo pudiera escalar fácilmente. Rendido por el esfuerzo ascendente de su cúspide audaz, el Rumi hacía ondular, a un lado y otro, picos romos de más fácil acceso. Rumi quiere decir piedra y sus laderas altas estaban efectivamente sembradas de piedras azules, casi negras, que eran como lunares entre los amarillos pajonales silbantes. Y así como la adustez del picacho atrevido se ablandaba en las cumbres inferiores, la inclemencia mortal del pedrerío se anulaba en las faldas. Éstas descendían vistiéndose más y más de arbustos, herbazales, árboles y tierras labrantías. Por uno de sus costados descendía una quebrada amorosa con toda la bella riqueza de su bosque colmado y sus caudalosas aguas claras. El cerro Rumi era a la vez arisco y manso, contumaz y auspicioso, lleno de gravedad y de bondad. El indio Rosendo Maqui creía entender sus secretos físicos y espirituales como los suyos propios. Quizás decir esto no es del todo justo. Digamos más bien que los conocía como a los de su propia mujer porque, dado el caso, debemos considerar el amor como acicate del conocimiento y la posesión. Sólo que la mujer se había puesto vieja y enferma y el Rumi continuaba igual que siempre, nimbado por el prestigio de la eternidad. Y Rosendo Maqui acaso pensaba o más bien sentía: «¿Es la tierra mejor que la mujer?». Nunca se había explicado nada en definitiva, pero él quería y amaba mucho a la tierra.
Volviendo, pues, de esas cumbres, la culebra le salió al paso con su mensaje de desdicha. El camino descendía prodigándose en repetidas curvas, como otra culebra que no terminara de bajar la cuesta. Rosendo Maqui, aguzando la mirada, veía ya los techos de algunas casas.
De pronto, el dulce oleaje de un trigal en sazón murió frente a su pecho, y recomenzó de nuevo allá lejos, y vino hacia él otra vez con blando ritmo.
Invitaba a ser vista la lenta ondulación y el hombre sentose sobre una inmensa piedra que, al caer de la altura, tuvo el capricho de detenerse en una eminencia. El trigal estaba amarilleando, pero todavía quedaban algunas zonas verdes. Parecía uno de esos extraños lagos de las cumbres, tornasolados por la refracción de la luz. Las grávidas espigas se mecían pausadamente produciendo una tenue crepitación. Y, de repente, sintió Rosendo como que el peso que agobiaba su corazón desaparecía y todo era bueno y bello como el sembrío de lento oleaje estimulante. Así tuvo serenidad y consideró el presagio como el anticipo de un acontecimiento ineluctable ante el cual sólo cabía la resignación. ¿Se trataba de la muerte de su mujer? ¿O de la suya? Al fin y al cabo eran ambos muy viejos y debían morir. A cada uno, su tiempo. ¿Se trataba de algún daño a la comunidad? Tal vez. En todo caso, él había logrado ser siempre un buen alcalde.
Desde donde se encontraba en ese momento, podía ver el caserío, sede modesta y fuerte de la comunidad de Rumi, dueña de muchas tierras y ganados. El camino bajaba para entrar, al fondo de una hoyada, entre dos hileras de pequeñas casas que formaban lo que pomposamente se llamaba Calle Real. En la mitad, la calle se abría por uno de sus lados, dando acceso a lo que, también pomposamente, se llamaba Plaza. Al fondo del cuadrilátero sombreado por uno que otro árbol, se alzaba una recia capilla. Las casitas, de lechos rojos de tejas o grises de paja, con paredes amarillas o violetas o cárdenas, según el matiz de la tierra que las enlucía, daban por su parte interior a particulares sementeras —habas, arvejas, hortalizas—, bordeadas de árboles frondosos, tunas jugosas y pencas azules. Era hermoso de ver el cromo jocundo del caserío y era más hermoso vivir en él. ¿Sabe algo la civilización? Ella, desde luego, puede afirmar o negar la excelencia de esa vida. Los seres que se habían dado a la tarea de existir allí, entendían, desde hacía siglos, que la felicidad nace de la justicia y que la justicia nace del bien de todos. Así lo había establecido el tiempo, la fuerza de la tradición, la voluntad de los hombres y el seguro don de la tierra. Los comuneros de Rumi estaban contentos de su vida.
Esto es lo que sentía también Rosendo en ese momento —decimos sentía y no pensaba, por mucho que estas cosas, en último término, formaron la sustancia de sus pensamientos— al ver complacidamente sus lares nativos.
Trepando la falda, a un lado y otro del camino, ondulaba el trigo pródigo y denso. Hacia allá, pasando las filas de casas y sus sementeras variopintas, se erguía, por haberle elegido esa tierra más abrigada, un maizal barbado y rumoroso. Se había sembrado mucho y la cosecha sería buena.
El indio Rosendo Maqui estaba encuclillado tal un viejo ídolo. Tenía el cuerpo nudoso y cetrino como el lloque —palo contorsionado y durísimo—, porque era un poco vegetal, un poco hombre, un poco piedra. Su nariz quebrada señalaba una boca de gruesos labios plegados con un gesto de serenidad y firmeza. Tras las duras colinas de los pómulos brillaban los ojos, oscuros lagos quietos. Las cejas eran una crestería. Podría afirmarse que el Adán americano fue plasmado según su geografía; que las fuerzas de la tierra, de tan enérgicas, eclosionaron en un hombre con rasgos de montaña. En sus sienes nevaba como en las del Urpillau. Él también era un venerable patriarca. Desde hacía muchos años, tantos que ya no los podía contar precisamente, los comuneros lo mantenían en el cargo de alcalde o jefe de la comunidad, asesorado por cuatro regidores que tampoco cambiaban. Es que el pueblo de Rumi se decía: «El que ha dao güena razón hoy, debe dar güena razón mañana», y dejaba a los mejores en sus puestos. Rosendo Maqui había gobernado demostrando ser avisado y tranquilo, justiciero y prudente.
Le placía recordar la forma en que llegó a ser regidor y luego alcalde. Se había sembrado en tierra nueva y el trigo nació y creció impetuosamente, tanto que su verde oscuro llegaba a azulear de puro lozano. Entonces Rosendo fue donde el alcalde de ese tiempo. «Taita, el trigo crecerá mucho y se tenderá, pudriéndose la espiga y perdiéndose». La primera autoridad había sonreído y consultado el asunto con los regidores, que sonrieron a su vez. Rosendo insistió: «Taita, si dudas, déjame salvar la mitá». Tuvo que rogar mucho. Al fin el consejo de dirigentes aceptó la propuesta y fue segada la mitad de la gran chacra de trigo que había sembrado el esfuerzo de los comuneros. Ellos, curvados en la faena, más trigueños sobre la intensa verdura tierna del trigo, decían por lo bajo: «Éstas son novedades del Rosendo». «Trabajo perdido», murmuraba algún indio gruñón. El tiempo habló en definitiva. La parte segada creció de nuevo y se mantuvo firme. La otra, ebria de energía, tomó demasiada altura, perdió el equilibrio y se tendió. Entonces los comuneros admitieron: «Sabe, habrá que hacer regidor al Rosendo». Él, para sus adentros, recordaba haber visto un caso igual en la hacienda Sorave.
…
Ciro Alegría Bazán. Nacido el 4 de noviembre de 1909 en Sartimbamba, La Libertad, Perú, se erige como uno de los pilares de la narrativa indigenista en América Latina. Hijo de José Eliseo Alegría Lynch, perteneciente a una familia de hacendados, y María Herminia Bazán Lynch, su infancia transcurrió entre las vastas extensiones de la hacienda Quilca, marcando su destino literario. Educado en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, compartió aulas con el joven poeta César Vallejo, dejando una huella imborrable en su alma literaria.
Alegría, influido por las historias de la hacienda y las vivencias entre los indígenas, forjó su identidad literaria. En 1935, su novela "La serpiente de oro" ganó el concurso de la Editorial Nascimento en Chile, iniciando una prolífica carrera. El destierro a Chile, la tuberculosis que lo aquejó en San José de Maipo, y el segundo premio con "Los perros hambrientos" (1939) en el concurso de Zig-Zag, marcaron sus años formativos. Sin embargo, fue con la monumental "El mundo es ancho y ajeno" (1941) que conquistó el reconocimiento internacional al ganar el Concurso Latinoamericano de Novela auspiciado por la Editorial Farrar & Rinehart.
Su vida transcurre entre Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba, donde se involucra en la política y la enseñanza. Alegría, amante de la libertad, se afilia a Acción Popular en 1963 y se convierte en diputado en Lima. Su pluma también se extiende al periodismo, colaborando con destacados diarios y revistas de la época.
Regresa al Perú en 1957, recibido con honores, pero su salud se ve amenazada por una úlcera duodenal en 1960. A pesar de los desafíos de salud, continúa dejando su huella literaria con "Duelo de caballeros" (1963) y participa en eventos culturales, como el Encuentro de Narradores Peruanos. Su vida se apaga el 17 de febrero de 1967, dejando un legado inmortal que trasciende la literatura, adentrándose en la esencia misma de la cultura peruana. Ciro Alegría, con su maestría literaria y compromiso social, permanece como un faro luminoso en la vastedad de la literatura hispanoamericana.