La otra vida del Capitán Contreras
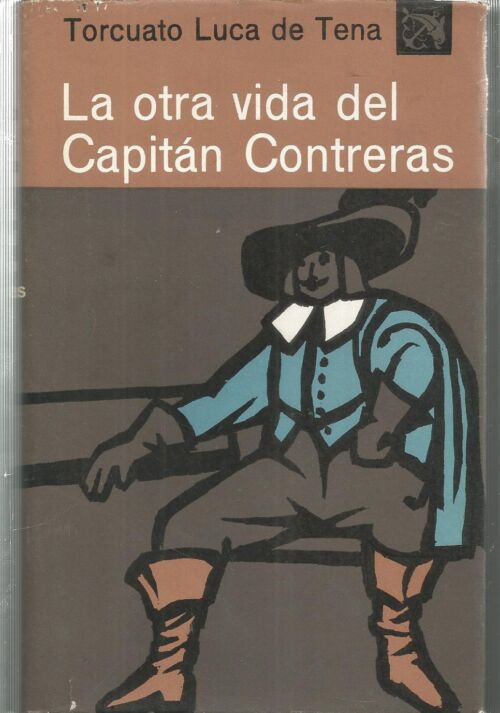
Resumen del libro: "La otra vida del Capitán Contreras" de Torcuato Luca de Tena Brunet
La otra vida del Capitán Contreras es una novela histórica escrita por Torcuato Luca de Tena y publicada en 1955. La obra narra la vida de un personaje real, el capitán Juan Contreras y López de Ayala, que fue un soldado español del siglo XVII que participó en varias guerras y aventuras por Europa y América. El autor se basa en las memorias que el propio Contreras escribió y que fueron descubiertas por casualidad en una biblioteca de Madrid.
La novela se divide en tres partes: la primera cuenta la infancia y juventud de Contreras en España, donde se enrola en el ejército y lucha contra los franceses, los portugueses y los moriscos; la segunda narra sus viajes por Italia, Alemania, Flandes y Francia, donde se convierte en espía al servicio del rey Felipe IV y se relaciona con personajes históricos como el cardenal Richelieu, el duque de Buckingham o el conde-duque de Olivares; y la tercera describe sus peripecias por el Nuevo Mundo, donde explora territorios desconocidos, combate contra los indios y los piratas, y funda una ciudad en el actual Brasil.
La otra vida del Capitán Contreras es una novela que combina la acción, el romance, el humor y la reflexión sobre la condición humana. El autor recrea con maestría la época del Siglo de Oro español y retrata a un protagonista que es a la vez un héroe y un antihéroe, un hombre valiente y audaz, pero también contradictorio y problemático. La obra es un homenaje a la aventura y a la literatura clásica, pero también una crítica a la decadencia política y moral de la España imperial.
I
Alonso de Guillén Roa y Contreras no nació (como tantas veces se ha dicho queriendo empañar el cristal de esta verdadera historia) de padres moriscos, sino de una aldeana de Castilla con más hijos en el mundo que dineros en la faltriquera. Parte de cuanto sabemos de la vida de Alonso en los siglos XVI y XVII lo debemos a las «Memorias» que en aquellos siglos dorados escribiera nuestro biografiado, por encarecido ruego de Lope de Vega. Estas memorias (descubiertas por Serrano y Sanz, y publicadas en el Boletín de la Academia de la Historia en 1900)[1] arrojan singular luz sobre la personalidad de nuestro hombre, aunque no sobre su última baladronada, por la sencilla razón de que Alonso de Contreras, como es fama, vino a visitarnos muy avanzado ya el segundo cuarto del siglo que vivimos. Los primeros síntomas de vida debieron producirse, según la creencia más extendida, a las siete y veinte de la mañana de aquel 5 de septiembre, cuando sus restos, como los de otros contemporáneos suyos, eran trasladados desde la ruinosa parroquia de Santo Tomé, camino de la fosa mandada abrir para ellos por el Ayuntamiento de Madrid, en el cementerio de la Almudena. No es cierto que él abriera por sí mismo la tapa del ataúd, ni que lo golpeara llamando la atención de los sepultureros, ni mucho menos que saltara del camión, como publicó el New York Mail, agrediendo y causando espanto a los estupefactos transeúntes, hasta que fue reducido por tres agentes de la policía armada en la vía pública. Los traficantes profesionales del sensacionalismo y del escándalo han aprovechado el caso del Capitán Contreras para sembrar el desorden y la confusión allí donde pusieron la pluma.
Transcurridos desde entonces varios años, calmado el torbellino de insensateces, bulos y necedades que se produjo a raíz de la aparición de Contreras, ha llegado el momento de poner algo de orden en torno a los hechos que precedieron a su actuación entre nosotros.
La caja de Alonso estaba bien conservada, pues era de hierro. Había sido trasladada, como queda dicho, de la parroquia de Santo Tomé, cuando este viejo edificio fue condenado, tras una alborotada sesión municipal, al derrumbamiento forzoso, antes de que las corrientes subterráneas que minaban sus cimientos le pusieran en trance de venirse abajo por sí mismo, con el riesgo consiguiente para los transeúntes.
En los sótanos de la iglesia, varias criptas parcialmente inundadas que contenían nichos de los siglos XVI y XVII fueron vaciadas de sus mortales reliquias antes de proceder al derrumbamiento, para dar a sus silenciosos moradores habitación más segura en el cementerio.
El traslado se verificó a las primeras horas del alba. Los viajeros vivos de aquel paseo de muertos, por una extraña reacción de contrastes muy española, se creyeron moralmente obligados a chunguearse. Y tararearon aquello de
Con las tibias y los peronés
Los muchachos hacen
lindos patinets…
Los españoles de hoy somos, en general, poco respetuosos con los muertos. Hay una secta de vivos que los utiliza como banderín político para conseguir sus fines, atribuyendo a los muertos unas ideas que no tuvieron o parapetándose tras sus huesos indefensos para ocultar sus ambiciones o sus inconfesables debilidades.
Cuando el féretro de Alonso fue abierto, en el cementerio, la última baladronada irreverente se heló en la garganta del más chusco.
No fue tan sólo la sorpresa de encontrar el volumen de un cuerpo donde esperaban hallar un montón de polvo, o a lo más un acervo de huesos y podredumbre, lo que les hizo callar. Ni fue la visión de la podrida mortaja que cubría aquel volumen, dándole un tragicómico aspecto fantasmal, lo que les hizo retroceder. Ni su tamaño, ni su hedor. Fue su movimiento: la ondulación lenta, leve, pero perceptible y rítmica de su pecho. No quiero detenerme aquí en lo que es de todos sobradamente conocido. El espanto de los enterradores ha sido mil veces descrito entonces y aun ahora por gacetilleros más hábiles que yo en provocar la risa o teatralizar la escena.
También son conocidos los episodios que siguieron al descubrimiento. El aviso al encargado del camposanto; el traslado del cuerpo al depósito de cadáveres y la rotura escalofriante por un estudiante de medicina del putrefacto vendaje. No fueron menester hierros ni tijeras. La mortaja se deshacía entre los dedos como si fuera papel quemado. Bajo ella, el cuerpo desnudo de un hombre. Una sustancia grasa de irregular densidad lo envolvía por entero. El pecho respiraba y el corazón lejanísimo palpitaba aterradoramente rápido y apenas perceptible. Lo que más repugnancia causaba —más aún que el color ceniciento, violáceo; más aún que el hedor a miembro escayolado; más aún que aquellas grasas que empapaban la piel como si fueran humores escapados del propio cuerpo— eran las barbas selváticas que le caían hasta cerca del vientre y daban a su rostro proporción descomunal, y las garras que en lugar de uñas prolongaban extrañamente el largor de sus veinte dedos sin movimiento.
Después el aviso a la policía; el huracán de la noticia en Madrid; la timidez de la Prensa española para decidirse a abordar un suceso ya conocido por todo el mundo y la desbordada fantasía de los corresponsales extranjeros…
La Dirección General de Seguridad se negó en redondo a hacer declaración alguna sobre el hecho, y desde los púlpitos de las iglesias se recordó a los fieles la obligación grave de no propagar ni creer aquella brujería hasta que la ciencia o la Iglesia misma se pronunciaran sobre el hecho.
En el Hospital Municipal de San Juan de Dios se instaló desde el primer día el cuerpo palpitante de Contreras. El doctor don Salvador Yuste se encargó de él, y fue bajo su dirección que limpiaron su cuerpo, espigaron sus barbas y melenas, cortaron sus uñas y espiaron minuto a minuto las reacciones de aquel agónico despertar. Mientras tanto, el Laboratorio Químico del Departamento de Policía analizaba los restos de la mortaja y fragmentos de las uñas, los ungüentos y las barbas.
A la una y doce minutos del día 6, estando de guardia el propio doctor Yuste, la respiración del resurrecto se hizo más profunda y lenta.
«¡Jesús!», dijeron sus labios. Y los dedos de su mano derecha se movieron como queriendo desasirse de invisible y fortísima ligadura. El doctor se acercó a él, le levantó suavemente los párpados y acercó la temblorosa luz de un fósforo a las pupilas secas. No pudo reprimir una vaga zozobra ante aquellos ojos de búho que le miraban sin verle.
Salvador Yuste y Aguirrebengoa tenía a la sazón cuarenta y ocho años de edad. Su padre había sido contrabandista en el Valle de Arán, y su madre lavandera en Irún. A fuerza de contrabandear perfumes franceses y licores, pudieron sus padres costearle los primeros estudios. Pero Salvador no quiso detenerse a medio camino y marchó a la Corte dispuesto a labrarse un porvenir. Alternando la Universidad con la estación, donde cargaba maletas sobre sus espaldas, hasta sacar en propinas lo necesario para pagar matrículas y pensión, logró cursar los primeros años de la carrera de Medicina. ¡Qué lejanos aquellos días en que había que luchar a brazo partido para llevar adelante el propósito emprendido, sin más ayuda que una ambición desmesurada y un amor propio sin límites! Salvador sentía como si una amarga desazón le atenazara el pecho cuando medía lo que de joven aspiraba a ser con lo que en la actualidad era. Porque su ambición y su fantasía habían sido más generosas con él que la vida misma. Pero Salvador prefería no pensar en ello. Satisfecho debía estar, pudiéndose colgar un don de la solapa de su nombre y llamarse don Salvador, y tener un piso y una consulta y no faltarle nunca el pan ni la sopa. De joven, su padre le negó toda clase de ayuda para cursar una carrera que, según él, le dejaría muerto de hambre. Solamente en el verano, al regresar delgado y raído a su casa, le recibía con la ilusión y los brazos siempre abiertos a la esperanza de hacerle abandonar sus libros y sus pretensiones. Si quería hacer dinero, allí tenía la mina sin fondo del contrabando. Varias veces le llevó con él por el monte. Las excursiones no ofrecían peligro alguno. No había siquiera que pasar la frontera. El encuentro con los contrabandistas franceses se realizaba en territorio español, en la casilla de un guardabosque, perdida a dos mil metros de altura, en un calvero rodeado de abetos gigantes. Su padre discutía los precios en aquel refugio con verdadera maestría de experto, no aceptándolos sin calcular primero un beneficio del cien por cien en la reventa. Una noche los carabineros le detuvieron al regresar a Bosost cargado de mercancías, y Salvador no volvió a verle más. Se dijo que le habían hecho mil perrerías para que confesara el nombre de sus cómplices y el lugar de las transacciones. Se dijo que le golpearon hasta privarle con puños y porras para que cantara. Un mal día murió quién sabe si a consecuencia de estas palizas sin que de sus labios saliera una sola palabra que pudiera comprometer al guardabosque y a los suyos.
Salvador no era hombre que se ahogara en sentimentalismos. Desde aquel día, como si fuera dueño de graduar sus propias emociones, decidió olvidarse de todo aquello que en la vida pudiera estorbarle. Pasó un trapo sobre la pizarra de su pasado. Su origen humilde; su padre muerto fuera de la Ley; sus habitaciones sin sol en la trastienda de unos almacenes, fueron borrados de su recuerdo por un acto de voluntad, y Salvador volvió a Madrid. Sus estudios fueron para él, más que acicate para el triunfo, pretexto para encerrarse en sí mismo, agudizando su egoísmo, reforzando las paredes por donde pudiera filtrarse un pasado que le asqueaba. Sin embargo, en sueños, como una pesadilla que en él se hubiera hecho crónica, la figura del guardabosque se le aparecía periódicamente, arrugando, nervioso, la boina entre sus manazas de leñador.
—Te juro por su memoria —le repetía una y mil veces— que yo no sabía nada; talmente vivo perdido entre mis pinos. No sabía que le cogieron. No sabía que le querían hacer cantar.
—¿Por qué no viniste a decírmelo? Si yo lo hubiera sabido, me hubiera presentado. ¿Y qué? ¿Tres meses de cárcel? ¿Y qué? Al salir de los hierros estaríamos los dos aquí, haciendo contrabando y dinero, tan guapos.
Salvador lo veía en sueños, invariablemente, en la misma postura, de pie junto a él, como un comparsa de pueblo recitando su monólogo sobre un tablado de niebla.
—Él ha muerto por no delatarme. En fin. Si algún día quieres algo, aquí me caiga muerto si no te ayudo Como si fuera aquel que ahora te falta. Un guardabosque en la frontera es más útil muchas veces de lo que nunca se piensa.
Yuste se desperezó. Todavía era de noche. Se acercó una vez más al individuo de las barbas y le tomó el pulso. Al tocarle, creyó notar un levísimo movimiento bajo su piel como si el resurrecto hubiera percibido el contacto de la mano del médico. Después entreabrió los labios y los movió como queriendo hablar, mas ningún sonido salió de su boca. Yuste acercó una silla y lo envolvió con la mirada, espiando cualquier posible reacción. ¿Quién sería aquel hombre? ¿Qué tragedia o qué locura le habrían impulsado a cometer aquella farsa? Porque a Salvador Yuste no le cabía duda: aquel individuo había preparado meticulosamente su golpe con audacia increíble y no pocos conocimientos médicos.
Aquel hombre era un poseso, sin duda, que se expuso a morir enterrado vivo, a cambio de… ¿a cambio de qué? ¿De la fama quizá?
Una idea, débil al principio, como la leve lámpara de un gusano de luz, comenzó a abrirse paso entre las malezas de dudas y confusiones que ahogaban su cerebro. El doctor clavó sus ojos en el resucitado con profundo interés. Sin dejarle de mirar se quitó los lentes y comenzó con la punta del pañuelo a limpiar los cristales. Se echó a reír.
—No, no; es imposible… ¡Qué locura! Pero… —Y el doctor se revolvió en su asiento, complacido ante la lucha que empezaba a desarrollarse en su interior—. Si yo supiera… Si yo fuera capaz…
Pero el director del hospital, con toda su autoridad a cuestas, ya había hablado del caso. «Después del hospital, a la cárcel o al manicomio», había dicho, refiriéndose al resurrecto.
Yuste volvió a engancharse sus lentes sin armadura sobre la nariz, perlada de sudor. ¿Era acaso inapelable la opinión del doctor Lafuente? La morbosidad popular seguiría con más atención los razonamientos de quien defendiera la posibilidad de un despertar después de quién sabe cuántos años de sueño, que de quien quisiera ver una farsa en aquella resurrección que apasionaba ya a la calle y a la multitud. El secreto de la fama estaba en la audacia. En saber saltar a tiempo.
—¡Válgame la Virgen! ¡Confesión! —gritó de pronto una voz que pudo cortar para siempre la tentación de Salvador Yuste y Aguirrebengoa. Un cosquilleo espantoso subió como enjambre de hormigas por sus sienes y el corazón alborotado quiso escapársele del pecho. Sentado sobre la cama, el hombre de las barbas le miraba fijamente. Sus labios se movían como queriendo hablar y la respiración agitada sacudía sus hombros cadavéricos. Estuvo así unos segundos.
—¡A lavar mi honra o a cenar con Cristo! —dijo al fin. Pausa. La respiración sonaba como un fuelle—. ¡Confesión! —repitió de nuevo. Y dejándose caer sobre el lecho se quedó otra vez traspuesto.
El doctor Yuste, clavado en su asiento, sin mover un músculo de su rostro, estuvo largamente mirando a su enfermo, mientras la aguja del reloj, inadvertida por él, recorría quién sabe cuántos cuadrantes de la esfera. Al fin, mecánicamente, se quitó los lentes, sacó un pañuelo y se dispuso de nuevo a limpiar los cristales.
…
Torcuato Luca de Tena Brunet. Escritor y periodista español, estudió Derecho en Chile, aunque completó su formación en la Universidad Central de Madrid. Luca de Tena no ejerció como abogado, dedicándose desde muy temprana edad al periodismo a través de las páginas del diario de su familia, el ABC, periódico en el que desarrolló casi toda su carrera y del que fue director en dos ocasiones.
Luca de Tena trabajó primero como corresponsal y más tarde como redactor en ABC antes de ocupar puestos de dirección, actividad que compaginó con la escritura, actividad a la que decidió dedicarse de manera profesional a principios de 1973, año en el que fue elegido como académico de la RAE. Con anterioridad ya había recibido premios tan importantes como el Ateneo de Sevilla o el Planeta.
Dentro de la literatura, Luca de Tena destacó como poeta, novelista y dramaturgo; también cultivó el ensayo histórico y el cuento, todo ello con rigor y conceptismo. Algunas de sus novelas fueron llevadas al cine con éxito en su época.
Recibió numerosos premios entre ellos el Nacional de Narrativa Española en 1962. En 1970 fue el ganador del II Premio Ateneo de Sevilla por Pepa Niebla. De entre su obra habría que destacar títulos como La mujer de otro, Pepa Niebla, Los renglones torcidos de Dios o Primer y último amor.
