La sumisa
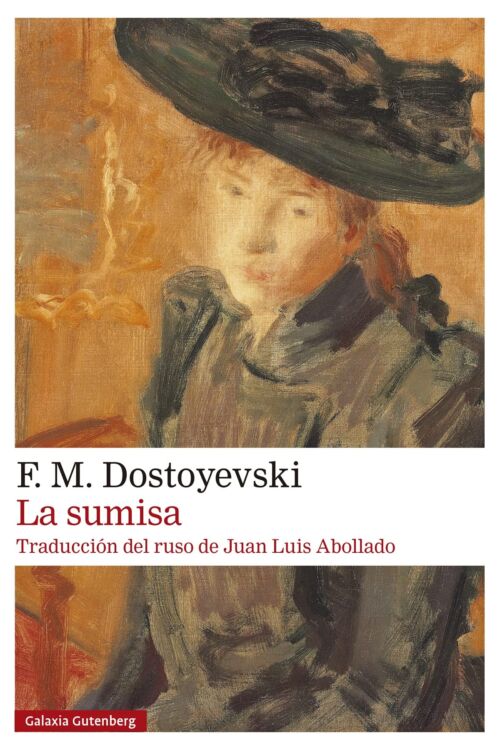
Resumen del libro: "La sumisa" de Fiódor Dostoyevski
La sumisa es una novela del escritor ruso Fiódor Dostoyevski, publicada en 1877. La obra narra la historia de una joven huérfana llamada Sofía, que se convierte en la amante y esclava de un hombre rico y cruel, llamado Rodión. A través de su relación, Dostoyevski explora los temas de la libertad, el amor, el sacrificio y la redención.
La novela es una de las más polémicas y controvertidas de Dostoyevski, ya que muestra escenas de violencia, humillación y abuso hacia la protagonista. Algunos críticos han considerado que la obra es una apología de la sumisión femenina y una expresión del masoquismo del autor. Otros, en cambio, han valorado la profundidad psicológica y moral de los personajes, así como la capacidad de Dostoyevski para retratar la complejidad del alma humana.
La sumisa es una obra que no deja indiferente a nadie, y que plantea cuestiones éticas y filosóficas sobre el sentido de la vida, el bien y el mal, y el destino. Es una lectura recomendada para los amantes de la literatura clásica y para los que quieran conocer una faceta diferente y oscura de Dostoyevski.
Aclaración preliminar
Pido a los lectores me disculpen si esta vez les ofrezco sólo un relato breve en lugar del «Diario» en su forma habitual. Pero este trabajo me ha absorbido en realidad gran parte del mes. En todo caso, les ruego sean condescendientes.
Aplico al relato el nombre de «fantástico» a pesar de considerarlo real en alto grado. Sin embargo, algo hay verdaderamente fantástico en su forma, y considero necesario aclararlo previamente.
El caso es que no se trata ni de un relato ni de unas memorias. Imagínense a un marido que tiene ante sí, sobre la mesa, a su esposa, la cual se ha suicidado arrojándose por la ventana. El marido se encuentra aún aturdido, todavía no ha tenido tiempo de concentrarse. Va y viene por las habitaciones de su casa esforzándose por hacerse cargo de lo ocurrido, por «fijar su pensamiento en un punto». Además, es un hipocondríaco empedernido, de los que hablan con ellos mismos. También en ese momento está hablando solo, cuenta lo sucedido, se lo aclara. A pesar de la aparente trabazón de su discurso, se contradice varias veces a sí mismo, tanto por lo que respecta a la lógica como a los sentimientos. Se justifica, la acusa a ella y se sume en explicaciones tangenciales en las que la vulgaridad de ideas y afectos se junta a la hondura de pensamiento. Poco a poco va aclarando lo ocurrido y concentrando «los pensamientos en un punto». Varios de los recuerdos evocados le llevan por fin a la verdad, la cual, quiera o no, eleva su entendimiento y su corazón. Al final cambia incluso el tono del relato, si se compara con el desorden del comienzo. El desdichado descubre la verdad bastante clara y de perfiles concretos, por lo menos para sí mismo.
Este es el tema. Claro, el desarrollo del relato dura varias horas, con desviaciones e interferencias, y de manera confusa, pues ese hombre a veces se habla a sí mismo y otras parece que se dirige a un oyente invisible, a un juez. Así ocurre siempre en la realidad. Si fuera posible oírle y hacer que un taquígrafo anotara sus palabras, el relato obtenido sería algo más deshilvanado que el mío, algo menos acabado; pero, según lo que se me alcanza, la ordenación psicológica sería, quizá, la misma. Llamo «fantástico» al presente relato precisamente porque presupongo la existencia de un taquígrafo que lo anota todo (después yo retoco lo escrito). Reiteradamente artificios semejantes se han admitido en la literatura. Victor Hugo, por ejemplo, en su obra maestra El último día de un condenado a muerte, recurre casi al mismo procedimiento, y si bien no presenta a ningún taquígrafo, admite un hecho todavía más inverosímil al suponer que el condenado a muerte puede escribir sus memorias (y tiene tiempo para ello) no sólo durante su último día, sino incluso durante la última hora y, literalmente, durante sus últimos minutos. Pero sin haber admitido semejante fantasía, no existiría la obra, la más real y veraz de cuantas ha escrito.
CAPÍTULO PRIMERO
I
Quién era yo y quién era ella
Mientras esté ella aquí, menos mal: me acerco y la miro a cada instante, pero mañana se la llevarán. ¿Qué me ocurrirá al quedarme solo? Ahora se halla en la sala, sobre dos mesitas cuadradas juntas. Mañana traerán el ataúd, un ataúd blanco en gros de Nápoles, pero no es esto… No hago más que ir de una habitación a otra y quiero explicarme lo sucedido. Hace ya seis horas que pretendo explicármelo y no soy capaz de concentrarme. No ceso de estar dando vueltas sobre un mismo lugar… Las cosas han ocurrido del modo siguiente. Lo contaré por orden. (¡Orden!) Señores, no soy un literato ni mucho menos, ustedes mismos se dan cuenta. Pero no importa, explicaré las cosas tal como yo mismo las comprendo. ¡Oh, sí, las comprendo muy bien! ¡Esto es lo terrible! Si quieren saber ustedes… es decir: comenzando por el principio he de decirles que ella venía sencillamente a empeñar objetos a fin de pagar el anuncio publicado en La Voz de que una institutriz estaría dispuesta a salir de viaje, a dar clases particulares, etc. Esto era el propio comienzo y yo no la distinguía de las demás: venía, como todas, etc. Luego comencé a diferenciarla. Era delgadita, rubia, de mediana estatura, aunque más bien alta que baja, un poco torpona, como si se desconcertara al hallarse ante mí (me figuro que lo mismo le pasaba con todas las personas desconocidas, y, naturalmente, lo mismo le importaba yo que otro, como individuo se entiende, no como prestamista). Tan pronto recibía el dinero, daba la vuelta y se marchaba sin decir palabra. Otras discuten, ruegan, regatean para que se les dé más. Esta no, se conformaba con lo que le daban. Me parece que lo confundo todo… ¡Ah, sí! Me sorprendieron en primer lugar los objetos que traía: unos pendientes de plata dorados, un medalloncito de poco precio, objetos de a perra gorda. Ella sabía perfectamente que su coste era ínfimo, pero yo veía en su rostro que para ella aquellos objetos eran auténticas alhajas. En efecto, luego supe que aquello era cuanto le quedaba de sus papás. Sólo una vez me permití reírme un poco de sus objetos. He de decirles que nunca me permito hacerlo, me comporto siempre como un gentleman: pocas palabras, cortés y severo. «Severo, severo y severo.» Pero una vez se me presentó con los restos (en el sentido literal de la palabra) de una vieja chaqueta de piel de liebre y me dejé llevar por el deseo de gastarle una broma. ¡Dios mío, de qué modo se sonrojó! Tenía los ojos azules, grandes, soñadores, pero ¡cómo se le encendieron! No dijo ni una palabra. Guardó sus «restos» y se fue. Entonces la observé por primera vez de modo especial y me sugirió un pensamiento también de un género especial. Sí, recuerdo la impresión que me produjo, si quieren ustedes, la impresión principal, la síntesis de todo: era tan joven que parecía tener catorce años. En realidad sólo le faltaban tres meses para cumplir dieciséis. Pero no es esto lo que quería decir. En verdad la síntesis no radicaba en esto. Al día siguiente volvió. Más tarde supe que había llevado la chaqueta a la tienda de Dobronrávov y a la de Mozer; pero en esas casas no aceptan más que oro, y ni siquiera quisieron hablar de aquella prenda. En cambio yo le había aceptado una vez una piedra (de muy poco valor), aunque luego, al recapacitar, me sorprendí: yo tampoco acepto nada que no sea oro o plata, y de ella había admitido una piedra. Era el segundo pensamiento que me sugería. Lo recuerdo.
Esa vez vino de la tienda de Mozer con una boquilla de ámbar, un objetito que no estaba mal, de interés para un aficionado a las boquillas, pero sin valor para nosotros, que aceptamos únicamente oro. Como quiera que se me presentó después de la rebelión del día anterior, la recibí con cierta severidad. Ser severo significa, para mí, tratar a las personas secamente. No obstante, al darle a ella dos rublos, no pude contenerme y le dije con cierta irritación: «Esto lo hago por usted, Mozer no le aceptaría cosa semejante». Subrayé de modo especial las palabras por usted, dándoles cierto sentido. Era maligno. Se puso otra vez como la grana al oír por usted; pero se calló, no rechazó el dinero, lo tomó. ¡Lo que significa ser pobre! ¡De qué manera se sonrojó! Comprendí que la había herido. Cuando ya estuvo en la calle, me pregunté de pronto: ¿es posible que esta victoria valga dos rublos? ¡Ja, ja, ja! Recuerdo que me hice la pregunta dos veces: «¿los vale?, ¿los vale?». Y me respondí, riendo, afirmativamente. Me reí mucho, pero no me movía ningún mal sentimiento. Yo obraba con intención, con cierto designio; quería ponerla a prueba, pues de improviso me bailaron por la cabeza algunas ideas acerca de ella. Este fue el tercer pensamiento especial que me inspiró.
… Con eso empezó todo. Naturalmente, procuré enterarme enseguida por tercera persona de todas las circunstancias, y esperaba su vuelta con especial impaciencia. Presentía que iba a volver pronto. Cuando vino, me puse a hablar con ella con mucha cortesía, haciéndole muchos cumplidos. No en vano me han dado buena educación y me han enseñado buenos modales. ¡Hum…! Entonces adiviné que era buena y sumisa. Las personas buenas y sumisas no suelen resistir mucho tiempo, y si bien no se manifiestan abiertamente, no saben esquivar una conversación: son parcas en las respuestas, pero contestan tanto más cuanto más tiempo se habla con ellas. Lo que hace falta es que uno mismo no se canse, si necesita sacar algo en limpio. Claro está que entonces no me contó nada de sí misma. De lo de La Voz y demás, sólo me enteré más tarde. Se anunciaba gastando sus últimos recursos. Al principio, como es natural, con cierta soberbia: «institutriz, dispuesta a salir de viaje; mándense condiciones»; y luego: «dispuesta para toda clase de trabajos: dar lecciones, ser dama de compañía, encargarse de las faenas caseras, cuidar de los enfermos; además sé coser», etc. ¡Nada nuevo! No hará falta decir que todo eso se iba añadiendo a los anuncios en las sucesivas variantes. Al final, cuando empezaba a desesperarse, llegó a poner «sin cobrar nada, por el pan». ¡No, no encontró ninguna colocación! Entonces decidí probarla por última vez. Tomé de sopetón el número del día de La Voz y le mostré un anuncio: «Joven huérfana busca empleo de institutriz para niños de pocos años, preferentemente en casa de señor viudo, ya de edad. Puede ayudar en faenas caseras».
–¿Ve usted? Esta joven se ha anunciado hoy por la mañana y probablemente al atardecer ya habrá encontrado colocación. ¡Es así como hay que anunciarse!
…
Fiódor Dostoyevski. Moscú, 1821 - San Petersburgo, 1881 Novelista ruso. Educado por su padre, un médico de carácter despótico y brutal, encontró protección y cariño en su madre, que murió prematuramente. Al quedar viudo, el padre se entregó al alcohol, y envió finalmente a su hijo a la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo, lo que no impidió que el joven Dostoievski se apasionara por la literatura y empezara a desarrollar sus cualidades de escritor.
A los dieciocho años, la noticia de la muerte de su padre, torturado y asesinado por un grupo de campesinos, estuvo cerca de hacerle perder la razón. Ese acontecimiento lo marcó como una revelación, ya que sintió ese crimen como suyo, por haber llegado a desearlo inconscientemente. Al terminar sus estudios, tenía veinte años; decidió entonces permanecer en San Petersburgo, donde ganó algún dinero realizando traducciones.
La publicación, en 1846, de su novela epistolar Pobres gentes, que estaba avalada por el poeta Nekrásov y por el crítico literario Belinski, le valió una fama ruidosa y efímera, ya que sus siguientes obras, escritas entre ese mismo año y 1849, no tuvieron ninguna repercusión, de modo que su autor cayó en un olvido total.
En 1849 fue condenado a muerte por su colaboración con determinados grupos liberales y revolucionarios. Indultado momentos antes de la hora fijada para su ejecución, estuvo cuatro años en un presidio de Siberia, experiencia que relataría más adelante en Recuerdos de la casa de los muertos. Ya en libertad, fue incorporado a un regimiento de tiradores siberianos y contrajo matrimonio con una viuda con pocos recursos, Maria Dmítrievna Isáieva.
Tras largo tiempo en Tver, recibió autorización para regresar a San Petersburgo, donde no encontró a ninguno de sus antiguos amigos, ni eco alguno de su fama. La publicación de Recuerdos de la casa de los muertos (1861) le devolvió la celebridad. Para la redacción de su siguiente obra, Memorias del subsuelo (1864), también se inspiró en su experiencia siberiana. Soportó la muerte de su mujer y de su hermano como una fatalidad ineludible. En 1866 publicó El jugador, y la primera obra de la serie de grandes novelas que lo consagraron definitivamente como uno de los mayores genios de su época, Crimen y castigo.
La presión de sus acreedores lo llevó a abandonar Rusia y a viajar indefinidamente por Europa junto a su nueva y joven esposa, Ana Grigorievna. Durante uno de esos viajes su esposa dio a luz una niña que moriría pocos días después, lo cual sumió al escritor en un profundo dolor. A partir de ese momento sucumbió a la tentación del juego y sufrió frecuentes ataques epilépticos.
Tras nacer su segundo hijo, estableció un elevado ritmo de trabajo que le permitió publicar obras como El idiota (1868) o Los endemoniados (1870), que le proporcionaron una gran fama y la posibilidad de volver a su país, en el que fue recibido con entusiasmo. En ese contexto emprendió la redacción de Diario de un escritor, obra en la que se erige como guía espiritual de Rusia y reivindica un nacionalismo ruso articulado en torno a la fe ortodoxa y opuesto al decadentismo de Europa occidental, por cuya cultura no dejó, sin embargo, de sentir una profunda admiración.
En 1880 apareció la que el propio escritor consideró su obra maestra, Los hermanos Karamazov, que condensa los temas más característicos de su literatura: agudos análisis psicológicos, la relación del hombre con Dios, la angustia moral del hombre moderno y las aporías de la libertad humana. Máximo representante, según el tópico, de la «novela de ideas», en sus obras aparecen evidentes rasgos de modernidad, sobre todo en el tratamiento del detalle y de lo cotidiano, en el tono vívido y real de los diálogos y en el sentido irónico que apunta en ocasiones junto a la tragedia moral de sus personajes.