Primavera negra
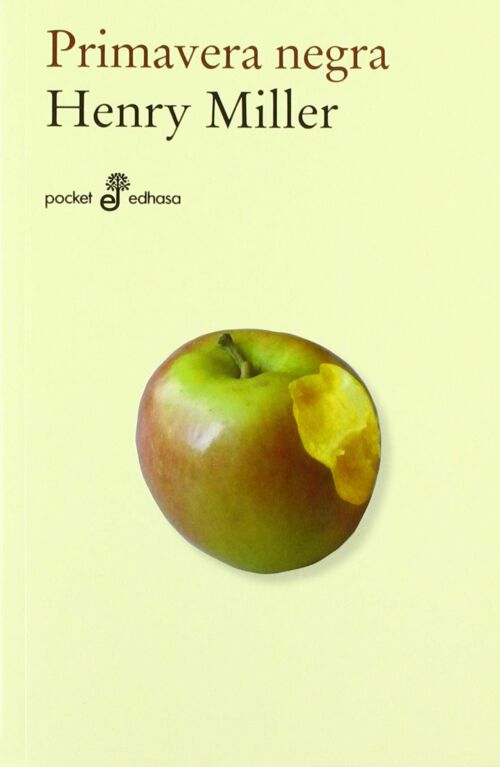
Resumen del libro: "Primavera negra" de Henry Miller
Nexo de unión entre «Trópico de Cáncer» (1934) y «Trópico de Capricornio» (1939), «Primavera negra» es el libro que más a fondo y mejor introduce al lector en el personalísimo mundo literario de Henry Miller, pues en él vemos a la imaginación creativa actuando en todos los niveles. En un subyugante ir y venir de la memoria, de la infancia a la madurez, de Nueva York a París, de la ternura al desengaño más amargo —al que el autor se enfrenta con rabia, sarcasmo y desprecio—. Miller nos ofrece lo mejor de sí mismo y de su indiscutible talento artístico.
Las evocaciones nostálgicas que despliega y sobrepone Miller en esta obra son indudablemente de raíz proustiana, su fraseo y el ritmo de su prosa beben a morro de la retórica de Walt Whitman, su portentosa imaginación es tal vez hija putativa de Lewis Carroll y es evidente que el espíritu del fluir de la conciencia de Joyce se ha colado por la puerta trasera en estas páginas, pero con todo ello, y mucho más (la escritura automática y el léxico surrealista, la potencia expresiva del impresionismo pictórico, las visiones herederas de la novela gótica, la sublevación lingüística de Céline…), Henry Miller creó una de las obras más personales, arrebatadoras e influyentes del siglo XX.
¿Soy como yo creo ser
o como los demás creen que soy?
Aquí es donde estas líneas
se vuelven una confesión,
en presencia de mi yo
desconocido e incognoscible,
desconocido e incognoscible
para mí mismo.
Aquí es donde creo
la leyenda tras la cual me oculto.
UNAMUNO
EL DISTRITO 14
Lo que no esta en plena calle
es falso, inventado,
es decir, literatura.
Soy un patriota del Distrito 14 de Brooklyn, donde me crié. El resto de los Estados Unidos no existe para mí más que como idea, historia o literatura. A los diez años, fui arrancado de mi tierra natal y llevado a un cementerio, un cementerio luterano, donde las lápidas siempre estaban en orden y las coronas nunca se marchitaban.
Pero yo nací en la calle y me crié en la calle. «En plena calle postmecánica, donde la más hermosa y alucinante vegetación de hierro», etcétera, etcétera. Nací bajo el signo de Aries, que confiere un cuerpo fogoso, activo, enérgico y algo inquieto. ¡Con Marte en la novena casa!
Nacer en la calle significa vagar toda tu vida, ser libre. Significa accidentes e incidentes fortuitos, drama, movimiento. Significa, sobre todo, ensueño. Una armonía de datos irrelevantes que proporciona a tu vagar una certeza metafísica. En la calle, aprendes lo que realmente son los seres humanos; de otro modo, más tarde, uno los inventa. Lo que no está en plena calle es falso, inventado, es decir, literatura. Nada de lo que se llama «aventura» se aproxima nunca al sabor de la calle. No importa que vueles al Polo, que te sientes en el fondo del mar con una libreta en la mano, que saques una tras otra nueve ciudades, o que, como Kurtz, remontes el río y te vuelvas loco. No importa lo excitante, lo intolerable de la situación; siempre hay salidas, siempre mejoras, comodidades, compensaciones, periódicos, religiones. Pero hubo una vez en la que no existió nada de esto. Una vez en la que fuiste libre, salvaje, capaz de matar…
Los muchachos que reverenciaste cuando pisaste la calle por primera vez permanecen contigo toda la vida. Son los únicos héroes verdaderos. Napoleón, Lenin, Capone, son todos una ficción. Para mí, Napoleón no es nada comparado con Eddie Carney, que me puso por primera vez un ojo morado. No he conocido a nadie que me parezca tan principesco, tan regio, tan noble como Lester Reardon, quien, por el simple hecho de caminar por la calle, inspiraba miedo y admiración. Julio Verne jamás me llevó a los sitios que Stanley Borowski se sacaba de la manga al anochecer. A Robinson Crusoe le faltaba imaginación comparado con Johnny Paul. Todos estos muchachos del Distrito 14 todavía tienen para mí un sabor especial. No fueron inventados o imaginados: eran de verdad. Sus nombres tintinean como monedas de oro: Tom Fowler, Jim Buckley, Matt Owen, Rob Ramsay, Harry Martin, Johnny Dunne, por no hablar de Eddie Carney o el gran Lester Reardon. Incluso ahora, cuando digo Johnny Paul los nombres de los santos me dejan un mal sabor de boca. Johnny Paul era el Odiseo vivo del Distrito 14; que más tarde se convirtiera en camionero es un hecho que no viene a cuento.
Antes del gran cambio, nadie notaba que las calles eran feas y sucias. Si la alcantarilla quedaba abierta, te tapabas la nariz. Si te sonabas, encontrabas mocos en tu pañuelo y no en tu nariz. Había más paz interior y satisfacción. Estaba la taberna, el hipódromo, las bicicletas, las mujeres fáciles y los caballos trotones. La vida aún se movía sin prisas. Por lo menos, en el Distrito 14. El domingo por la mañana nadie bajaba vestido. Si la señora Gorman bajaba en bata, con sus ojos legañosos a saludar al cura: «¡Buenos días, Padre!», «¡Buenos días, señora Gorman!», la calle quedaba purgada de todo pecado. Pat McCarren llevaba el pañuelo metido en la cola del frac; allí le quedaba más a mano, como el trébol irlandés en su ojal. La cerveza tenía aún espuma y las gentes se paraban a charlar.
En mis sueños vuelvo al Distrito 14 como un paranoico regresa a sus obsesiones. Cuando pienso en aquellos buques de guerra de color grisáceo en el Navy Yard, los veo allí fondeados en una especie de dimensión astrológica donde yo soy el maestro armero, el químico, el comerciante de altos explosivos, el embalsamador, el forense, el cornudo, el sádico, el abogado y el litigante, el erudito, el inquieto, el chiflado y el desvergonzado.
Cuando otros recuerdan su juventud en un bello jardín, con una madre cálida y una temporada en el mar, yo recuerdo, con una intensidad grabada en ácido, las paredes y chimeneas cubiertas de hollín, sombrías, de la fábrica de estaño de enfrente, y las piezas circulares y brillantes de estaño desparramadas en la calle, algunas destellantes, otras oxidadas, sin lustre, como cobre, que dejaban manchas en los dedos; recuerdo la fundición, con aquel horno que resplandecía al rojo vivo y los hombres caminando hacia la brillante abertura empuñando enormes palas, mientras fuera quedaban tirados los moldes de madera poco profundos, como ataúdes, con varas atravesadas en las que te raspabas las espinillas o te rompías el pescuezo. Recuerdo las manos negras de los forjadores, con la mugre hundida tan dentro de la piel que nada podía sacar, ni el jabón, ni el dinero, ni deshollándose, ni el amor, ni la muerte. ¡Como una marca negra de su condición! Toda una vida caminando hacia el horno como diablos con manos negras… y, más tarde, fríos y rígidos en sus trajes de domingo, cubiertos de flores, ni siquiera la lluvia podía sacarles la mugre. Todos aquellos hermosos gorilas subiendo hacia Dios, con músculos hinchados, y lumbago, y manos negras…
Para mí, el mundo entero quedaba abarcado por los limites del Distrito 14. Si algo ocurría fuera, una de dos, o no había ocurrido, o no tenía importancia. Si mi padre salía fuera de aquel mundo para pescar, ello no me interesaba en absoluto. Recuerdo solamente su aliento de alcohol cuando volvía a casa por la tarde y, abriendo su gran cesta verde, derramaba los resbaladizos monstruos de ojos saltones en el suelo. Si un hombre se iba a la guerra, recuerdo tan sólo que volvía una tarde de domingo y vomitaba hasta las tripas frente a la casa del pastor, limpiándolo después con su chaleco. Ese era Rob Ramsay, el hijo del pastor. Recuerdo que a todo el mundo le caía bien Rob Ramsay; era la oveja negra de la familia. Les gustaba porque no valía para nada y le importaba todo un rábano. A él le daba igual que fuera domingo o miércoles; podías verle avanzar por la calle bajo los inclinados toldos, con la chaqueta al brazo y el sudor corriéndole por la cara; sus bamboleantes piernas se movían de esa forma larga y continua que tiene un marinero al desembarcar tras un largo viaje; el jugo del tabaco mascado le caía de los labios junto con maldiciones cálidas y silenciosas o algunas sucias y en voz alta. Era la indolencia por antonomasia, la despreocupación, la obscenidad, el sacrilegio. No era un hombre de Dios, como su padre. ¡No, era un hombre que inspiraba amor! Sus fragilidades eran fragilidades humanas, y las llevó gallarda, burlona, ostentosamente, como banderillas. Caminaba en plena y calurosa calle con la tubería de gas explotando y el aire lleno de sol, mierda y blasfemias, y quizá la bragueta abierta y los tirantes sueltos, o tal vez su chaleco brillante de vómitos. A veces se arrancaba por la calle como un toro que quisiese atacar, dejándola vacía como por arte de magia, como si los sumideros se hubiesen abierto y tragado todos los despojos. Sólo el loco de Willy Maine estaba de pie sobre el cobertizo del taller de pintura, con sus pantalones bajos, cascándosela como si le fuese en ello la vida. Allí estaban, en plena calle, con los escapes de gas explotando entre el seco chasquido eléctrico. Una pareja que partía el corazón del pastor.
Así era Rob Ramsey en aquel tiempo. Un hombre en perpetua borrachera. Volvió de la guerra con medallas y con fuego en las tripas. Vomitó frente a su propia puerta y limpió el vómito con su propio chaleco. Podía vaciar la calle más de prisa que una ametralladora. Faugh a baila! Ese era su estilo. Y algo después, con su bondad, con su fina e indiferente manera de actuar, llegó andando hasta el final del muelle y se ahogó.
Le recuerdo muy bien, al igual que la casa en que vivía. Porque era en el porche de la casa de Rob Ramsey donde solíamos reunimos en las calurosas noches de verano para escudriñar lo que pasaba en la taberna del otro lado de la calle. Entradas y salidas toda la noche, sin que nadie se molestase en bajar las cortinas. A un tiro de piedra, estaba el pequeño teatro de variedades llamado El Holgazán. Alrededor de El Holgazán estaban las tabernas, y los sábados por la noche se formaban largas colas afuera, con la gente enrollándose, empujando y retorciéndose para llegar a la taquilla. Los sábados por la noche, cuando la Muchacha de Azul estaba en toda su gloria, alguno de los salvajes chicos del Navy Yard seguramente saltaría de su butaca para quitarle a Millie de León una de sus ligas. Y algo más avanzada la noche, tal vez saldrían a la calle para desaparecer por la puerta de la casa. Y pronto iban a estar en el dormitorio situado sobre la taberna, quitándose los hombres sus estrechos pantalones y las mujeres arrancándose sus corsés y rascándose como monas, mientras allá abajo seguían tragando espuma y ensordeciéndose los oídos; y qué risotadas salvajes y estridentes las que allí se embotellaban, como dinamita que se evapora. Todo esto se veía desde el porche de Rob Ramsay, con el viejo rezando arriba sus oraciones frente a un quinqué de petróleo, orando como una cabra obscena por el fin del mundo hasta que, cansado de rezar, bajaba con su camisón, como un viejo duende, amenazándonos con una escoba.
Desde el sábado por la tarde hasta el lunes por la mañana, aquello no tenía final, mezclándose una cosa con otra. Ya el sábado por la mañana —sólo Dios sabe cómo— podías sentir los buques de guerra anclados en la gran dársena. Los sábados por la mañana el corazón se me salía por la boca. Podía ver cómo fregaban las cubiertas y bruñían los cañones, y el peso de aquellos grandes monstruos marinos aposentados en el sucio lago de cristal de la dársena era un fastuoso peso sobre mí. Ya entonces soñaba con escapar, con irme a lejanos lugares. Pero sólo llegué al otro lado del río, no más allá de la Segunda Avenida y la calle Veintiocho, por el metro de Belt Line. Allí tocaba el Vals del Azahar, y en los entreactos me lavaba los ojos en el lavabo de hierro. El piano estaba al fondo del bar. Las teclas estaban ya muy amarillentas y mis pies apenas llegaban a los pedales. Yo llevaba un traje de terciopelo, porque el terciopelo estaba entonces de moda.
Todo lo que ocurría al otro lado del río era una completa locura: los suelos enarenados, las lámparas Argand, los cuadros de mica donde la nieve nunca se derretía, los locos alemanes con manchas en las manos, el lavabo de hierro donde había crecido una musgosa capa de fango, la mujer de Hamburgo cuyo culo siempre sobresalía de la silla, el patio ahogado de chucrut… Todo ello al continuo ritmo del tres por cuatro. Camino entre mis padres, con una mano en el conejo de mi madre y la otra en la manga de mi padre. Mis ojos están firmemente cerrados, apretados como almejas que solamente abren sus párpados para llorar.
Todas las mareas y los tiempos que pasaron sobre el río están en mi sangre. Todavía puedo sentir la resbaladiza baranda en la que me apoyaba bajo la niebla y la lluvia, notando en mi fresca frente las agudas ráfagas de la sirena del transbordador cuando se apartaba del muelle. Todavía puedo ver los mohosos y doblados tablones del muelle cuando la enorme y redonda proa los rozó, y la verde y suculenta agua los salpicó mientras crujían al moverse. Y sobre el barco giraban y se zambullían las gaviotas, haciendo un sucio ruido con sus sucios picos, un ronco sonido de rapiña de un festín inhumano, de bocas que sujetan los despojos, de costrosas patas que rozaban las movidas aguas verdes.
Uno pasa imperceptiblemente de una escena, una edad, una vida a otra. De repente, al caminar por una calle, bien sea real o soñada, uno se da cuenta por primera vez de que los años han volado, de que todo esto ha pasado ya para siempre y que sólo permanecerá en el recuerdo; y entonces el recuerdo se mete más adentro con una extraña y absorta brillantez, y uno repasa esas escenas y esos acontecimientos perpetuamente, en sueños y meditaciones, mientras camina por una calle, mientras se acuesta con una mujer, mientras lee un libro, mientras habla con un desconocido… de repente, pero siempre con una extraordinaria insistencia y siempre con una extraordinaria exactitud, estos recuerdos se entremeten, surgen como fantasmas y penetran en cada fibra del propio ser. En lo sucesivo, todo se mueve en niveles cambiantes: nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras acciones, nuestra vida entera. Un paralelogramo en el que caemos desde una a otra plataforma de nuestro escenario. De aquí en adelante caminamos divididos en millares de fragmentos, como un insecto con cien pies, un ciempiés con movimientos suaves y ondulantes que se embebe en la atmósfera; caminamos con filamentos sensibles que se embeben ávidamente del pasado y el futuro, y todo se derrite en músicas y penas; caminamos contra un mundo unido, afirmando nuestro desacuerdo. Cuando caminamos, todas las cosas se rompen con nosotros en millares de fragmentos iridiscentes. La fragmentación de la madurez. El gran cambio. En la juventud, éramos íntegros y el terror y el dolor del mundo nos penetraron por completo. No había una clara separación entre la alegría y el pesar: se fundían en una sola cosa, al igual que nuestras horas de lucidez se funden con el sueño y el dormir. Nos levantamos por la mañana siendo unos seres, y por la noche, completamente ahogados, bajamos a un mar empuñando las estrellas y la fiebre del día.
Y entonces llega un momento en que, de repente, todo parece del revés. Vivimos en la mente, en ideas, en fragmentos. Ya no nos embebemos más en la salvaje y lejana música de las calles: solamente recordamos. Como un monomaniaco, revivimos el drama de la juventud. Como una araña que recoge el hilo repetidamente y lo arroja según algún obsesivo, logarítmico modelo. Si nos conmovemos por un opulento busto, es el opulento busto de una puta que en una noche de lluvia se inclinó y nos enseñó por primera vez la maravilla de sus grandes y lechosos globos; si nos conmovemos por los reflejos de un pavimento mojado, es porque a los siete años, de repente, fuimos asaeteados por la premonición del porvenir mientras fijábamos irreflexivamente la vista en aquel brillante y líquido espejo de la calle. Si nos intriga la visión de una puerta batiente, es por el recuerdo de una tarde de verano, en la que todas las puertas oscilaban suavemente y donde la luz se inclinaba para acariciar la sombra; había pantorrillas doradas y encajes y relucientes sombrillas, y a través de las hendiduras de la puerta batiente, como fina arena que se filtra por un lecho de rubíes, se amontonaban la música y el incienso de hermosísimos cuerpos desconocidos. Cuando esa puerta se abría para darnos una sofocante visión del mundo, quizás entonces, quizás, tuvimos la primera indicación del gran impacto del pecado, la primera señal de que aquí, sobre estas mesitas redondas que giran en la luz, mientras nuestros pies rozan ociosamente el serrín, mientras nuestras manos tocan el frío pie de una copa, de que aquí, sobre estas mesitas redondas que más tarde veremos con tanto anhelo y reverencia, de que aquí, repito, sentiremos en los próximos años el primer hierro del amor, las primeras manchas de óxido, las primeras manos negras como garras de la abertura del horno, las brillantes piezas circulares de estaño en las calles, las sombrías chimeneas llenas de hollín, el delgado olmo que se agita entre los relámpagos del verano, y grita y chilla mientras cae torrencialmente la lluvia, mientras, al salir de la cálida tierra, los caracoles se deslizan milagrosamente y todo el aire se vuelve azul y sulfuroso. Aquí, sobre estas mesas, a la primera llamada, al primer toque de una mano, ha de llegar el amargo y mordiente dolor que nos retuerce las entrañas; al suave y ardiente toque de una mano, el vino se agria en nuestras barrigas y un dolor sube de las plantas de los pies, y las redondas tablas de las mesas vuelan con la angustia y la fiebre en nuestros huesos. Aquí está enterrada una leyenda tras otra de juventud y melancolía, de noches salvajes y pechos misteriosos que bailan en el mojado espejo del pavimento, de mujeres que ríen entre dientes y se rascan como monas, de gritos salvajes de marineros, de largas colas formadas frente al hotel, de barcos rozándose en la niebla y remolcadores soplando furiosamente contra la fuerza de la marea, mientras arriba, en el puente de Brooklyn, un hombre está parado, desesperado, esperando para saltar, o esperando para escribir un poema, o esperando que la sangre salga de sus arterias, porque si llega a avanzar un paso más, el dolor de su amor lo matará.
El plasma del sueño es el dolor de la separación. El sueño sigue viviendo después que el cuerpo está enterrado. Caminamos las calles con mil piernas y ojos, con peludas antenas que captan el más mínimo indicio y recuerdo del pasado. Al deambular sin objeto, nos paramos de vez en cuando como largas plantas pegajosas, y tragamos enteras las presas vivas del pasado. Nos abrimos tierna y blandamente, para absorber la noche y los mares de sangre que ahogaron el sueño de nuestra juventud. Tragamos y tragamos con sed insaciable. Ya nunca más seremos íntegros, sino que viviremos fragmentados, con todas nuestras partes separadas por la más fina membrana. Por eso, cuando la flota maniobra en el Pacífico, es la saga completa de la juventud la que relampaguea ante nuestros ojos, el sueño de la calle libre y el sonido de gaviotas girando y zambulléndose con basura en los picos; o es el sonido de la trompeta y el flamear de banderas, y todos los lugares desconocidos del mundo navegan ante tus ojos sin fechas ni motivo, flotando al igual que la tabla de la mesa en un iridiscente brillo de poder y de gloria. Y llegará el día en que estés en el puente de Brooklyn, mirando hacia abajo las negras chimeneas que vomitan humo y los cañones que destellan y los botones que brillan, viendo cómo el agua queda dividida milagrosamente bajo la aguda y cortante proa; y como hielo y encaje, como quiebro y humo, el agua se entremezcla en verdes y azules con una fría incandescencia, como champán helado y agallas quemadas. Y la proa hiende el agua en una interminable metáfora: el pesado cuerpo del navío sigue adelante, con la proa dividiendo sin parar, y su peso es el impesable peso del mundo, el hundimiento en desconocidas presiones barométricas, en desconocidas fisuras geológicas y cavernas, donde las aguas se mueven melodiosamente y las estrellas se trastornan y mueren, y las manos se alzan y aferran y empuñan, y nunca asen nada ni se cierran, sino que empuñan y se aferran, mientras las estrellas se extinguen una a una, millares de ellas, millares y millares de mundos que se hunden en fría incandescencia, en fuliginosa noche de verdes y azules con el hielo roto y la quemadura de champán, y el ronco grito de gaviotas, con sus picos hinchados de lapas, sus asquerosos picos eternamente llenos de basura bajo la silenciosa quilla del buque.
Uno mira hacia abajo (desde el puente de Brooklyn) a una mancha de espuma, o a una estela de gasolina, o a una astilla rota, o a un lanchón vacío; el mundo va pasando al revés, con el dolor y la luz devorando las entrañas, reventando los flancos, apretando las lanzas hacia dentro contra el cartílago, flotando la propia armadura del cuerpo hacia la nada. Las locas palabras del mundo antiguo pasan por ti con las señales y los portentos, las ojeadas a los fracasos propios, las hendiduras de la puerta del bar, los jugadores de cartas con sus pipas de barro, el sombrío árbol junto a la fábrica de estaño, las manos negras con manchas indelebles hasta la muerte. Uno camina por la calle, de noche, con el puente contra el cielo como un arpa, y en los ulcerosos ojos del sueño se queman las chabolas, se desfloran las paredes; las escaleras se derrumban de repente, y las ratas corren por los techos; una voz está clavada en la puerta y largas cosas extrañas, con peludas antenas y mil patas, caen de las tuberías como gotas de sudor. Alegres, sanguinarios fantasmas con el grito del viento nocturno y las blasfemias de hombres con piernas cálidas; ataúdes bajos, poco profundos, atravesados por barras; babeante escupitajo de pena penetrando la fría, cerosa carne, chamuscando los ojos muertos, los duros, astillados párpados de almejas muertas. Uno camina por una jaula circular de cambiantes niveles, estrellas y nubes bajo la escalera mecánica, y las paredes de la jaula giran y no hay hombres o mujeres sin colas o sin garras, mientras las letras del alfabeto aparecen escritas en todas las cosas con hierro y permanganato. Uno da vuelta tras vuelta en una jaula circular al redoble de los disparos del tambor; el teatro se quema y los actores siguen recitando su papel; la vejiga explota, los dientes se caen, pero el gemido del payaso es como el ruido de la caspa al caer. Uno deambula en noches sin luna en el valle de los cráteres, el valle de fuegos fatuos y calaveras blanqueadas, de pájaros sin alas. Uno camina dando vuelta tras vuelta, buscando el eje y el nudo, pero los fuegos están ya quemados hasta las cenizas y el sexo de las cosas está oculto en el dedo de un guante.
…
Henry Miller. Controvertido escritor norteamericano, nació en Nueva York el 26 de Diciembre de 1891. Miller nunca terminó una formación educativa reglada, pese a ser considerado un escritor brillante. Tras un primer viaje a París, Miller decide establecerse en la capital francesa en 1930. Allí trata de dedicarse profesionalmente a la escritura y pasa unos primeros años viviendo de forma bohemia y algo miserable. Es entonces cuando conoce a la escritora Anaïs Nin, de quien sería amante y que pagaría la primera edición de su novela más famosa: Trópico de Cáncer (1934)
Su obra literaria en Francia está cargada de sexo explícito y la publicación de Trópico de Capricornio (1939) se convirtió en todo un fenómeno underground. En esa época conoce a Lawrence Durrell, con quien entablaría una profunda amistad e influencia.
En 1940 Miller vuelve a los Estados Unidos mientras que sus obras francesas siguen prohibidas por obscenas. Pese a todo, se importan de manera clandestina y se le considera una figura influyente para la llamada "Generación Beat"; sus libros Sexus, Nexus y Plexus fueron también objeto de duras críticas y polémicas debido su fuerte contenido sexual y discurso alejado de la moralidad más extendida.
En 1964, tras tres años de litigios, se levantó la prohibición sobre Trópico de Cáncer y la obra de Miller pudo ser publicada y distribuida de manera normal en los Estados Unidos.
Henry Miller murió el 7 de Junio de 1980.