Una habitación propia
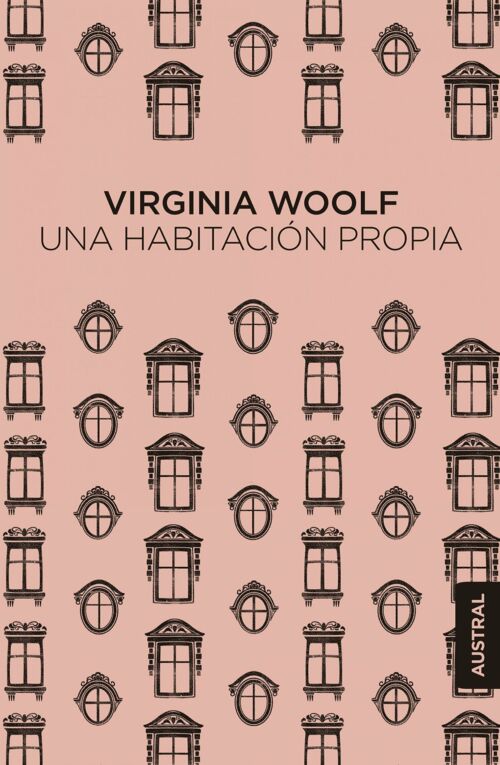
Resumen del libro: "Una habitación propia" de Virginia Woolf
En 1928 a Virginia Woolf le propusieron dar una serie de charlas sobre el tema de la mujer y la novela. Lejos de cualquier dogmatismo o presunción, planteó la cuestión desde un punto de vista realista, valiente y muy particular. Una pregunta: ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Una sola respuesta: independencia económica y personal, es decir, Una habitación propia. Sólo hacía nueve años que se le había concedido el voto a la mujer y aún quedaba mucho camino por recorrer.
Son muchos los repliegues psicológicos y sociales implicados en este ensayo de tan inteligente exposición; fascinantes los matices históricos que hacen que el tema de la condición femenina y la enajenación de la mujer en la sociedad no haya perdido ni un ápice de actualidad.
Partiendo de un tratamiento directo y empleando un lenguaje afilado, irónico e incisivo, Virginia Woolf narra una parábola cautivadora para ilustrar sus opiniones. Un relato de lectura apasionante, la contribución de una exquisita narradora al siempre polémico asunto del feminismo desde una perspectiva inevitablemente literaria.
Capítulo 1
Pero, me diréis, le hemos pedido que nos hable de las mujeres y la novela. ¿Qué tiene esto que ver con una habitación propia? Intentaré explicarme. Cuando me pedisteis que hablara de las mujeres y la novela, me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Quizás implicaban sencillamente unas cuantas observaciones sobre Fanny Burney; algunas más sobre Jane Austen; un tributo a las Brontë y un esbozo de la rectoría de Haworth bajo la nieve; algunas agudezas, de ser posible, sobre Miss Mitford; una alusión respetuosa a George Eliot; una referencia a Mrs. Gaskell y esto habría bastado. Pero, pensándolo mejor, estas palabras no me parecieron tan sencillas. El título las mujeres y la novela quizá significaba, y quizás era éste el sentido que le dabais, las mujeres y su modo de ser; o las mujeres y las novelas que escriben; o las mujeres y las fantasías que se han escrito sobre ellas; o quizás estos tres sentidos estaban inextricablemente unidos y así es como queríais que yo enfocara el tema. Pero cuando me puse a enfocarlo de este modo, que me pareció el más interesante, pronto me di cuenta de que esto presentaba un grave inconveniente. Nunca podría llegar a una conclusión. Nunca podría cumplir con lo que, tengo entendido, es el deber primordial de un conferenciante: entregaros tras un discurso de una hora una pepita de verdad pura para que la guardarais entre las hojas de vuestros cuadernos de apuntes y la conservarais para siempre en la repisa de la chimenea. Cuanto podía ofreceros era una opinión sobre un punto sin demasiada importancia: que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas; y esto, como veis, deja sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. He faltado a mi deber de llegar a una conclusión acerca de estas dos cuestiones; las mujeres y la novela siguen siendo, en lo que a mí respecta, problemas sin resolver. Mas para compensar un poco esta falta, voy a tratar de mostraros cómo he llegado a esta opinión sobre la habitación y el dinero. Voy a exponer en vuestra presencia, tan completa y libremente como pueda, la sucesión de pensamientos que me llevaron a esta idea. Quizá si muestro al desnudo las ideas, los prejuicios que se esconden tras esta afirmación, encontraréis que algunos tienen alguna relación con las mujeres y otros con la novela. De todos modos, cuando un tema se presta mucho a controversia —y cualquier cuestión relativa a los sexos es de este tipo— uno no puede esperar decir la verdad. Sólo puede explicar cómo llegó a profesar tal o cual opinión. Cuanto puede hacer es dar a su auditorio la oportunidad de sacar sus propias conclusiones observando las limitaciones, los prejuicios, las idiosincrasias del conferenciante. Es probable que en este caso la fantasía contenga más verdad que el hecho. Os propongo, por tanto, haciendo uso de todas las libertades y licencias de una novelista, contaros la historia de los dos días que han precedido a esta conferencia; contaros cómo, abrumada por el peso del tema que habíais colocado sobre mis hombros, lo he meditado e incorporado a mi vida cotidiana. Huelga decir que cuanto voy a describir carece de existencia; Oxbridge es una invención; lo mismo Fernham; «yo» no es más que un término práctico que se refiere a alguien sin existencia real. Manarán mentiras de mis labios, pero quizás un poco de verdad se halle mezclada entre ellas; os corresponde a vosotras buscar esta verdad y decidir si algún trozo merece conservarse. Si no, la echáis entera a la papelera, naturalmente, y os olvidáis de todo esto.
Me hallaba yo, pues (llamadme Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael o cualquier nombre que os guste, no tiene la menor importancia), sentada a orillas de un río, hará cosa de una o dos semanas, un bello día de octubre, perdida en mis pensamientos. Este collar que me habíais atado, las mujeres y la novela, la necesidad de llegar a una conclusión sobre una cuestión que levanta toda clase de prejuicios y pasiones, me hacía bajar la cabeza. A derecha e izquierda, unos arbustos de no sé qué, dorados y carmesíes, ardían con el color, hasta parecían despedir el calor del fuego. En la otra orilla, los sauces sollozaban en una lamentación perpetua, el cabello desparramado sobre los hombros. El río reflejaba lo que le placía de cielo, puente y arbusto ardiente y cuando el estudiante en su bote de remos hubo cruzado los reflejos, volviéronse a cerrar tras él, completamente, como si nunca hubiera existido. Uno hubiera podido permanecer allí sentado horas y horas, perdido en sus pensamientos. El pensamiento —para darle un nombre más noble del que merecía— había hundido su caña en el río. Oscilaba, minuto tras minuto, de aquí para allá, entre los reflejos y las hierbas, subiendo y bajando con el agua, hasta —ya conocéis el pequeño tirón— la súbita conglomeración de una idea en la punta de la caña; y luego el prudente tirar de ella y el tenderla cuidadosamente en la hierba. Pero, tendido en la hierba, qué pequeño, qué insignificante parecía este pensamiento mío; la clase de pez que un buen pescador vuelve a meter en el agua para que engorde y algún día valga la pena cocinarlo y comerlo. No os molestaré ahora con este pensamiento, aunque, si observáis con cuidado, quizá lo descubráis vosotras mismas entre todo lo que voy a decir.
Pero, por pequeño que fuera, no dejaba de tener la misteriosa propiedad característica de su especie: devuelto a la mente, en seguida se volvió muy emocionante e importante; y al brincar y caer, y chispear de un lado a otro, levantaba tales remolinos y tal tumulto de ideas que era imposible permanecer sentado. Así fue cómo me encontré andando con extrema rapidez por un cuadro de hierba. Irguióse en el acto la silueta de un hombre para interceptarme el paso. Y al principio no comprendí que las gesticulaciones de un objeto de aspecto curioso, vestido de chaqué y camisa de etiqueta, iban dirigidas a mí. Su cara expresaba horror e indignación. El instinto, más que la razón, acudió en mi ayuda: era un bedel; yo era una mujer. Esto era el césped; allí estaba el sendero. Sólo los «fellows» y los «scholars» [2] pueden pisar el césped; la grava era el lugar que me correspondía. Estos pensamientos fueron obra de un momento. Al volver yo al sendero, cayeron los brazos del bedel, su rostro recuperó su serenidad usual y, aunque el césped es más agradable al pie que la grava, el daño ocasionado no era mucho. El único cargo que pude levantar contra los «fellows» y los «scholars» de aquel colegio, fuera cual fuere, es que en su afán de proteger su césped, regularmente apisonado desde hace trescientos años, habían asustado mi pececillo.
Qué idea fue la causa de tan audaz violación de propiedad, ahora no puedo acordarme. El espíritu de la paz descendió como una nube de los cielos, porque si el espíritu de la paz mora en alguna parte es en los patios y céspedes de Oxbridge en una bella mañana de octubre. Paseando despacio por aquellos colegios, por delante de aquellas salas antiguas, la aspereza del presente parecía suavizarse, desaparecer; el cuerpo parecía contenido en un milagroso armario de cristal que no dejara penetrar ningún sonido, y la mente, liberada de todo contacto con los hechos (a menos que uno volviera a pisar el césped), se hallaba disponible para cualquier meditación que estuviera en armonía con el momento. Por una de esas cosas, me acordé de un antiguo ensayo sobre una visita a Oxbridge durante las vacaciones de verano y esto me hizo pensar en Charles Lamb. (San Carlos, dijo Thackeray, poniendo una carta de Lamb sobre su frente). En efecto, de todos los muertos (os cuento mis pensamientos tal como me vinieron), Lamb es uno de los que me son más afines; alguien a quien me hubiera gustado decir: «Cuénteme, pues, ¿cómo escribió usted sus ensayos?». Porque sus ensayos son superiores aún, pese a la perfección de éstos, a los de Max Beerbohm, pensé, por ese relampagueo de la imaginación desatada, ese fulgurante estallido del genio que los marca, dejándolos defectuosos, imperfectos, pero constelados de poesía. Lamb vino a Oxbridge hará cosa de cien años. Escribió, estoy segura, un ensayo —no caigo en su nombre— sobre el manuscrito de uno de los poemas de Milton que vio aquí. Era Licidas quizás, y Lamb escribió cuánto le chocaba la idea de que una sola palabra de Licidas hubiera podido ser distinta de lo que es. Imaginar a Milton cambiando palabras de aquel poema le parecía una especie de sacrilegio. Esto me hizo tratar de recordar cuanto pude de Licidas y me entretuve haciendo conjeturas sobre qué palabras habría Milton cambiado y por qué. Se me ocurrió entonces que el mismísimo manuscrito que Lamb había mirado se encontraba sólo a unos cientos de yardas, de modo que se podían seguir los pasos de Lamb por el patio hasta la famosa biblioteca que encierra el tesoro. Además, recordé, poniendo el plan en ejecución, también es en esta famosa biblioteca donde se preserva el manuscrito del Esmond de Thackeray. Los críticos a menudo dicen que Esmond es la novela más perfecta de Thackeray. Pero la afectación del estilo, que imita el del siglo XVIII, estorba, me parece recordar; a menos que el estilo del siglo XVIII le fuera natural a Thackeray, cosa que se podría comprobar examinando el manuscrito y viendo si las alteraciones son de estilo o de sentido. Pero entonces uno tendría que decidir qué es estilo y qué es significado, cuestión que… Pero me encontraba ya ante la puerta que conduce a la biblioteca misma. Sin duda la abrí, pues instantáneamente surgió, como un ángel guardián, cortándome el paso con un revoloteo de ropajes negros en lugar de alas blancas, un caballero disgustado, plateado, amable, que en voz queda sintió comunicarme, haciéndome señal de retroceder, que no se admite a las señoras en la biblioteca más que acompañadas de un «fellow» o provistas de una carta de presentación.
Hecho curioso, los novelistas suelen hacernos creer que los almuerzos son memorables, invariablemente, por algo muy agudo que alguien ha dicho o algo muy sensato que se ha hecho. Raramente se molestan en decir palabra de lo que se ha comido. Forma parte de la convención novelística no mencionar la sopa, el salmón ni los patos, como si la sopa, el salmón y los patos no tuvieran la menor importancia, como si nadie fumara nunca un cigarro o bebiera un vaso de vino. Voy a tomarme, sin embargo, la libertad de desafiar esta convención y de deciros que aquel día el almuerzo empezó con lenguados, servidos en fuente honda y sobre los que el cocinero del colegio había extendido una colcha de crema blanquísima, pero marcada aquí y allá, como los flancos de una gama, de manchas pardas. Luego vinieron las perdices, pero si esto os hace pensar en un par de pájaros pelados y marrones en un plato os equivocáis. Las perdices, numerosas y variadas, llegaron con todo su séquito de salsas y ensaladas, la picante y la dulce; sus patatas, delgadas como monedas, pero no tan duras; sus coles de Bruselas, con tantas hojas como los capullos de rosa, pero más suculentas. Y en cuanto hubimos terminado con el asado y su séquito, el hombre silencioso que nos servía, quizás el mismo bedel en una manifestación más moderada, colocó ante nosotros, rodeada de una guirnalda de servilletas, una composición que se elevaba, azúcar toda, de las olas. Llamarla pudín y relacionarla así con el arroz y la tapioca [3] sería un insulto. Entretanto, los vasos de vino habían tomado una coloración amarilla, luego un rubor carmesí; habían sido vaciados; habían sido llenados. Y así, gradualmente, se encendió, a media espina dorsal, que es la sede del alma, no esta dura lucecita eléctrica que llamamos brillantez, que centellea y se apaga sobre nuestros labios, sino este resplandor más profundo, sutil y subterráneo que es la rica llama amarilla de la comunión racional. No es necesario apresurarse. No es necesario brillar. No es necesario ser nadie más que uno mismo. Todos iremos al paraíso y Van Dyck se halla con nosotros: en otras palabras, qué agradable le parecía a uno la vida, qué dulces sus recompensas, qué trivial este rencor o aquella queja, qué admirable la amistad y la compañía de la gente de su propia especie mientras encendía un buen cigarrillo y se hundía en los cojines de un sillón junto a la ventana.
…
Adeline Virginia Woolf 1882 – 1941. Fue una novelista, ensayista, escritora de cartas, editora, feminista y escritora de cuentos británica, considerada como una de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX.
Durante el período de entreguerras, Woolf fue una figura significativa en la sociedad literaria de Londres y un miembro del grupo de Bloomsbury. Sus obras más famosas incluyen las novelas La señora Dalloway (1925), Al faro (1927) y Orlando: una biografía (1928), y su largo ensayo Una habitación propia (1929), con su famosa sentencia «Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción». Fue redescubierta durante la década de 1970, gracias a este ensayo, uno de los textos más citados del movimiento feminista, que expone las dificultades de las mujeres para consagrarse a la escritura en un mundo dominado por los hombres.