La viuda de las montañas
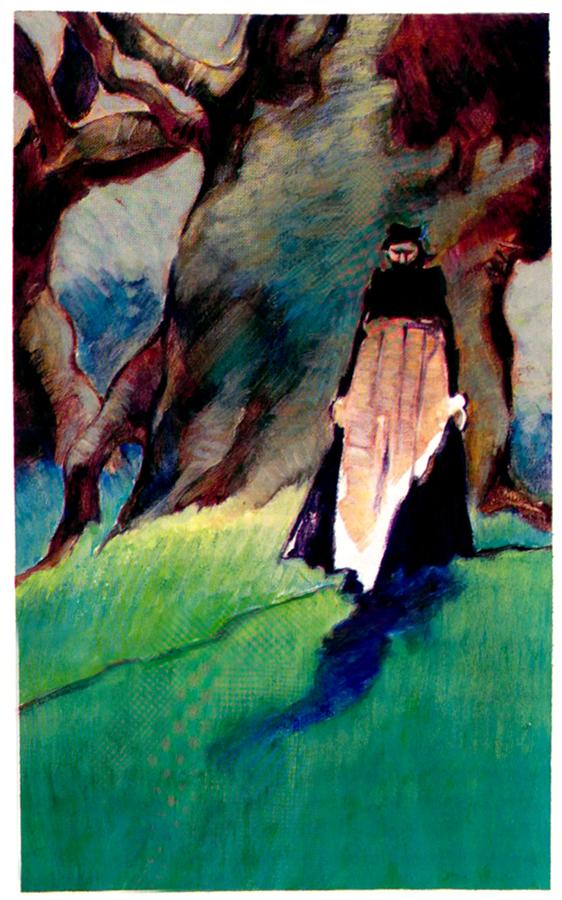
Capítulo 1
«Gimió tan cerca que no pudo ser más,
Pero de lo que sea sólo cabe dudar
Del otro lado pareció llegar
Del ancho y robusto roble secular».
COLERIDGE
El relato de la señora Bethune Baliol reza como sigue:
Han pasado treinta y cinco años, o tal vez cuarenta desde que, para buscar consuelo del desánimo ocasionado por una irreparable pérdida familiar ocurrida dos o tres meses antes, me embarqué en lo que suele llamarse la gira corta por las Tierras Altas o Montañas Escocesas. Era un viaje que ciertamente se había puesto de moda, pero aunque los caminos construidos por los militares ingleses estaban en excelente estado, el alojamiento era tan mediocre que se consideraba toda una pequeña aventura realizarlo. Además, la región de las Tierras Altas, que ahora es tan pacífica como cualquier otro de los dominios del rey Jorge, era un nombre cuyo eco seguía evocando el terror, sobre todo si tenemos en cuenta que aún había numerosos supervivientes de la insurrección de 1745. Por todo ello, eran muchos los que sentían un vago temor cuando miraban desde las torres de Stirling, en dirección norte, hacia la imponente cadena montañosa que se alza como una oscura muralla, ocultando en sus resquicios a un pueblo cuya vestimenta, costumbres y lengua distaban aún muchísimo de los de sus paisanos de las Tierras Bajas.
Por mi parte, procedo de una familia que no está demasiado sujeta a los temores imaginarios. Yo tenía algunos parientes montañeses, conocía a varias de sus distinguidas familias y, aunque con la única compañía de mi doncella, la señora Alice Lambskin, partí de viaje sin ningún temor.
Sin embargo, tenía un guía y cicerón sin par en la persona inconmensurable de Donald MacLeish, el postillón que contraté en Stirling junto a un par de caballos robustos y tan de confianza como el mismo Donald, con el propósito de que tiraran de mi coche, de mi dueña y de mí misma por dondequiera que nos placiese vagar.
Donald MacLeish formaba parte de mi grupo de mozos de caballos a los que, supongo, las diligencias y los barcos de vapor han dejado anticuados. Se les podía encontrar, fundamentalmente, en Perth, Stirling o Glasgow, donde tanto ellos como sus caballos solían acabar contratados por viajeros o turistas para los viajes de negocios o de placer que tuvieran que efectuar por la tierra de los gaélicos. Esta clase de personas se parecía a lo que en el extranjero se llama un conducteur, o a lo que en un buque de la armada británica se llamaría un navegante, que traza a su manera el rumbo que el capitán le ordena seguir. Así, uno le explicaba a su postillón la duración del viaje y los lugares que se desearía conocer, y entonces se descubría que era perfectamente capaz de decidir las paradas para el alojamiento o para un refrigerio con la debida atención puesta en que se ajustaran tanto a la comodidad como a cualquier punto de interés que uno deseara visitar.
Los talentos de una persona así habían de ser forzosamente muy superiores a los del «primero que esté libre en la fila», que recorre al galope las mismas diez millas tres veces al día. Donald MacLeish, aparte de ser una persona hábil a la hora de poner coto a todos los accidentes normales que pudieran recaer sobre sus caballos y el carruaje, y de ser capaz de alimentarlos, cuando escaseaba el forraje, con sustitutos como las tortas de cebada u otros, era también un hombre de ciertos recursos intelectuales. Había hecho acopio de unos conocimientos generales sobre los relatos tradicionales de la región que recorría con tanta frecuencia y, si se le urgía a ello —pues Donald era un hombre de lo más decorosamente circunspecto—, te señalaba de buen grado el escenario de las principales batallas entre los clanes y te contaba las más extraordinarias leyendas por las que se distinguía el camino y los objetos junto a los que se iba pasando durante el viaje. Los hábitos y la manera de expresarse de aquel hombre no estaban exentos de cierta originalidad, pues su amor al folclore legendario ofrecía un extraño contraste con una buena parte de la astucia práctica propia de su verdadera profesión, todo lo cual hacía que su conversación sirviera más que bien para amenizar el camino.
A esto debemos añadir que Donald conocía todas las peculiaridades de la región que recorría con tanta frecuencia. Sabía, día arriba o abajo, cuándo iban «a matar un cordero» ya fuera en Tyndrum o en Glenuilt, de tal modo que el forastero tuviera alguna oportunidad de comer como un cristiano; y sabía, milla más o menos, cuál era la última aldea en la que uno se podía procurar pan de trigo, evitando así la perplejidad de los poco familiarizados con el país de las tortas de avena. Conocía cada milla del camino y era capaz de distinguir, palmo arriba o abajo, qué lado de un puente montañés era transitable y cuál decididamente peligroso. En suma, Donald MacLeish no era sólo nuestro fiel ayudante y seguro servidor, sino nuestro humilde y atento amigo; y aunque he tenido ocasión de conocer al cicerone semiclásico de Italia, al parlanchín valet-de-place francés, e incluso al arriero español, que se enorgullece de comer maíz y cuyo honor no se puede cuestionar sin peligro, no creo haber tenido nunca un guía tan sensato e inteligente.
Avanzábamos, por supuesto, bajo la dirección de Donald, y con frecuencia sucedía que, cuando el cielo estaba despejado, decidíamos detenernos para dejar descansar a los caballos incluso donde no hubiera una parada establecida, y tomábamos nuestro alimento bajo algún risco del que salía despedida una cascada, o junto al borde de un manantial festoneado de verde césped y flores silvestres. Donald tenía un don especial para encontrar ese tipo de lugares y aunque, creo yo, no había leído ni el Gil Blas ni el Quijote, elegía paradas como las que hubieran descrito tanto Lesage como Cervantes. Con mucha frecuencia, como había notado el gusto con que yo conversaba con la gente del campo, se las arreglaba para elegir como punto de reposo el más cercano a una casita donde hubiera algún viejo gaélico cuyo sable hubiese centelleado en las antiguas batallas escocesas, alguien que encarnase el frágil pero fiel reflejo de tiempos pasados. O, si no, se las arreglaba para darnos cobijo, hasta donde da de sí una taza de té, bajo la hospitalidad de algún párroco de aldea de mérito e inteligencia; o bajo la de alguna familia campesina de las de mayor dignidad, que unían la rústica sencillez de sus costumbres originales y su presta y hospitalaria bienvenida a una suerte de cortesía propia de un pueblo que está acostumbrado a creerse, como dice la frase española, «como el rey caballero, pero sin tanto dinero».
Todas esas personas conocían bien a Donald MacLeish y presentarnos con él tenía tanto valor como si hubiéramos llevado una carta de recomendación de cualquiera de los grandes caudillos de la región. A veces sucedía que la hospitalidad montañesa que nos daba la bienvenida con toda la variedad ceremonial de las montañas —la preparación de leche y huevos, las hojuelas de diversos tipos, junto con exquisiteces más sustanciosas de acuerdo con las posibilidades que tuviera el anfitrión de regalar a sus huéspedes— recaía con algo más que generosidad sobre Donald MacLeish en forma de rocío de las montañas. ¡Pobre Donald! En tales ocasiones era como el vellón de Gedeón, y el noble elemento lo calaba a él y, por supuesto, a nosotras no.
Pero la culpa era sólo suya y, cuando se le urgía a beber el doch-an-dorrach a mi salud, hubiera estado mal visto que rechazara la invitación y él tampoco estaba dispuesto a cometer tamaña descortesía. La culpa, repito, era sólo suya, y tampoco es que tuviéramos mucho de qué quejarnos, pues si bien lo volvía un poco más parlanchín, también incrementaba su dosis habitual de puntillosa amabilidad, y lo único que sucedía era que conducía más despacio y hablaba más tiempo y con más pompa de lo que lo solía cuando no había probado ni una gota de usquebaugh. Tal como observamos, era sólo en estas ocasiones cuando Donald hablaba dándose ciertos aires de la familia MacLeish, pero nosotras no teníamos ningún derecho a mostrarnos quisquillosas y censurar un capricho cuyas repercusiones alcanzaban unos límites tan modestos.
Acabamos por acostumbrarnos de tal manera a la forma en que Donald nos llevaba de acá para allá, que observábamos con no poco interés la técnica que empleaba para ofrecernos sus pequeñas y agradables sorpresas —pues nos ocultaba el lugar en el que se proponía hacer la parada siempre que tuviese un carácter interesante y poco común—. Tanta maña se daba en ello, que cuando nos pedía excusas al partir por verse obligado a parar en algún lugar extraño y solitario hasta que los caballos hubiesen comido el grano que él mismo había cargado con ese fin, se nos disparaba la imaginación tratando de adivinar cómo sería el romántico rincón que había elegido en secreto para el tentempié de mediodía.
Habíamos pasado la mayor parte de la mañana en la deliciosa aldea de Dalmally, habíamos ido al lago con la guía del excelente clérigo MacIntyre, entonces a cargo de Glenorquhy, que nos había contado un centenar de leyendas sobre los severos caudillos de Loch Awe: Duncan el de la gorra de urdimbre, y los demás señores de las torres ahora humeantes del castillo de Kilchurn. Por todo ello, partimos más tarde de lo acostumbrado y tras una o dos insinuaciones de Donald con respecto a la distancia que nos separaba de la próxima parada, ya que no había ninguna buena entre Dalmally y Oban.
Tras despedirnos de nuestro venerable y bondadoso cicerone, proseguimos viaje, bordeando esa imponente montaña a la que llaman Cruachan Ben, que se precipita en toda su majestad de rocas y vegetación sobre el lago y deja sólo un paso en el que, a pesar de su calidad de solidísimo baluarte, el belicoso clan de MacDougal de Lorn acabó casi destruido a manos del sagaz Robert Bruce. Este rey escocés, el Wellington de su tiempo, había logrado, mediante una marcha forzada, concluir con éxito una maniobra por sorpresa que consistió en hacer pasar un escuadrón del ejército por el otro lado de la montaña, para después situarlo en los flancos y en la retaguardia de los hombres de Lorn, que a su vez se lanzaron contra su vanguardia. El gran número de monumentos de piedra que aún se pueden ver a medida que se desciende por el paso en su lado occidental demuestra el punto hasta el que ejerció su venganza Bruce contra sus inveterados enemigos personales. Yo soy, como bien sabes, hermana de soldados, y desde entonces siempre he tenido la certeza de que la maniobra que nos describió Donald se parecía a las de Wellington o Napoleón Bonaparte. Aquel Robert Bruce fue un gran hombre, hasta una Baliol ha de reconocerlo, a pesar de que ahora empieza a admitirse que sus derechos sobre la corona eran difícilmente equiparables a los de la desgraciada familia a la que combatió… Pero corramos un tupido velo. La matanza fue aún mayor debido a que el profundo y torrencial río Awe sale lanzado del lago justo a retaguardia de los fugitivos, rodeando la base de esta ingente montaña, de tal modo que la retirada de los desgraciados que huían se vio cortada por todos lados a causa del carácter intransitable del terreno, la misma característica que había parecido prometerles defensa y protección.
Con la mente perdida, tal como hace la dama irlandesa de la canción, «en cosas de hace tanto, tanto tiempo», no sentimos ninguna impaciencia a causa del paso lento con el que nuestro guía avanzaba por aquel camino, que raramente se desviaba de las pendientes más escarpadas, sino que procede en línea recta colina arriba y colina abajo, con la indiferencia que ya cultivaran los romanos hacia las alturas y las depresiones, el llano y las pendientes. La ventaja que ofrecían estas obras —pues ésa es la función que cumplen los caminos militares en las montañas escocesas— merecen los cumplidos del poeta que, ya fuera porque venía de nuestro reino hermano y hablaba en su propio dialecto, o porque suponía que aquéllos a los que se dirigía tenían cierta clarividencia por su origen nacional, escribió el conocido pareado:
Si hubierais visto el camino antes de toda esta labor,
Alzaríais las manos al cielo dando gradas al constructor.
Nada hay, ciertamente, más maravilloso que ver que esta región salvaje es accesible y permeable por todos los flancos gracias a los amplios caminos construidos de la mejor manera posible, con una calidad tan superior a la que el país hubiera precisado hasta dentro de muchos siglos para pacíficos fines comerciales. De esta forma, los restos de la guerra pueden ajustarse felizmente a veces a las necesidades de la paz. Las victorias de Napoleón no han tenido consecuencia alguna, pero este camino que cruza las montañas será por mucho tiempo el medio de comunicación entre países pacíficos, que emplearán para fines comerciales y de amistoso intercambio esta colosal obra diseñada con el ambicioso propósito de una invasión guerrera.
Y rodando lentamente tal como he descrito, acabamos de doblar la falda del Ben Cruachan y, descendiendo paralelos al cauce del espumoso y rápido río Awe, dejamos a nuestras espaldas el extenso y majestuoso lago del que nace este río turbulento. Las piedras y los precipicios que se inclinaban perpendicularmente a nuestro paso a mano derecha mostraban unos pocos restos de la arboleda que antaño los vistiera, pero que últimamente ha ido cayendo para suministrar leña, según nos informó Donald MacLeish, a las fundiciones de hierro de Bunawe. Esto hizo que fijáramos la vista con interés en un enorme roble que se alzaba a la izquierda, por el lado del río.
El árbol parecía ser de dimensiones extraordinarias y pintoresca belleza, y estaba justo donde parecía haber una parcelita de terreno abierto y rodeado de enormes rocas que habían caído rodando por la montaña. Para mayor realce del romanticismo del lugar, la parcela de terreno descubierto se extendía alrededor de la base de una peña de noble perfil de cuya cumbre saltaba un arroyo de montaña en una caída de veinte metros que lo hacía disolverse en una ducha de gotas y espuma. Al fondo de la cascada, el riachuelo volvía a reunir, no sin dificultad, sus fuerzas dispersas como si de un general derrotado se tratara y después, como si la caída lo hubiera humillado, seguía un cauce silencioso por el brezal hasta unirse al río Awe.
El árbol y la cascada me impresionaron sobremanera, y quise acercarme a ellos. No es que pensara en hacer dibujos o esbozos, pues en mi juventud las señoritas no estaban acostumbradas a tomar el carboncillo si no era para usarlo con bien, sino que quería sencillamente concederme el placer de verlos desde más cerca. Donald abrió de inmediato la puerta del carruaje, pero comentó que la senda para bajar la colina era difícil y que podría ver mejor el árbol si seguía unos cien metros camino adelante, momento en el que pasaría más cerca del lugar, por el que, sin embargo, él parecía no sentir ningún aprecio. Conocía, según me dijo, «un árbol mucho más grande que estaba más cerca de Bunawe, y donde había terreno llano para colocar el carruaje, lo que malamente podría hacer en aquellas pendientes…, pero como mejor le pareciese a su señoría».
Mi señoría prefería sin duda contemplar el gran árbol que tenía delante y no pasarlo por alto con la esperanza de encontrar otro mejor; de modo que fuimos caminando junto al coche hasta llegar al punto desde el que, según nos aseguraba Donald, podríamos llegarnos tan cerca del árbol como quisiéramos sin necesidad de trepar, «aunque, lo que es él, no nos aconsejaría ir más allá del camino».
El semblante bronceado de Donald dejaba traslucir un algo grave y misterioso cuando nos ofreció esta indicación, y su actitud era tan distinta de su habitual franqueza, que mi curiosidad femenina se puso en acción. Continuamos andando y descubrí que el árbol, al que habíamos perdido de vista momentáneamente a causa de una elevación del terreno, estaba en realidad más lejos de lo que en un principio había supuesto.
—Hubiera jurado —le dije a mi cicerone— que ese árbol y la cascada eran el sitio exacto en el que había programado que hiciéramos la parada de hoy.
—¡Dios me libre! —exclamó Donald rápidamente.
—¿Y por qué, Donald? ¿Por qué iba a querer pasar por alto un lugar tan agradable?
—Está demasiado cerca de Dalmally, su señoría, para darles el grano a los animales —eso les juntaría demasiado el desayuno con la comida, pobrecillos— y…, además, no es un lugar con suerte.
—¡Ah, vaya, por fin se descubrió el misterio! ¿Qué es lo que hay esta vez, un fantasma, un duende, una bruja, una ogresa, un espantajo o un hada maligna?
—Ni sombra de ninguno de ellos, su señoría… Puede perder todo cuidado si quiere salirse del camino, por así decirlo. Pero si su señoría quisiera tener paciencia y esperar hasta que hayamos dejado atrás este sitio y la cañada, se lo contaré todo. Hablar de estas cosas en el lugar en que sucedieron no trae nada de suerte.
Así, me vi obligada a dejar mi curiosidad en suspenso, consciente de que si insistía en enhebrar el asunto en un sentido mientras Donald lo trenzaba en otro, acabaría por conseguir que sus reparos, como el nudo del ahorcado, se hicieran cada vez más prietos. Finalmente, la curva prometida nos llevó a cincuenta pasos del árbol que deseaba admirar y, para gran sorpresa mía, pude ver que alguien había construido su morada entre los riscos que lo rodeaban. Se trataba de la cabaña de las dimensiones más reducidas y el aspecto más miserable que haya visto en ninguna parte, incluidas las montañas escocesas. Los muros de tierra, o divot, como los llaman los escoceses, apenas superaban el metro de altura, el tejado era de hierba, con parches de juncos y juncias, la chimenea estaba hecha de arcilla rodeada de cuerdas de paja, y todo, paredes, tejado y chimenea, estaba cubierto de esa vegetación de siemprevivas, ballicos y musgo propia de las casas de campo en desuso y construidas con los mismos materiales. No se veía ni la menor traza de un huerto, que acompaña habitualmente incluso a las peores chozas; y en cuanto a animales, nada había a la vista salvo por una cabritilla que ramoneaba sobre el tejado de la cabaña y una cabra, su madre, que pacía a cierta distancia, entre el roble y el río Awe.
—¿Qué hombre —no pude dejar de exclamar— puede haber cometido un pecado tal que merezca una morada tan triste?
—Fue un gran pecado —respondió Donald MacLeish, con un gemido medio ahogado— y bien sabe Dios que el pesar es bien grande también… Aunque no es la morada de ningún hombre, sino de una mujer.
—¡De una mujer! —repetí—, y en un lugar tan solitario. ¿Pero qué clase de mujer puede ser ésa?
—Véngase su señoría por aquí y podrá juzgarlo por sí misma —dijo Donald.
Y, avanzando unos pocos pasos y doblando una curva muy cerrada a la izquierda, llegamos a donde se veía un lado del enorme y robusto roble, en la dirección opuesta a la que lo habíamos visto anteriormente.
—Si mantiene sus viejas costumbres, a esta hora del día estará ahí —dijo Donald.
Pero mi cicerone se calló de inmediato y señaló con el dedo, como lo hacen los que tienen miedo de que se les oiga. Miré y pude contemplar, no sin cierto espanto, una figura femenina sentada junto al roble. Tenía la cabeza vencida, las manos entrelazadas y un manto de color oscuro que le cubría la cabeza, exactamente igual que se representa a Judá sentada bajo su palmera en las imágenes de una iglesia bizantina. Sentí que me contagiaba del temor y la reverencia que parecía albergar mi guía hacia aquel ser solitario, y ni se me ocurrió avanzar hacia ella para verla más de cerca hasta que hube dirigido a Donald una mirada inquisitiva, a la que él replicó con un suave susurro:
—Ha sido una mujer terrible, su señoría.
—Así que una loca, dices —repliqué yo, que lo había entendido mal—; ¿entonces, es peligrosa?
—No, no está loca —contestó Donald—; porque si lo estuviera, tal vez sería más feliz que ahora; aunque cuando piensa en lo que ha hecho y lo que ha obligado a hacer, por negarse a ceder ni una pizca en su testarudez de malvada, lo más seguro es que no esté muy en sus cabales. Pero ni está loca ni busca hacer el mal; sin embargo, creo que su señoría no debería acercársele.
Y entonces, en dos palabras dichas a toda prisa, me narró la historia que voy a contar ahora con más detalle. Oí el relato con horror y piedad, sentimientos que me incitaban a aproximarme a la doliente mujer para decirle suaves palabras de consuelo, o más bien de pena, pero unos sentimientos que al mismo tiempo provocaban en mí miedo de hacerlo.
Precisamente ésta era la actitud con la que la contemplaban los montañeses de los alrededores, para los que Elspat MacTavish, o la Mujer del Árbol, tal como la llamaban, era como para los griegos aquellos a los que perseguían las Furias y tenían que soportar las torturas mentales que se derivaban de los grandes crímenes. Los montañeses tenían la misma actitud hacia estos seres desgraciados como antes los griegos hacia Orestes o Edipo, que no habían sido los ejecutores voluntarios de sus crímenes, sino los instrumentos pasivos mediante los que se habían cumplido los terribles designios del Destino; por todo lo cual, el miedo que hacia ellos sentían no estaba exento de veneración.
También pude saber por Donald MacLeish que había cierto temor de que la mala suerte se cebara sobre los que tuviesen la osadía de acercarse demasiado o turbar la espantosa soledad de un ser tan inenarrablemente desgraciado que, según se creía, quienquiera que se le acercase tendría que experimentar en algún sentido un contagio de su desdicha.
Por ello, Donald contempló no sin reparos cómo me disponía a ver mejor a aquella mujer doliente, aunque él mismo me siguió para ayudarme en el descenso por una senda muy escarpada. Creo que el aprecio que sentía por mí fue más fuerte que los malos augurios que sentía en el pecho, pues en esta ocasión su deber estaba mezclado con presagios de caballos cojos, pezoneras extraviadas, vuelcos y demás gajes y riesgos del oficio de postillón.
No estoy demasiado segura de si mi propio valor me hubiese permitido acercarme tanto a Elspat si él no hubiera venido detrás. En el semblante de aquella mujer se percibía la sombría apatía de los que han perdido la esperanza, junto a un pesar irredimible mezclado con los sentimientos contrapuestos del remordimiento y del orgullo que se debatía por ocultar el anterior. Tal vez adivinó que era la curiosidad por su extraordinaria historia lo que me había incitado a inmiscuirme en su soledad…, y de ningún modo podía complacerle que un destino como el suyo fuera la comidilla de los viajeros. Sin embargo, la mirada que me dedicó reflejaba un desprecio burlón en lugar de vergüenza. Lo que pensara el mundo y sus hijos no podía añadir ni quitar un ápice a su carga de sufrimiento; y, salvo por la media sonrisa que parecía indicar su desprecio hacia un ser fascinado por la intensidad misma de su pesar, tan por encima de la esfera del común de los mortales, la anciana parecía sentir tanta indiferencia hacia mi mirada indiscreta como la hubiera podido sentir un cadáver o una estatua de mármol.
Elspat era más alta de lo normal; el cabello, ahora entrecano, seguía siendo tupido y había ostentado un color intensamente negro. El mismo color que el de sus ojos, en los que, contradiciendo los rasgos rígidos y sombríos de su semblante, brillaba esa luz salvaje y doliente que caracteriza a las mentes desequilibradas. Llevaba el pelo enrollado en torno a un alfiler de plata dando sensación de pulcritud, y el oscuro manto la cubría con cierto buen gusto, aunque la tela era sumamente basta.
Tras examinar a aquella víctima del remordimiento y la calamidad hasta sentir vergüenza de mi propio silencio, aunque nada segura de cómo debía dirigirme a ella, comencé expresando mi sorpresa de que hubiera elegido una morada tan aislada y deplorable. Ella cortó en seco mis expresiones de simpatía con una voz severa, que no trajo consigo cambio alguno ni en su semblante ni en su postura.
—Hija de extranjero, ya te han contado mi historia.
Aquello me silenció de inmediato, y comprendí lo poco que podía importarle su residencia mortal a una mente que como la suya tenía tales temas de meditación. Sin volver a tratar de iniciar la conversación, cogí una pieza de oro de mi monedero (pues Donald me había insinuado que vivía de las limosnas) con la convicción de que, cuando menos, estiraría la mano para recibirla. Pero ella ni aceptó ni rechazó el regalo…, de hecho, pareció no haberse dado cuenta siquiera, aunque probablemente sería veinte veces más valioso de lo que solieran ofrecerle. Me vi obligada a dejarla sobre su rodilla; y, mientras así lo hacía, pronuncié estas palabras sin querer:
—¡Que Dios la perdone y se apiade de usted!
Nunca olvidaré la mirada que dirigió al Cielo, ni el tono con el que exclamó, usando las mismísimas palabras de mi antiguo amigo John Home:
—¡Tan hermoso… y era mío!
Era el lenguaje de la naturaleza y surgía del corazón de una madre que se había quedado sola, al igual que había surgido de aquel poeta dotado e imaginativo en su búsqueda de las palabras adecuadas para el pesar literario de Lady Randolph.
Capítulo II
Ay, he venido a las Tierras Bajas,
Och, och, ohonochie,
Sin un penique en la faja
Con que comer, ay de mí.
Era el más orgulloso de mi clan,
Y ya sólo puedo sufrir;
Porque Donald era un hombre sin par,
Y Donald nunca volverá a mi.
Canción antigua.
Elspat había conocido días felices, aunque los años la habían hundido en un pesar irredimible y sin consuelo, lleno de congoja. Otrora, había sido la bella y feliz esposa de Hamish MacTavish, cuya fortaleza y valerosas hazañas le habían granjeado el título de MacTavish Mhor, o MacTavish el Grande. Llevaba una vida peligrosa y turbulenta, pues seguía las costumbres de viejo cuño montañés, según las cuales se consideraba una vergüenza prescindir de cualquier cosa de la que uno pudiera apoderarse. Los habitantes de la región fronteriza de las Tierras Bajas escocesas que vivían cerca de él y deseaban disfrutar de sus vidas y propiedades con tranquilidad tenían que hacerse a la idea de pagarle una pequeña suma acordada en calidad de protección, y tenían que consolarse recordando el antiguo adagio según el cual es mejor «adular al demonio que combatirlo». Otros, que consideraban tales tratos indignos para su honor, sufrían con frecuencia las sorpresas de MacTavish Mhor y sus compañeros y seguidores, que solían infligirles el castigo adecuado, ya fuera en persona o propiedades, o en ambos. Todavía se recuerda la incursión en la que desapareció con ciento cincuenta vacas de Monteith de un solo golpe, o cómo metió al señor de Ballybught desnudo en un lodazal por haber amenazado con llamar a un grupo de la Guardia Montañesa para vigilar su hacienda.
Fueran cuales fuesen los triunfos ocasionales de este bandido montañés, no estaba exento de frecuentes reveses, y sus salvaciones por los pelos, veloces huidas e ingeniosas estratagemas con que se libraba de peligros inminentes eran objeto del recuerdo y la admiración no menos que las proezas que había coronado con éxito. En las duras y en las maduras, en suerte de fatiga, dificultad o peligro, Elspat siempre fue su fiel compañera. Con él disfrutaba los períodos de prosperidad ocasional y, cuando la adversidad los presionaba con dureza, cuentan que su fortaleza de ánimo, presteza de ingenio y valerosa resistencia ante el peligro y las penalidades sirvieron frecuentemente de estímulo en los apuros para su marido.
Su concepto de la moral era el de la vieja casta montañesa: fieles con los amigos y fieros con los enemigos. Las manadas y cosechas de las Tierras Bajas eran como suyas propias, siempre que tuvieran el medio de arrastrar consigo a las primeras o de apoderarse de las segundas, y ningún escrúpulo sobre derechos de propiedad interfería en esas ocasiones. El argumento de Hamish Mhor era:
Mi sable, mi saeta, mi solo escudo
Me hacen señor de todo lo inferior;
Porque aquel que teme sacudirse el yugo,
Ante mi sable sincero cae de terror.
Sus tierras y viñedos perderá sin brío,
Porque de los cobardes todo es mío.
Pero los días de peligrosa, aunque con frecuencia victoriosa depredación, comenzaron a estar contados tras el fracaso de la expedición del príncipe Carlos Eduardo, en el 45. MacTavish Mhor no se había quedado de brazos cruzados en dicha ocasión, y fue declarado proscrito, tanto por traidor al Estado como por ladrón y bandido. Se alzaron guarniciones militares en muchos lugares donde nunca antes se habían visto las casacas rojas de los ingleses, y los tambores de guerra sajones retumbaron en las partes más recónditas de las montañas escocesas. El destino de MacTavish se hizo cada vez más inevitable, si tenemos en cuenta que sus intentos de defensa o huida se habían hecho aún más difíciles porque Elspat, en sus días de bandidaje, había aumentado la familia con un niño, que era una carga considerable para su necesaria rapidez de movimientos.
Finalmente, llegó el día fatal. En un desfiladero de las laderas del Ben Cruachan, el famoso MacTavish Mhor se vio sorprendido por un destacamento de los Sidier Roy, o soldados rojos. Su esposa lo ayudó heroicamente, cargándole el arma una y otra vez, y dado que disfrutaban de una posición prácticamente inexpugnable, tal vez pudiera haber salido con bien de no habérsele agotado la munición. Pero se le acabaron las balas, aunque eso no sucedió hasta que hubo disparado la mayor parte de los botones de plata de su chaleco. Entonces, los soldados, libres ya del temor a aquel tirador certero que les había matado a tres y herido a más, llegaron hasta su baluarte e, incapaces de apresarlo con vida, lo mataron tras una lucha desesperada.
Elspat presenció y sobrevivió a todo esto porque tenía, en el niño que dependía de ella, un motivo para la fortaleza y el esfuerzo. No es fácil saber como se mantuvo. Su único medio de vida ostensible lo constituían un rebaño de tres o cuatro cabras que ella alimentaba en cualquiera de los pastos de las montañas, pues nadie ponía reparos a sus entradas y salidas. Dada la situación de congoja generalizada en el país, sus antiguos conocidos poco tenían que darle; pero, pese a sus propias necesidades, compartían de buena gana con los demás lo poco de lo que podían prescindir. A veces, Elspat exigía un tributo más que pedir limosna a los habitantes de las Tierras Bajas. No había olvidado que era la viuda de MacTavish Mhor ni que el niño que correteaba junto a sus rodillas podría, o eso se imaginaba ella, emular algún día la fama de su padre, ejerciendo la misma influencia que antaño había impuesto sin coto. Se mezclaba tan poco con los demás, salía tan rara vez y tan de mala gana de los más inhóspitos rincones de las montañas en los que solía vivir junto a sus cabras, que prácticamente no tenía conciencia del enorme cambio que había tenido lugar a su alrededor con la sustitución de la violencia militar por el orden civil, y tampoco sabía de la victoria lograda por la ley y sus servidores sobre aquellos que en la canción gaélica recibieron el calificativo de «tempestuosos hijos de la espada». Era, por supuesto, consciente de su caída en importancia y de la estrechez en que vivía, pero la muerte de MacTavish Mhor era, a sus ojos, más que suficiente para justificar eso. No tenía, sin embargo, ninguna duda de que volvería a ocupar su antigua posición distinguida cuando Hamish Bean (Jaime el Rubio) fuera capaz de blandir las armas de su padre. Por eso, si algún granjero refunfuñón la expulsaba groseramente cuando ella le exigía algo que necesitaba o cobijo para su pequeño rebaño, sus amenazas de venganza, oscuras y de terrible tenor, solían arrancar, por miedo a sus maldiciones, el alivio que le habían negado a sus necesidades. Y así, cuando las temblorosas amas de casa le daban dinero o alimento a la viuda de MacTavish Mhor, hubieran deseado de todo corazón que aquel lúgubre vejestorio se hubiera quemado el día que su marido recibió su merecido.
Y de este modo fueron pasando los años y Hamish Bean creció, ciertamente no hasta alcanzar el tamaño ni la fuerza de su padre, pero sí para convertirse en un joven rubio, activo y animoso de rubicundas mejillas, ojo de lince y toda la agilidad, si no la fuerza, de su formidable padre, a cuya historia y hazañas recurría su madre para incitar a su hijo a seguir un rumbo aventurero similar. Pero los jóvenes ven el estado presente de este mundo voluble con más agudeza que los viejos. Pese a estar muy unido a su madre y dispuesto a hacer todo lo que estuviera en sus manos para asistirla, Hamish se daba cuenta, cada vez que se mezclaba con el mundo, de que el oficio de bandido se había vuelto peligroso y de mala reputación, así como de que, si había de emular las proezas de su padre, tendría que ser en alguna otra faceta de la guerra más acorde con la opinión de estos tiempos.
Con el aumento de sus facultades físicas y mentales, Hamish se fue haciendo cada vez más consciente de la precaria naturaleza de su situación, de lo erradas que eran las ideas de su madre y de la ignorancia de ésta con respecto a los cambios que había experimentado una sociedad con la que apenas se mezclaba. Al visitar a los amigos y vecinos, se dio cuenta de la escala tan mínima a la que había quedado reducida su madre, y pudo saber que poseía poco o nada más que lo absolutamente necesario para sobrevivir, y eso caminando en ocasiones por el filo de la más absoluta indigencia. A veces, los éxitos de Hamish en la caza o en la pesca les permitían mejorar en algo su subsistencia, pero era incapaz de imaginar ningún medio regular de contribuir a la manutención de su madre si no era humillándose en un trabajo servil, lo cual, aunque él lo hubiera soportado, habría, bien lo sabía, significado una herida de muerte para el orgullo de su madre.
Elspat, por su parte, veía con sorpresa que Hamish Bean, siendo ya todo lo alto y dotado que era menester para lanzarse a la guerra, no mostraba inclinación alguna por incorporarse al oficio de su padre. En su corazón persistía esa parte de la madre que le impedía urgirle abiertamente a tomar el oficio de bandido, pues no estaba libre del temor a los peligros que tal actividad le iba a acarrear; y cuando sí se sentía dispuesta a hablarle del tema, su calenturienta imaginación le hacía pensar que el alma de su marido se alzaba entre ellos cubierta con su ensangrentado manto escocés, y que, con un dedo sobre los labios, aparentaba prohibirle hablar. Sin embargo, no lograba entender su falta de ánimo, suspiraba cuando lo veía día tras día vagando de un lado a otro con su largo abrigo de las Tierras Bajas —que la ley había impuesto a los gaélicos en lugar de su propia y romántica vestimenta— y pensaba cuánto no se habría parecido a su marido de revestirse con el manto ceñido y las calzas cortas, mostrando sus armas pulidas y refulgentes junto al costado.
Aparte de estas razones para la ansiedad, Elspat contaba con otras fruto de un carácter cada vez más impetuoso. Su amor hacia MacTavish Mhor se había caracterizado por el respeto y, a veces, incluso por el temor, pues el bandido montañés no es el tipo de hombre que se somete al gobierno femenino. Pero en su hijo había ejercido, al principio durante la infancia y más tarde durante la juventud, una autoridad imperiosa que dotaba a su amor maternal de un componente de celos. No podía soportar que Hamish, con el paso del tiempo, hiciera repetidos avances hacia su independencia, ausentándose de su casita en el momento y durante el período que mejor le pareciese, así como que diera la impresión de creer, aun manteniendo hacia ella todo el respeto y la amabilidad humanamente posibles, que el control y responsabilidad de sus propias acciones le pertenecían únicamente a él mismo. Todo esto casi hubiera carecido de importancia de haber podido ella ocultar sus sentimientos en su interior, pero el ardor y la impaciencia de su espíritu la llevaban a demostrarle con frecuencia a su hijo que se consideraba mal querida y mal tratada. Cuando Hamish se ausentaba durante un intervalo largo sin dar ninguna explicación de sus propósitos, el rencor que ella sentía a su regreso era tan poco razonable, que la conclusión natural para un joven amante de la independencia y deseoso de reparar su situación en el mundo era la de abandonarla, incluso aunque sólo fuera con el objeto de satisfacer a una madre cuyas exigencias egoístas de atención filial tendían a confinarlo en un desierto en el que ambos se morían de hambre, presas de una indigencia irredimible e inapelable.
En una ocasión en que el hijo había sido declarado culpable de una excursión independiente por la que su madre se había sentido afrontada y desobedecida, Elspat se mostró más violenta que de costumbre al regreso de Hamish, despertando en él un disgusto que le nubló el entrecejo y las mejillas. Finalmente y dada su insistencia en aquel rencor sin medida, la paciencia de Hamish se desbordó y, tomando su arma del rincón de la chimenea y mascullando para sí la réplica que su respeto por su madre le impedía pronunciar en voz alta, se dispuso a abandonar la cabaña a la que apenas había acabado de llegar.
—Hamish —le dijo su madre—, ¿acaso vas a dejarme?
Pero la única réplica de Hamish consistió en mirar y frotar la llave de su mosquete.
—Eso es, frota la llave de tu mosquete —le reprochó su madre con amargura—, me alegro de que tengas el valor de disparar con él, aunque sólo sea a los corzos.
Hamish dio un respingo ante aquel sarcasmo inmerecido y le devolvió una mirada airada a modo de respuesta. Elspat se dio cuenta a su vez de que había dado con una forma de herirlo.
—Sí —continuó—, lánzale miradas fieras a una anciana, que además es tu madre; todavía habrá de pasar mucho tiempo antes de que oses fruncir el ceño ante un hombre hecho y derecho.
—Calla, madre, o habla sólo de aquello de lo que entiendes —replicó Hamish, muy irritado—, que es el huso y la rueca.
—¿Acaso yo estaba pensando en el huso y la rueca cuando te alejé, llevándote sobre mi espalda, del fuego de seis soldados sajones, siendo tú nada más que un niño de pecho? Te digo, Hamish, que he visto cien veces más espadas y mosquetes de los que tú verás en toda tu vida, y nunca podrás aprender tanto del noble arte de la guerra por tu cuenta como cuando ibas envuelto en mi capa.
—Sin embargo, madre, como mínimo estás decidida a no dejarme disfrutar de la menor paz en casa; pero esto no va a continuar así —dijo Hamish.
Y retomando su propósito de abandonar la choza, se levantó y se dirigió hacia la puerta.
—Detente, te lo ordeno —le mandó su madre—, o que el mosquete que llevas te traiga la ruina…, ¡y que el camino que tomas sea la senda de tu funeral!
—¿Cómo puedes pronunciar esas palabras, madre? —preguntó el joven, retrocediendo unos pasos—. No son palabras buenas, y ningún bien puede salir de ellas. Te digo adiós de momento; estamos demasiado enfadados para poder hablarnos…, adiós; pasará mucho tiempo antes de que vuelvas a verme.
Dicho lo cual se marchó, mientras su madre, presa de un primer estallido de ira, le arrojaba un torrente de maldiciones para inmediatamente invocarlas sobre su propia cabeza con el fin de que no recayeran sobre la de su hijo. Elspat pasó ese día y el siguiente desbordada por toda la vehemencia de su furia impotente y, a un tiempo, incontrolada. Tan pronto les rogaba al cielo y a los poderes con los que estaba familiarizada por la ruda tradición que le devolvieran a su hijo querido, «el ternero de su corazón», como, impaciente y rencorosa, meditaba sobre los amargos epítetos con que reprocharía aquella desobediencia filial al regreso de su hijo, pero sólo para, acto seguido, preparar palabras tiernísimas que lo retuvieran en una cabaña que, cuando su niño estaba presente, no hubiera cambiado por los salones del mejor castillo de Escocia, tal era el frenesí de su afecto.
Pasaron dos días, durante los cuales descuidó incluso los míseros medios de la naturaleza reparadora que le permitía su situación, por lo que nada, salvo la fortaleza de una constitución acostumbrada a las penalidades y privaciones de toda índole, la podían haber conservado en este mundo, ello sin contar con que su angustia mental le impedía tomar conciencia de su debilidad física. Su morada de aquel período era la misma cabaña junto a la que yo la había encontrado, pero que en aquel tiempo era más habitable gracias a los esfuerzos de Hamish, que era quien la había construido y conservado casi por su cuenta.
Al tercer día de la ida de su hijo, estando Elspat sentada y balanceándose junto a su puerta como es costumbre entre sus paisanas cuando están acongojadas o sufriendo algún dolor, tuvo lugar la entonces insólita circunstancia de que apareciera un viajero en el camino que se alzaba por encima de la cabaña. Elspat apenas le dirigió una mirada de reojo. Iba a caballo, por lo que no podía ser Hamish, y para Elspat no había ningún otro ser sobre la tierra con la suficiente importancia como para impulsarla a desviar la mirada por segunda vez. El extraño, sin embargo, se detuvo frente a la cabaña y, tras desmontar, condujo a su rocín por el escarpado y duro sendero que conducía hasta la puerta.
—¡Que Dios la bendiga, Elspat MacTavish!
Ésta levantó la mirada hacia aquel hombre que se había dirigido a ella en su lenguaje nativo, aunque lo hizo con el aire de disgusto de alguien a quien sacan de sus ensueños. Pero el viajero continuó hablando:
—Le traigo nuevas de su hijo Hamish.
Inmediatamente, de ser para Elspat el objeto más absolutamente sin interés que pudiera existir, la figura del extranjero se convirtió en algo portentoso a sus ojos, igual que lo sería la de un mensajero expresamente venido del cielo para decretar su vida o su muerte. Elspat se levantó de un salto y, entrelazando convulsivamente las manos para elevarlas hacia el cielo, con los ojos clavados en el semblante del extranjero y el cuerpo inclinándose hacia él, le hizo con la mirada todas las preguntas que su lengua era incapaz de articular.
—Su hijo le envía respetuosos saludos y esto —dijo el mensajero, al tiempo que ponía en manos de Elspat un pequeño monedero que contenía cuatro o cinco monedas de cinco chelines.
—¡Se ha marchado! ¡Se ha marchado! —exclamó Elspat—; ¡se ha vendido como servidor de los sajones y nunca volveré a verlo! Dime, Miles MacPhadraick, porque ahora sé que eres tú, ¿es acaso el precio de la sangre de un hijo lo que acabas de poner en la mano de su madre?
—¡Dios me libre! —respondió MacPhadraick, que era un arrendatario que a su vez subarrendaba tierras en nombre de un propietario que vivía a unas veinte millas de distancia—. ¡Dios me libre de causarle ningún mal o de decir nada malo de usted o del hijo de MacTavish Mhor! Le juro por la mano de mi propietario que su hijo está bien y pronto vendrá a verla. Todo lo demás se lo dirá él mismo.
Y tras pronunciar estas palabras, MacPhadraick se dirigió apresuradamente sendero arriba, alcanzó el camino, montó en su caballo y se alejó cabalgando.
Capítulo III
Elspat MacTavish se quedó mirando fijamente el dinero, como si el grabado de la moneda pudiese transmitirle información sobre su procedencia.
—No tengo aprecio por ese MacPhadraick —se dijo a sí misma—; fue a los de su calaña a los que tenía en mente el bardo cuando dijo: «No los temáis cuando sus palabras resuenen poderosas como el viento en invierno, pero temedlos cuando caigan sobre vosotros con el canto del zorzal». Y, sin embargo, esta adivinanza no tiene sino una sola solución: mi hijo ha tomado la espada para ganar con fuerza viril lo que los patanes querrían arrebatarle con palabras que sólo sirven para asustar a los niños.
Esta idea, una vez que se le ocurrió, le pareció aún más razonable si se piensa que MacPhadraick, hombre cauto como ella bien sabía, había apoyado las actividades de su marido hasta el punto de comprarle ganado de vez en cuando a MacTavish —aunque él tenía que saber perfectamente cómo había llegado a su poder—, teniendo buen cuidado, eso sí, de que la transacción estuviera siempre acompañada de enormes beneficios y una total seguridad. ¿Quién mejor que MacPhadraick para indicarle a un joven bandolero montañés la cañada en la que podía iniciarse en su peligroso oficio con las mayores perspectivas de éxito? ¿Y quién mejor para transformar su botín en dinero? Los sentimientos que otra hubiera experimentado al creer que su único hijo se había embarcado en la misma senda que había llevado a su padre a la muerte no eran casi ni imaginables en las madres montañesas de aquellos tiempos. Elspat pensaba en la muerte de MacTavish Mhor como en la de un héroe que había caído en la legítima profesión de la guerra, y que no había caído sin ser vengado. Tenía menos miedo de la muerte de su hijo que de su deshonra. En lo que a él se refería, temía su sometimiento a los extranjeros y esa muerte en vida que se deriva de lo que para ella era la esclavitud.
El principio moral que con tanta naturalidad y justicia salta a la mente de los que se han educado bajo el gobierno establecido de las leyes que protegen la propiedad de los débiles contra las incursiones de los fuertes, era para la pobre Elspat como un libro cerrado y una fuente sellada. Le habían enseñado a creer que aquéllos a los que llamaba sajones eran una raza con la que los gaélicos estaban en guerra perpetua, y consideraba que cualquier edificación suya que estuviera dentro del alcance de una incursión montañesa era objetivo legítimo para sus ataques y saqueos. Lo que sentía a este respecto se había visto reforzado y confirmado, no sólo por el deseo de vengar la muerte de su marido, sino por la indignación generalizada que se albergaba —y no injustamente— en todos los puntos y rincones de las montañas escocesas a causa de la conducta bárbara y violenta de los vencedores tras la batalla de Culloden, momento de la derrota definitiva de las aspiraciones montañesas. En cuanto a los demás clanes montañeses, también los consideraba justo objeto de saqueos, siempre que fuera posible, a causa de multitud de antiguas enemistades y querellas mortales que existían entre unos y otros.
Aquella mujer solitaria cuyas ideas aún eran las de su juventud desconocía la prudencia que podría haberle hecho considerar los escasos medios con que ahora cabía resistirse contra un gobierno unido que, anteriormente, en su autoridad menos sólida y establecida, se había mostrado incapaz de poner coto a los estragos causados por aventureros sin ley como MacTavish Mhor. Elspat se imaginaba que a su hijo le bastaría con proclamarse sucesor de su padre en la aventura y los negocios, para que un grupo de hombres tan bravos como los que habían seguido el estandarte de su padre acudiera en tropel y volviera a apoyarlo al desplegarse de nuevo. Para ella, Hamish era el águila que sólo tenía que remontar el vuelo y retomar su puesto de antaño en los cielos, pues no era capaz de comprender cuántas miradas adicionales hubieran vigilado su vuelo y cuántas balas adicionales se hubiesen dirigido a su pecho. En suma, Elspat era de las que veían el estado actual de la sociedad con los mismos sentimientos con que se enfrentaban a los tiempos pasados. Había sufrido la indigencia, el olvido, la opresión, desde el momento en que su marido dejó de ser temido y poderoso; pero ahora pensaba que recuperaría su dignidad en cuanto su hijo se decidiera a desempeñar el papel de su padre. Si se permitía escudriñar más allá en el futuro, no era sino para anticipar que tendría que pasar mucho tiempo en su fría tumba, donde llorarían la elegía de su casta sobre ella tal como manda la costumbre, antes de que su rubio Hamish pudiera, según sus cálculos, morir con la mano sobre la empuñadura de su larga y roja espada. El cabello de su padre era ya gris cuando, tras arrostrar mil peligros, había caído con las armas en la mano. Que ella hubiera presenciado y sobrevivido al suceso era una consecuencia natural de las costumbres de la época. Y era mejor —o así se decía ella en su orgullo— haberlo visto morir de aquella manera que haber presenciado su despedida de la vida en una choza humeante y sobre un jergón de paja podrida, como un sabueso gastado o un buey muerto de cualquier enfermedad. Pero la hora de su joven, de su valiente Hamish, estaba aún distante, Tenía que triunfar, tenía que vencer, como su padre. Y cuando finalmente cayera —pues no le auguraba una muerte sin sangre—, Elspat llevaría ya mucho tiempo yaciendo en su tumba, y no podría ni presenciar su lucha final ni llorar sobre la tierra que lo cubriese.
Dado lo alocado de los pensamientos que ocupaban su mente, el ánimo de Elspat se alzó hasta alcanzar su vehemencia habitual, o, más bien, otra que parecía aún mayor. Dicho con el enérgico lenguaje de las Escrituras, que en ese terreno no difiere en mucho del de ella, se levantó de tierra, se lavó, se ungió, se cambió de vestiduras y fuese a su casa y pidió le pusieran comida y comió.
Sentía vivos deseos de que regresara su hijo, pero ahora ya no lo añoraba con la amarga ansiedad fruto de la duda y la aprensión. Se dijo que había mucho que hacer antes de que pudiese, tal como corrían los tiempos, alzarse en calidad de eminente y temido cabecilla. Sin embargo, casi esperaba que cuando lo volviese a ver estaría a la cabeza de una banda de audaces, las gaitas sonando y los estandartes ondeando, mientras las nobles capas escocesas revolotearían libres en el aire, a pesar de las leyes que habían prohibido, bajo amenaza de graves castigos, el uso de la prenda nacional junto con todos los accesorios de la caballería andante montañesa. Para que sucediera todo esto, su ansiosa imaginación se sintió dispuesta a permitir sólo el intervalo de unos pocos días.
Desde el instante en que aquella idea se enraizó profunda y sólida en su mente, todos sus pensamientos se dirigieron a recibir a su hijo a la cabeza de sus seguidores del mismo modo en que solía adornar su cabaña para el regreso de su padre.
No tenía medios para hacerse con una provisión sustancial de alimentos, pero no era un tema al que diese importancia. Los bandoleros triunfantes traerían manadas y rebaños. El interior de su choza, sin embargo, recibió todos los preparativos para la recepción. Fabricó, o destiló, el usquebaugh, o whisky, en una cantidad mayor de la que se podría creer capaz de preparar a una mujer sola. Dispuso la cabaña tanto como era posible para, en cierta medida, darle el aspecto de un día de fiesta. La barrió y la decoró con ramas de diversos tipos, como la casa de una judía durante lo que llaman la Fiesta de los Tabernáculos. Preparó la producción de leche de su pequeño rebaño de tantas formas y tan variadas como se lo permitía su habilidad. Y todo para dar la bienvenida a su hijo y a los camaradas que esperaba recibir junto a él.
Pero el ornamento principal que buscó con el mayor denuedo fue la baya de las montañas, un fruto escarlata que sólo se encuentra en los montes más altos e, incluso ahí, sólo en pequeñas cantidades. Su marido, o tal vez alguno de sus ancestros, la había elegido como emblema familiar porque parecía dar al mismo tiempo la idea de la pequeñez de su clan por su escasez, y de la ambiciosa altura de sus pretensiones por los lugares en que se la encontraba.
Durante el período en que duraron estos sencillos preparativos de bienvenida, Elspat se mantuvo en un estado de inquieta felicidad. De hecho, su única ansiedad consistía en ser capaz de completar todo lo que tenía que hacer para dar la bienvenida a Hamish y a los amigos que, según creía ella, se habrían unido a su banda antes de que llegaran y la hallasen no del todo preparada para la recepción.
Pero cuando toda labor que estaba en su mano hacer había tocado a su fin, se encontró con que de nuevo no tenía nada que la ocupara salvo la insignificancia de cuidar a las cabras, y cuando también esto estuvo hecho, sólo le quedó revisar sus pequeños preparativos, renovar los que fueran de naturaleza transitoria, reponer las ramas secas y las plantas marchitas y sentarse en la puerta de su cabaña para observar el camino, que ascendía por un lado desde las orillas del Awe y giraba por el otro alrededor de las altas montañas con todo el respeto por las pendientes y el llano que permitía el proyecto del ingeniero militar. Y estando así ocupada, su imaginación, que anticipaba el futuro a partir de los recuerdos del pasado, iba formando con la niebla de la mañana o las nubes del atardecer las formas salvajes de la banda en su avance. Veía a los que entonces recibían el nombre de Sidier Dhu, los soldados negros, vestidos con sus tartanes nativos, así llamados para distinguirlos de las prendas escarlatas del ejército británico. Y en esa ocupación pasaba muchas horas del día, tanto por la mañana como por la tarde.
Capítulo IV
En vano examinaron los ojos de Elspat el camino distante a la primera luz del amanecer y en la última penumbra del ocaso. El polvo no se alzaba para confirmar su esperanza en forma de plumas al viento y el fulgor de las armas. Los viajeros solitarios avanzaban pesadamente, cubiertos con el pardo abrigo de las Tierras Bajas, con el tartán teñido de negro o de violeta, ya fuera para obedecer o evadir la ley, que prohibía llevarlo de abigarrados colores. El espíritu del gaélico, hundido y quebrado por las severas aunque tal vez necesarias leyes que proscribían el traje y las armas que consideraba suyos por derecho de nacimiento, se reflejaba en la cabeza vencida y el aire de desaliento. En aquellos desgraciados seres errantes no reconocía Elspat el paso libre y ligero de su hijo que ahora, según creía ella, se habría liberado de cualquier señal del yugo sajón. Noche tras noche, con la llegada de la oscuridad, Elspat se retiraba de su puerta siempre abierta para arrojarse sobre el jergón inquieto, pero no para dormir, sino para vigilar. Los valientes y los terribles, se decía, caminan de noche…, sus pasos resuenan en la oscuridad, cuando todo está callado salvo el torbellino y la catarata. El tímido cervatillo sólo aparece cuando el sol se alza sobre el pico de la montaña, mientras el lobo osado camina bajo la luz rojiza de la luna llena. Vanos eran sus razonamientos. La llamada esperada de su hijo no llegaba al humilde lecho donde ella yacía soñando con su regreso. Hamish no venía.
«Esperanza diferida», dice el Libro de los Proverbios, «enferma el corazón», y por fuerte que fuese la constitución de Elspat, comenzaba a comprobar que no soportaba las penalidades a las que la sometía su afecto ansioso y desmedido, cuando a primera hora de una mañana la aparición de un viajero sobre el solitario camino montañés le hizo revivir unas esperanzas que habían empezado a tornarse en mortal desespero. El extraño no portaba señal alguna de la dominación sajona. A distancia, pudo ver el revoloteo del manto ceñido que le caía en elegantes pliegues sobre la espalda, y también la pluma que, colocada sobre la gorra, indicaba que se trataba de un hombre de importancia y gentil cuna. Llevaba un arma sobre el hombro, la espada larga se balanceaba junto a su costado e iba acompañada de los accesorios habituales: el puñal, la pistola y el sporran mollach. Antes incluso de que la mirada de Elspat hubiese examinado todos aquellos detalles, el paso ágil del viajero se tornó más rápido, su brazo se agitó en señal de reconocimiento…, pasó apenas un instante. ¡Y Elspat pudo abrazar a su hijo querido, vestido con el traje de sus ancestros y el más hermoso entre diez mil a los ojos maternos!
Sería imposible describir la primera efusión de afecto. Las bendiciones se mezclaron con los más cariñosos epítetos que su enérgico lenguaje le permitía en el intento de expresar la alegría desbocada de Elspat. Apresuradamente, amontonó en su mesa todo lo que le podía ofrecer; y el joven soldado dio buena cuenta de su refrigerio, mientras la madre lo observaba con unos sentimientos muy semejantes y, sin embargo, muy diferentes de los que había experimentado viéndolo tomar su primer sustento de su seno.
Cuando hubo amainado su tumultuosa alegría, Elspat pidió ansiosamente saber de las aventuras corridas por su hijo desde su separación, y no pudo evitar un duro reproche por su temeridad al atravesar las montañas vestido de montañés a la clara luz del día, sobre todo sabiendo que el castigo era tan duro y que había tantos soldados rojos rondando por la región.
—No temas por mí, madre —dijo Hamish, en un tono pensado para aliviar su ansiedad, pero no exento de cierta tensión—; puedo llevar el brearan a la puerta del mayor baluarte inglés, si así lo deseo.
—Ay, tampoco es bueno ser demasiado audaz, mi querido Hamish, aunque sea la falta que mejor le cuadra al hijo de tu padre… ¡Pero no seas tan intrépido! Por desgracia, ahora ya no se lucha como antaño, con armas justas y en pie de igualdad, sino que se imponen con superioridad en el número y en las armas, de tal forma que los débiles y los fuertes acaban por caer igual ante el disparo de un niño. Y no vayas a creer que no merezco que me llamen la viuda de tu padre y madre tuya porque te hable así; pues bien sabe Dios que, hombre a hombre, yo te pondría a ti frente al mejor del centro, sur y norte de Inglaterra.
—Puedes estar segura, queridísima madre —replicó Hamish—, de que no corro ningún peligro. ¿Pero no has visto a MacPhadraick, madre, y no te ha hablado de mí?
—Me ha dejado mucha plata, Hamish; aunque el mayor consuelo fue saber que estabas bien y que vendrías a verme pronto. Pero cuídate de MacPhadraick, hijo, porque cuando se hacía llamar amigo de tu padre, quería más al ternero más insignificante de su manada de lo que apreciaba la sangre que corría por las venas de MacTavish Mhor. Por eso, haz uso de sus servicios y págale por ellos…, porque así es como debemos tratar con los indignos; pero acéptame un consejo y no te fíes de él.
Hamish no pudo reprimir un suspiro, que a Elspat le pareció significar que su advertencia había llegado demasiado tarde.
—¿Qué has hecho con él? —continuó diciendo, ansiosa y asustada—. A mí me dio dinero, y eso no es algo que él dé sin recibir nada a cambio. MacPhadraick es de los que cambian paja por cebada. Ay, si te arrepientes del trato y si es de los que puedes romper sin deshonra para tu palabra ni para tu virilidad, devuélvele su plata y no te fíes de sus bellas palabras.
—No puede ser, madre —contestó Hamish—; no me arrepiento de mi compromiso, de no ser porque pronto me obligará a dejarte.
—¡Dejarme! ¿Cómo que dejarme? ¡Tonto! ¿Acaso crees que no sé cuál es el deber de la esposa o madre de un hombre osado? Tú no eres más que un niño aún, y cuando tu padre llevaba ya veinte años siendo el azote de la región, seguía sin despreciar ni mi compañía ni mi ayuda, y a veces decía que mi ayuda valía la de dos mocetones.
—No es por eso, madre, pero puesto que he de abandonar el país…
—¡Abandonar el país! —replicó su madre, interrumpiéndolo—. ¿Acaso crees que yo soy como un arbusto, que está enraizado en la tierra en la que crece y que morirá si se lo llevan a otra parte? Ya he respirado otros aires además de éstos del Ben Cruachan. He seguido a tu padre hasta los páramos de Ross y los desiertos impenetrables de Y Mac Y Mhor. Calla, hijo, que mis miembros, por muy viejos que sean, me llevarán todo lo lejos que tus pies de joven te hagan llegar.
—Pero madre —replicó el joven, con tono desfalleciente—, para cruzar el mar…
—¡El mar! ¿Quién crees que soy para que tema al mar? ¿Acaso nunca he subido a un bote de remos en toda mi vida…, nunca he conocido el estrecho de Mull, las islas de Treshornish y las puntiagudas rocas de Harris?
—¡No puede ser, madre! Yo me voy lejos, muy lejos de todos esos sitios… Me he alistado en uno de los nuevos regimientos y vamos a pelear contra los franceses en América.
—¡Qué te has alistado! —exclamó, atónita, la madre—, contra mi voluntad…, sin mi consentimiento…, no podrías, no lo harías… —y luego, levantándose y asumiendo una pose que casi cabría calificar de autoridad imperial, remachó—: ¡Hamish, no puedes haberte atrevido!
—La desesperación, madre, da alas para osarlo todo —respondió Hamish en un tono de melancólica determinación—. ¿Qué podría hacer aquí, donde apenas puedo ganar mi pan y el tuyo, mientras que los tiempos se vuelven día a día peores? Si quisieras sentarte y escucharme, podría convencerte de que he actuado de la mejor manera posible.
Elspat se sentó con una sonrisa amarga y la misma expresión severa e irónica en su rostro, mientras, con los labios firmemente cerrados, escuchaba sus explicaciones.
Hamish siguió hablando, sin sentirse desconcertado por su más que esperado disgusto.
—Cuando te dejé, queridísima madre, fue para ir a casa de MacPhadraick; porque aunque sé que es hábil y astuto al estilo de los del sur, sin embargo, es sabio, y pensé que me indicaría, puesto que nada le iba a costar, cómo podía yo arreglar nuestra situación en el mundo.
—¡Nuestra situación en el mundo! —exclamó Elspat, perdiendo la paciencia al oír aquello—. ¿Y acudiste a un ser rastrero, con el espíritu de una manada de vacas, para pedir consejo sobre la conducta que debías seguir? Tu padre no pidió nunca ninguno, salvo los de su valor y los de su espada.
—Queridísima madre —respondió Hamish—, ¿cómo podría convencerte de que vives en esta tierra de nuestros padres como si nuestros padres siguieran viviendo? Caminas como sonámbula, rodeada de los fantasmas de los que llevan largo tiempo entre los muertos. Cuando mi padre estaba vivo y luchaba, los grandes respetaban a los hombres de diestra poderosa, y los ricos lo temían. Contaba con la protección de MacAllan Mhor y la de Caberfae entre los grandes, y con el tributo de los menos fuertes. Eso se acabó, y su hijo sólo se ganaría una muerte vergonzosa entre la indiferencia del mundo si continuara con las prácticas que le dieron a su padre poder y reputación entre los que llevan el breacan. Han conquistado el país, apagado sus luces: Glengary, Lochiel, Perth, Lord Lewis… Todos los grandes jefes están muertos o en el exilio. Podemos lamentarlo, pero no hacer nada para evitarlo. La boina escocesa, el sable y el sporran…, el poder, la fuerza y las riquezas, todo se perdió en la batalla de Culloden.
—¡Eso es mentira! —negó Elspat con tono feroz—. Tú y todos los espíritus ruines como el tuyo os dejáis vencer porque la llama de vuestro débil corazón es vacilante, y no por la fuerza del enemigo; eres como el ave temerosa, a la que la más pequeña nubecilla del cielo le parece la sombra de un águila.
—Madre —dijo Hamish con orgullo—, no me acuses de debilidad de corazón. Voy a donde hacen falta hombres con brazos fuertes y el corazón osado. Dejo un desierto por una tierra en la que puedo ganar la fama.
—Y dejas a tu madre que perezca a causa de la pobreza, los años y la soledad —reprochó Elspat, probando uno tras otro todos los medios para modificar una decisión que, como ella empezaba a comprender, estaba más profundamente enraizada de lo que había creído en un principio.
—Eso tampoco es así —le respondió Hamish—; te dejo en la comodidad y la seguridad, algo que todavía nunca has conocido. Han nombrado oficial al hijo de Barcaldine y me he enrolado en su grupo. MacPhadraick actúa en nombre de él, recluta a los hombres y percibe una comisión por ello.
—Ésa es la mayor verdad que has dicho hasta ahora, y ojalá lo demás fuese tan falso como el infierno —dijo la anciana con amargura.
—Pero nosotros hemos de encontrar nuestro bien en todo esto —continuó hablando Hamish—, pues Barcaldine te va a dar cobijo en su bosque de Letterfindreight, con pastos para tus cabras y una vaca, si la deseas, en el terreno comunal. Y además está mi propia paga, queridísima madre, que, aunque yo esté muy lejos, sobrará para proporcionarte alimento y todo lo demás que puedas necesitar. No has de temer por mí. Me alisto en infantería, pero volveré, si la dura lucha y el cumplimiento del deber sirven para ello, convertido en un oficial, y con quince chelines de paga semanal.
—¡Pobre mocoso! —replicó Elspat, en un tono de piedad mezclada con el desprecio—, ¿y te fías de MacPhadraick?
—Bien puedo hacerlo, madre —repuso Hamish, mientras la frente y las mejillas se le ponían del color rojo oscuro propio de su estirpe—, pues MacPhadraick sabe cuál es la sangre que corre por mis venas, y no ignora que si rompe su palabra contigo, lo mejor que puede hacer es ponerse a contar los días que pasarán antes de que Hamish vuelva a casa, porque sus días de vida no pasarán de tres. Lo mataría en su propia casa si rompiera la palabra que me ha dado… Lo haría, ¡por el Todopoderoso que nos creó a los dos!
El aspecto y la actitud del joven soldado dejó a Elspat perpleja por un instante. No estaba acostumbrada a verlo expresar un estado de ánimo profundo y amargo, una actitud que le recordaba tan poderosamente a la de su padre. Pero Elspat reanudó sus reproches con el mismo tono sarcástico en que había comenzado a lanzarlos.
—¡Pobre mocoso! —le repitió—. ¡Crees que a medio mundo de distancia tus amenazas se seguirán oyendo o imaginando siquiera! Pero vete…, vete…, coloca el cuello bajo el yugo de los Hannover, los reyes de los sajones contra los que todos los gaélicos dignos lucharon hasta la muerte. Vete, reniega de la casa real de los Estuardo, los mismos por los que tu padre, y sus padres, y los padres de tu madre han enrojecido mil y un campos con su sangre. Vete, pon la cabeza bajo la vara de los de la raza de los Campbell, cuyos hijos asesinaron…, sí —añadió con un salvaje chillido—. ¡Asesinaron a los ancestros de tu madre en su pacífico hogar!… ¡Sí! —volvió a exclamar, con un chillido aún más salvaje y agudo—. Yo no había nacido aún, pero me lo contó mi madre…, y yo hice caso de la voz de mi madre. ¡Qué bien recuerdo sus palabras! Llegaron en son de paz y fueron recibidos amistosamente, ¡y nos pagaron con sangre y fuego, con alaridos y matanzas!
—Madre —respondió Hamish, con un tono pesaroso pero decidido—, ya he pensado en todo eso…, en la noble mano de Barcaldine no hay ni una gota de sangre de los Campbell. En cuanto a la infortunada casa de los Campbell de Glenlyon, la maldición sea con ellos y Dios ya se ha tomado su venganza por aquello.
—Ya empiezas a hablar como un pastor sajón —replicó su madre—. ¿No sería mejor que te quedaras y pidieses una iglesia donde predicar el perdón para la raza de los Campbell?
—Lo pasado, pasado está —respondió Hamish—, y el agua pasada no mueve molino. Ahora que todos los clanes han sido aplastados y hundidos, no sería ni bueno ni sabio que sus odios y sus querellas sobrevivieran a su independencia y a su poder. El que no puede tomarse la venganza como un hombre no debería albergar inútiles rencores como un cobarde. Madre, el joven Barcaldine es dignó y valeroso. Sé que MacPhadraick le ha aconsejado que no me dejara despedirme de ti, no fuera que me disuadieses de mi propósito, pero él le dijo: «Hamish MacTavish es hijo de un hombre valiente, y no romperá su palabra». Madre, Barcaldine está a la cabeza de un ciento de los más bravos hijos de los gaélicos, vestidos con su traje nacional y portando las armas de sus padres, hombro con hombro, corazón con corazón. He jurado que lo acompañaría. Él ha confiado en mí, y yo confiaré en él.
Ante aquella réplica, tan firme y resueltamente expresada, Elspat se quedó atónita y se sumió en la desesperación. Los argumentos que le habían parecido tan irresistibles se habían estrellado como una ola contra las rocas. Tras una larga pausa, llenó el cuenco de su hijo y se lo ofreció con un aire de deferencia y sometimiento llenos de desilusión.
—Bebe —le dijo— a la salud de la casa de tu padre antes de que la abandones para siempre; y dime, ya que el hijo de tu padre lleva en los miembros las cadenas de un nuevo rey y de un nuevo jefe a los que tus padres nunca consideraron otra cosa que no fuera enemigos mortales, dime cuántos eslabones puedes contar.
Hamish aceptó el cuenco, pero la miró como si no comprendiese lo que le quería decir. Elspat continuó hablando en voz más alta.
—Dime, pues tengo derecho a saberlo, cuántos días te permite la voluntad de los que has elegido como amos permanecer aquí para que yo pueda verte. O si lo quieres de otra manera, ¿cuántos días me quedan de vida?… ¡Porque cuando me dejes, ya no quedará nada en la tierra por lo que valga la pena vivir!
—Madre —replicó Hamish MacTavish—, puedo estar aquí contigo durante seis días, y si te avienes a partir conmigo al quinto, te conduciré sana y salva a tu nuevo hogar. Pero si decides permanecer aquí, entonces partiré en el séptimo día al amanecer, porque ése es el último momento en que debo partir para Dunbarton; pues si no hago acto de presencia en el día octavo, seré sometido al castigo reservado para los desertores, y quedaré deshonrado como caballero y como soldado.
—El pie de tu padre —le contestó ella— era libre como el viento del páramo. Tan vano era preguntarle «¿adónde vas?» como preguntarle «¿por qué soplas?» a ese ciego conductor de las nubes. Dime cuál es el castigo que te obliga —ya que a ir te obliga e ir es lo que pretendes— a regresar a tu yugo.
—No lo llames yugo, madre, es el honroso oficio del soldado… El único oficio que queda al alcance del hijo de MacTavish Mhor.
—¡Pero dime cuál es el castigo si no volvieras! —replicó Elspat.
—El castigo militar que se reserva a los desertores —respondió Hamish, aunque se retorcía, como su madre no dejó de notar, bajo alguna profunda emoción que Elspat decidió sondear hasta el fondo.
—Y ese castigo —le dijo con una calma fingida y desmentida por su mirada alerta— es el que se les da a los perros desobedientes, ¿no?
—No me hagas más preguntas, madre —le pidió Hamish—. El castigo no tiene importancia para el que nunca lo ha de merecer.
—Para mí sí es importante —replicó Elspat—, puesto que sé mejor que tú que donde hay poder para infligir un castigo, suele haber voluntad para ejercerlo sin motivo. Querría rezar por ti, Hamish, y debo saber cuáles son los males contra los que he de rogarle a Él, el que nos guarda a todos, que proteja tu juventud e ingenuidad.
—Madre —repuso Hamish—, poco importan los peligros a los que se puede ver expuesto un criminal, si un hombre está decidido a no serlo. Nuestros jefes montañeses tenían también la costumbre de castigar a sus vasallos; y, por lo que me han contado, con severidad. ¿No fue Lachlan Maclan, al que recordamos de otros tiempos, el que perdió la cabeza por orden de su jefe de clan por haber disparado contra un venado antes que él?
—Así fue —contestó Elspat—, y justo fue que la perdiera, puesto que deshonró al padre de su pueblo ante los ojos mismos del clan reunido. Pero los jefes eran nobles en su ira…, castigaban con el filo de la espada, y no con el bastón. Sus castigos derramaban sangre, pero no traían consigo la deshonra. ¿Acaso puedes decir lo mismo de las leyes bajo cuyo yugo has colocado tu cuello nacido libre?
—No puedo, madre, no puedo —repuso Hamish con tono de pesar—. Vi cómo castigaban a un sajón por desertar, según dijeron, a su bandera. Lo azotaron, lo reconozco, lo azotaron como a un perro que hubiese ofendido a su imperial señor. Me entraron náuseas al verlo, lo reconozco. Pero el castigo de los perros es sólo para los que son peor que perros, aquellos que no saben mantener su palabra.
—Y, sin embargo, te has sometido a esa infamia, Hamish —replicó Elspat—. En el caso de que les infligieras, o tus oficiales creyeran que les infligías una ofensa… Pero ya no he de decir nada más sobre tu propósito. Si el sexto día después de este sol que nos ilumina fuese el día de mi muerte y tú tuvieras que quedarte a cerrarme los ojos, correrías el riesgo de que te ataran a un poste como a un perro… ¡Sí! A menos que tuvieras el valor de dejarme morir sola, ¡para que en mi hogar desolado la última chispa del fuego de tu padre y de tu abandonada madre se extinguieran juntos!
Hamish comenzó a recorrer la cabaña con una zancada furiosa e impaciente.
—Madre —le dijo finalmente—, no te preocupes por esas cosas. No pueden someterme a esa infamia, porque nunca la he de merecer. Y si me amenazaran con ella, sabría cómo morir antes de permitir tamaña deshonra.
—¡Así habla el hijo del marido de mi corazón! —replicó Elspat. Y entonces cambió el rumbo de la conversación, y pareció atender con melancólica aquiescencia a las explicaciones de su hijo sobre la brevedad del tiempo del que disponían para pasar en mutua compañía, por lo que le rogaba que lo pudieran pasar sin inútiles y desagradables recuerdos sobre las circunstancias cuya influencia pronto los separaría.
Elspat había comprobado que su hijo, junto con otros rasgos paternos, conservaba aquel espíritu viril y altivo que le impedía absolutamente desviarse de una decisión tomada de buena fe. Adoptó, en consecuencia, un aspecto de aparente sumisión a la separación inevitable y, si bien se deshacía en quejas y murmullos de vez en cuando, ello se debía, o bien a que no podía reprimir totalmente el natural ímpetu de su carácter, o bien a que era tan astuta que sabía que una aquiescencia total y sin reservas podría haberle parecido forzada y sospechosa a su hijo, induciéndolo a la vigilancia y a la anulación de los medios por los que todavía esperaba evitar su marcha. El afecto ferviente aunque egoísta que sentía hacia su hijo, imposible de matizar por consideraciones sobre los verdaderos intereses del objeto de su cariño, se asemejaba al amor instintivo que sienten los animales por sus camadas. Elspat, cuya capacidad para pensar en el futuro era apenas superior a la de las criaturas inferiores, sólo era capaz de sentir que separarse de Hamish y morir sería todo uno.
En el breve intervalo al que tenían derecho, Elspat recurrió a todas las artes que le indicaba su afecto para hacer agradable el tiempo que aparentemente les quedaba para estar juntos. Viajó con la memoria hacia tiempos antiguos y su reserva de historias legendarias, que constituyen en todo momento la diversión principal del montañés en sus momentos de reposo, se vio aumentada con unos nada habituales conocimientos de los cantos de los antiguos bardos y de las tradiciones de los folcloristas más famosos y de los contadores de historias. Las atenciones personales que dedicaba a la comodidad de su hijo eran, de hecho, tan sin medida que casi llegaban a incomodarlo; y Hamish se esforzaba en silencio por evitar que incurriera en fatigas como la de elegir los brezos en flor para su lecho o preparar sus refrigerios.
—Déjame tranquila, Hamish —le respondía en esas ocasiones—; ya que haces tu voluntad al abandonar a tu madre; deja que tu madre haga la suya proporcionándote todo lo que te da placer mientras estés aquí.
Tan reconciliada parecía con los arreglos que había hecho en su nombre, que Elspat era incluso capaz de oírle hablar de su mudanza a tierras de Colin el Verde, tal como se llamaba el caballero en cuya hacienda le había conseguido asilo. En verdad, sin embargo, nada más lejos de sus intenciones. Por lo que él le había dicho en su primera fuerte disputa, Elspat había deducido que si Hamish no regresaba en la fecha indicada en su permiso, incurriría en la pena del castigo físico. Y si se viera en peligro de correr tal deshonor, ella era perfectamente consciente de que Hamish nunca se sometería a tal vergüenza regresando a un regimiento en el que se la aplicarían. Es imposible saber si había tenido en cuenta las futuras y probables consecuencias de su desafortunado plan, pero la compañera de MacTavish Mhor en todas sus andanzas y peligros conocía bien mil maneras de resistencia o huida mediante las que un hombre valeroso, en medio de una tierra de peñas, lagos, montañas, peligrosos desfiladeros y oscuros bosques, podría rehuir la persecución de cientos. En lo que respecta al futuro, por consiguiente, no tenía ningún temor. Su única obsesión era impedir que su hijo mantuviese su palabra con su oficial en mando.
Con ese oculto propósito, rechazó la propuesta que Hamish le hizo repetidas veces de partir juntos para tomar posesión del nuevo hogar de Elspat, y se resistió con unos argumentos tan aparentemente consecuentes con su carácter que su hijo no sintió ningún temor ni disgusto.
—No me obligues —le dijo— a que en la misma breve semana me tenga que despedir de mi único hijo y de la cañada en la que llevo tanto tiempo viviendo. Deja que mis ojos, después de que se empañen llorándote a ti, puedan seguir contemplando, cuando menos durante un tiempo, el Loch Awe y el Ben Cruachan.
Hamish consintió en dejar que su madre se saliera con la suya en esta cuestión, y lo hizo de mejor gana aún porque una o dos personas que residían en una cañada cercana y habían entregado a sus hijos al regimiento de Barcaldine también iban a recibir un hogar en la hacienda de este jefe, por lo que se acordó que Elspat haría el viaje en su compañía cuando se mudaran a su nueva residencia. De este modo, Hamish creía haberle concedido el capricho a su madre y asegurado su comodidad y bienestar, todo a un tiempo. ¡Pero Elspat albergaba unas ideas y proyectos muy distintos!
La fecha del fin del permiso de Hamish se acercaba rápidamente y, más de una vez, tuvo la idea de partir antes para llegar tranquila y fácilmente a Dunbarton con tiempo de sobra, pues en esa ciudad era donde se había establecido el mando de su regimiento. Pero los ruegos de su madre, su propia inclinación natural a demorarse en unos lugares que le eran tan queridos y, sobre todo, su firme confianza en su propia velocidad e iniciativa, le indujeron a posponer su partida hasta el sexto día, que era absolutamente el último que se podía permitir pasar con su madre, si es que en verdad quería respetar los límites de su permiso.
Capítulo V
Pero a tu hijo, créeme, sí, créeme
Con gran riesgo lo has incitado,
Sino del modo más mortal.
«Coriolano». W. SHAKESPEARE.
Durante la tarde de la víspera de su necesaria partida, Hamish bajó al río con su caña de pescar para practicar en el Awe por última vez un deporte en el que sobresalía, y para encontrar, al mismo tiempo, el medio de disfrutar de una alegre cena con su madre comiendo algo mejor de lo habitual. Tuvo tanta suerte como de costumbre y tardó poco en pescar un excelente salmón. A su regreso a casa, le aconteció un incidente que más tarde habría de relatar como de mal agüero, aunque probablemente su imaginación calenturienta, unida a la afición por lo sobrenatural tan generalizada entre sus paisanos, le hizo exagerar la importancia supersticiosa de una circunstancia casual muy común.
En el sendero por el que se dirigía a casa vio con sorpresa a otra persona que, al igual que él, iba vestido y armado al viejo estilo montañés. Lo primero que se le ocurrió fue que el viajero pertenecía a su misma tropa, ya que, habiendo sido reclutados por el gobierno y portando las armas bajo autorización real, no estaban sujetos a los decretos contra la utilización de prendas o armas montañesas. Pero al acelerar el paso para alcanzar a su supuesto compañero con la intención de solicitar su compañía para el viaje del día siguiente, se quedó perplejo cuando observó que el extraño llevaba una escarapela blanca, el signo fatal de los partidarios de la anterior casa reinante y algo absolutamente prohibido en las Tierras Altas escocesas. El hombre era alto y tenía un algo borroso en el perfil que, añadido a su tamaño y a su forma de avanzar —más semejante al deslizamiento que al andar— llenó a Hamish de temores supersticiosos respecto a la naturaleza del ser que había pasado ante él en la penumbra. Hamish ya no trató de alcanzar al extraño, sino que se contentó con mantenerlo a la vista llevado por la superstición común entre los montañeses, según la cual uno no debe ni imponerse a las apariciones sobrenaturales ni evitar su presencia, sino que hay que dejar que sean ellas las que rompan o amplíen la comunicación, tal como se lo permitan sus poderes o lo requiera el propósito de su llegada.
Sobre un montículo elevado que había junto a la cuneta, justo donde el sendero se desviaba hacia la cabaña de Elspat, el extranjero hizo una pausa y pareció aguardar la llegada de Hamish. Éste, por su parte, comprendiendo que se vería obligado a adelantar al objeto de sus sospechas, reunió todo su valor y se aproximó al punto en el que se había situado el extranjero, el cual comenzó señalando hacia la cabaña de Elspat y moviendo la cabeza y el brazo en un gesto con el que le prohibía a Hamish acercarse a ella, para, después, estirar la mano hacia el camino que llevaba al sur con un ademán que parecía urgirle a partir de inmediato en aquella dirección. Al momento siguiente, la figura montañesa había desaparecido. Hamish no dijo exactamente que se hubiera desvanecido en el aire, porque había peñas y arbolillos más que de sobra para ocultarse. Pero él sostenía que había sido el espíritu de MacTavish Mhor, que lo advertía sobre la necesidad de partir de inmediato en su viaje hasta Dunbarton, sin esperar a la mañana ni volver a pisar la cabaña de su madre.
Y, de hecho, había tantos accidentes que podían alargar su viaje, especialmente siendo tantos los vados que cruzar, que decidió firmemente partir, aunque no podía hacerlo sin despedirse de su madre; pero siempre en la idea de que ni podía ni aceptaría quedarse más tiempo que el necesario para tal propósito, de modo que el sol del día siguiente lo hallase ya con muchas millas recorridas en dirección a Dunbarton. Así pues, descendió por el sendero y, entrando en la casita, le comunicó con el tono inquieto y preocupado fruto de su agitación mental que había decidido partir de inmediato. Para su extrañeza, Elspat no pareció resistirse, sino que lo urgió a tomar algo antes de dejarla para siempre. Hamish lo hizo así rápidamente y en silencio, mientras pensaba en la inminente separación, casi incapaz de creer que pudiese tener lugar sin una lucha final contra el cariño de su madre. Con gran sorpresa suya, Elspat le llenó el cuenco con licor para que bebiese su copa de despedida.
—Ve —le dijo—, hijo querido, pues así lo has decidido firmemente; pero antes ponte una vez más sobre el hogar de tu madre, pues su llama se extinguirá mucho antes de que tu pie vuelva a pisarlo.
—¡A tu salud, madre! —exclamó Hamish—, y ojalá volvamos a vernos con bien, pese a tus palabras inquietantes.
—Mejor sería no despedirse —replicó su madre, observando cómo bebía a grandes tragos el licor, pues Hamish hubiera considerado de mal agüero dejar una sola gota.
—Y ahora —concluyó Elspat, mascullando las palabras para sí—, vete… si es que puedes.
—Madre —le dijo Hamish, al tiempo que volvía a colocar sobre la mesa el cuenco vacío—, tu bebida es agradable al paladar, pero quita las fuerzas que debiera darme.
—Ése es el primer efecto, hijo —replicó Elspat—, pero acuéstate sobre el suave lecho de brezo, cierra los ojos sólo un instante y, con dormir una hora, te encontrarás más descansado que si hubieras dormido de la manera habitual durante tres noches seguidas.
—Madre —le pidió Hamish, en cuya mente el bebedizo comenzaba a hacer rápidamente efecto—, dame mi gorra… He de besarte y partir…, pero es como si tuviera los pies clavados al suelo.
—Sin duda —le dijo su madre— te pondrás bien al instante si aceptas sentarte media hora… Sólo media hora. Faltan ocho horas para el amanecer, entonces el hijo de tu padre aún tendrá tiempo más que suficiente para partir en un viaje así.
—Tengo que obedecerte, madre… Siento que he de hacerlo —aceptó Hamish, arrastrando las palabras—; pero llámame en cuanto salga la luna.
Hamish se sentó sobre el lecho, se dejó vencer hacia atrás… y se quedó profundamente dormido casi al instante. Con el júbilo palpitante de quien ha llevado a cabo una empresa difícil y llena de escollos, Elspat procedió a disponer tiernamente el manto de su hijo inconsciente, al que su extravagante cariño iba a resultar tan fatal. Y mientras así lo hacía, iba expresando su gozo con un tono en el que se mezclaba la ternura y los aires de triunfo.
—Sí —decía—, ternero de mi corazón, la luna saldrá y se pondrá para ti, y lo mismo sucederá con el sol; pero no para iluminarte en tu partida de la tierra de tus padres. ¡Ni tampoco para tentarte a servir al príncipe extranjero o al enemigo feudal! No seré yo la que me deje entregar a un hijo de los Campbell para que me alimenten como a una sierva, sino que aquel que es mi placer y mi orgullo será mi guardián y protector. Dicen que las Tierras Altas han cambiado; pero yo veo que Ben Cruachan alza su cresta tan alto como siempre en el aire de la noche…, y no conozco a nadie que haya reunido su rebaño en las profundidades del Loch Awe…, ni ese roble de ahí se tuerce tampoco como los juncos. Los hijos de las montañas serán como sus padres hasta que las montañas mismas se reduzcan al nivel del llano. En estos bosques libres que antes daban cobijo a miles de valientes, tiene que quedar sin duda sustento y refugio para una anciana y un bravo joven de la casta y las costumbres de los antiguos.
Mientras aquella madre equivocada se alegraba así del éxito de su estratagema, quizá convenga mencionar al lector que ésta se basaba en el conocimiento de las drogas y las hierbas que Elspat poseía en grado nada común y con diversos propósitos debido a la vida tan salvaje que había llevado. Gracias a las hierbas, que sabía elegir y destilar, era capaz de dar alivio a más enfermedades de lo que podría creer fácilmente alguien familiarizado con la medicina. Algunas las utilizaba para teñir los brillantes colores del tartán; con otras componía bebedizos de diverso poder y, por desgracia, también poseía el secreto de una que era un poderoso somnífero. Como el lector ya habrá sin duda imaginado. Elspat confiaba en los efectos de esta última pócima para retrasar la partida de Hamish más allá de cualquier posibilidad de llegar en la fecha asignada. Además, confiaba en el horror de Hamish hacia el castigo que le supondría su demora para evitar que ni siquiera lo intentase.
El sueño de Hamish MacTavish aquella noche crítica fue largo y profundo, más allá del reposo natural; pero no así el reposo de su madre. Cerraba los ojos sólo de vez en cuando, y apenas lo hacía volvía a despertarse, sobresaltada, presa del pánico por si su hijo se hubiera levantado y partido. Sólo acercándose a su lecho y oyendo su respiración regular y profunda era capaz de confirmar la infalibilidad del sueño al que se había visto arrojado.
Con todo, pese a la extremada potencia de la poción con que había drogado su cuenco, temía que el amanecer pudiese despertarlo. De existir la más mínima esperanza humana de llevar a cabo el viaje, Elspat era consciente de que Hamish lo intentaría, aún sabiendo que moriría de fatiga por el camino. Impulsada por su nuevo temor, consideró la posibilidad de anular la luz tapando todas las grietas y rendijas por las que, más que por cualquier otra apertura al uso, la luz de la mañana podría obtener acceso a su pobre morada. Todos los pensamientos de Elspat iban dirigidos a retener entre sus carencias y miserias al ser al que, de haber dispuesto del mundo entero, se lo hubiera regalado alegremente.
Todos sus temores resultaron vanos. El sol se elevó hasta la cúspide del cielo, y ni el venado más veloz del país en un intento de salvar la vida y con los sabuesos pegados a los talones hubiera podido alcanzar la celeridad necesaria para cumplir con el compromiso de Hamish. Su plan se había cumplido punto por punto. El regreso de su hijo en la fecha señalada era imposible. Para Elspat era igualmente imposible que se le ocurriese siquiera regresar estando, tal como estaba ya, en peligro de sufrir un castigo infamante. Poco a poco y en distintos momentos, había conseguido que le diera una explicación completa del apuro en que se encontraría si dejaba de aparecer en el día señalado, así como de las escasísimas esperanzas que podría albergar de ser tratado con indulgencia. Es bien sabido que el gobierno británico se enorgullecía de su proyecto de reunir para la defensa de las colonias a aquellos duros montañeses que, hasta entonces, habían sido objeto de dudas, temores y sospechas por parte de las sucesivas administraciones. Pero aquel patriótico proyecto contaba aun con ciertos obstáculos a causa del carácter y costumbres peculiares de aquella gente. Por naturaleza y hábito, los montañeses estaban familiarizados con el uso de las armas, pero al mismo tiempo eran totalmente ajenos a las para ellos irritantes restricciones que imponía la disciplina sobre un ejército regular. Constituían una especie de milicia carente de la idea de que un cuartel podía ser su único hogar. Si se perdía una batalla, ellos se dispersaban para salvar la vida y procurar la seguridad de sus familias; si la ganaban, regresaban a sus cañadas para atesorar su bolín y atender al ganado y a sus granjas. Y se negaban a prescindir de aquel privilegio de idas y venidas ni siquiera por orden de sus jefes, cuya autoridad en la mayor parte de las demás cuestiones casi rozaba el despotismo. Era más que natural, por consiguiente, que los soldados montañeses recién reclutados apenas fueran capaces de comprender la naturaleza de un compromiso militar que obligaba a servir en el ejército durante más tiempo del que uno quisiera. Además, en muchos casos a la hora de alistarlos, tal vez no se tuviera todo el cuidado deseable en explicarles la duración del compromiso que adquirían, no fuera a suceder que tal revelación los indujera a cambiar de idea. Las deserciones, por tanto, se habían vuelto numerosas en el regimiento recién completado, y el veterano general al mando de Dunbarton no vio mejor medio de ponerles coto que ordenando un castigo ejemplar inusualmente severo contra un desertor del ejército inglés. El joven regimiento de montañeses asistió obligado al castigo, que a un pueblo tan especialmente celoso de su honor le resultó tan terrible como repugnante, hasta el punto de que algunos se sintieron no sin razón contrariados con el servicio al que se habían comprometido. Sin embargo, el viejo general, curtido en las guerras alemanas, se mantuvo en sus trece y dio orden de que el primer montañés que o bien desertara o bien dejase de aparecer al expirar su permiso, sería azotado y castigado igual que el desertor al que habían visto. Nadie albergaba ninguna duda de que el general (…) mantendría su palabra con todo rigor si tal severidad se hacía necesaria, y por ello Elspat sabía que su hijo, al darse cuenta de que era imposible cumplir sus órdenes, tendría que tomar en consideración que el castigo degradante al que le habría expuesto su falta sería inevitable de ponerse en manos del general.
Tras pasar el mediodía, la mente de aquella solitaria mujer se llenó de nuevos temores. Su hijo seguía durmiendo bajo la influencia del bebedizo. Considerando que éste era el más fuerte que jamás había administrado o visto administrar, ¿qué sucedería si su salud o su cordura se vieran afectadas por su potencia? Además, por primera vez y a pesar de sus sólidas nociones sobre la autoridad materna, comenzó a temer el rencor de su hijo, al que su corazón le susurraba que había tratado mal. Había observado que últimamente era menos dócil de carácter y que tomaba sus decisiones con independencia, especialmente con ocasión de su alistamiento, y luego las llevaba a cabo con osadía. Aquello le hizo recordar el severo rencor de su padre cuando se consideraba injustamente tratado, por lo que comenzó a temer que cuando Hamish supiera del engaño al que lo había sometido podría resentirse incluso hasta el punto de arrojarla de su lado y seguir su rumbo en la vida por su cuenta. Así de alarmantes, aunque justificados, eran los temores que comenzaron a asaltar a aquella desgraciada mujer tras el éxito aparente de su malhadada estratagema.
Era ya casi noche cerrada cuando se despertó Hamish, pero incluso entonces aún estaba lejos de hallarse en plena posesión de sus facultades, tanto físicas como mentales. Lo ambiguo de sus expresiones e irregular de su pulso hicieron que Elspat se asustara mucho al principio, pero utilizó los medios que sus conocimientos médicos le sugirieron y en el curso de la noche pudo ver con satisfacción que Hamish se volvía a sumir en un sueño profundo, el cual con toda probabilidad diluyó la mayor parte de los efectos de la droga, porque a eso del amanecer lo oyó levantarse y pedirle su gorra. Elspat se la había escondido a propósito por miedo de que Hamish se despertara durante la noche y partiese sin que ella se diera cuenta.
—¡Mi gorra…, mi gorra…! —exclamó Hamish—, ha llegado la hora de las despedidas. Madre, tu bebida era demasiado fuerte… El sol ha salido…, pero el próximo amanecer aún podré ver la doble cresta de la vieja ciudad. ¡Mi gorra…, madre, mi gorra…! He de partir de inmediato.
Sus palabras mostraban a las claras que el pobre Hamish ignoraba que habían pasado dos noches y un día desde que había vaciado el cuenco fatal, por lo que Elspat tuvo que embarcarse ahora en una tarea que le resultaba casi peligrosa, además de dolorosa, consistente ni más ni menos que en explicarle sus maquinaciones a Hamish.
—Perdóname, hijo —empezó diciendo, mientras se acercaba a Hamish y lo tomaba de la mano con una actitud de temor reverencial que tal vez no había utilizado siempre con su padre, ni siquiera en sus peores ataques de ira.
—¿Que te perdone, madre…, y por qué? —le dijo Hamish entre risas—; ¿por haberme dado una bebida demasiado fuerte y que aún sigo teniendo en la cabeza por la mañana, o por esconder la gorra para retenerme un instante más? No, perdóname tú a mí. Dame la gorra, y permite que suceda lo que ha de suceder. Dame la gorra, o me iré sin ella; puedo asegurarte que no voy a demorarme por un capricho tan nimio como ése… Yo, que durante años sólo he llevado una correa de piel de ciervo para atarme el pelo. No sigas jugando y dámela, o tendré que irme sin nada, pues quedarme no puedo.
—Hijo mío —dijo Elspat, sujetándole la mano con fuerza—, lo hecho, hecho está; aunque pudieras pedirle prestadas las alas al águila, llegarías a Dunbarton demasiado tarde para lo que tú quisieras…, y demasiado pronto para lo que te aguarda. Tú crees estar viendo el sol alzarse por primera vez desde la última que se puso, pero ayer trepó por toda la ladera del Ben Cruachan mientras tus ojos se mantuvieron cerrados a su luz.
Hamish lanzó a su madre una mirada alocada de pánico extremo, y luego, recuperándose al instante, le dijo:
—Ya no soy un niño para que me quieras hacer cambiar de planes con un truco como ése… Adiós, madre, cada segundo vale una vida.
—¡Quédate, querido…, engañado hijo mío! No corras hacia la infamia y la ruina… Por allá viene el párroco montado en su caballo blanco en el camino… Pregúntale a qué día estamos del mes y de la semana…, que sea él quien decida cuál de nosotros dice la verdad. Con la velocidad de un águila, Hamish salió proyectado por el sendero en pendiente y se colocó junto al párroco de Glenorquhy, que había salido tan temprano para llevar consuelo a una familia angustiada cerca de Bunawe.
Aquel buen hombre se sobresaltó no poco al contemplar a un montañés armado (un espectáculo tan inusual en aquellos tiempos) y aparentemente tan agitado que detenía su caballo tomándolo por las bridas y le preguntaba con voz rota cuál era el día del mes y de la semana.
—Joven, si ayer hubiera estado donde tenía que estar —replicó el clérigo—, sabría ya que ayer fue el día del Señor, y que hoy es lunes, el primer día de la semana y el vigesimoprimero del mes.
—¿Es verdad lo que me dice? —preguntó Hamish.
—Tan cierto —respondió el asombrado párroco— como que ayer prediqué la palabra de Dios ante esta parroquia. ¿Qué le sucede, joven?… ¿Está enfermo?… ¿Acaso no se encuentra en sus cabales? Hamish no replicó, sino que se limitó a repetir para sí la primera expresión del clérigo: «Si ayer hubiera estado donde tenía que estar»; y tras decir esto, soltó las bridas, se salió del camino y descendió por el sendero que llevaba a la choza con el paso y el aspecto de quien se dirige a su propia ejecución.
El párroco lo miró con asombro, pero aunque conocía a la habitante de la choza, el carácter de Elspat nunca le había incitado a iniciar una conversación con ella, ya que se decía que era papista, o más bien indiferente a todas las religiones, con la salvedad de ciertas prácticas supersticiosas que había heredado de sus padres. En cuanto a Hamish, el reverendo señor Tyrie le había impartido algunas enseñanzas Cuando por casualidad coincidieron, y si bien la semilla cayó sobre el pedregal y entre los zarzales de una disposición desierta y sin cultivar, no había quedado del todo paralizada ni destruida. Los rasgos del semblante del joven tenían un aire tan terrible que el buen hombre estuvo tentado de bajar a la choza para informarse de si sobre sus moradores había recaído alguna desgracia que su presencia pudiera aliviar y su ministerio combatir. Por desgracia, no llevó a cabo su idea, que podría haber evitado una gran catástrofe, pues es muy probable que se hubiera convertido en mediador y garante del joven. Pero el recuerdo del carácter terrible de los montañeses educados a la antigua usanza del país le impidió interesarse por la viuda y el hijo de MacTavish Mhor, el temido bandolero. Y de este modo, se echó a perder una oportunidad, de lo que él mismo se arrepentiría amargamente, de hacer mucho bien.
Cuando Hamish MacTavish entró en la cabaña de su madre, fue sólo para arrojarse sobre el lecho que acaba de dejar y exclamar:
—¡Perdido, estoy perdido!
Para luego dar salida en exclamaciones de furia y pesar a su profundo dolor por el engaño al que había sido sometido y el cruel apuro al que se había visto empujado.
Elspat estaba preparada para la primera explosión pasional de su hijo y se dijo a sí misma: «Esto no es más que el torrente de la montaña, inflado por el trueno y el chaparrón. Sentémonos y descansemos en el banco, pues a pesar de todo el torbellino de ahora, pronto llegará el momento en que podamos atravesarlo sin mojarnos los pies».
Así, Elspat soportó sus quejas y reproches, que eran, incluso en plena agonía, respetuosos y llenos de afecto, sin replicar de modo alguno, Cuando, por fin, Hamish hubo agotado todas las expresiones de pesar que su idioma, copioso en medios para articular los dictados del corazón, le reserva al doliente, se sumió en un silencio sombrío. Elspat permitió que se sucediera un intervalo de casi una hora antes de acercarse al lecho de su hijo.
—Y ahora —le dijo finalmente, con una voz en la que la autoridad de la madre estaba matizada por la ternura—, ¿has acabado ya con el ocioso pesar y estás dispuesto a colocar lo que has ganado frente a lo que has perdido? ¿Es acaso el falso hijo de los Campbell tu hermano o tu padre para que solloces por no poder atarte a su cinto y convertirte en uno más de los que han de hacer su voluntad? ¿Acaso ibas a poder encontrar en aquel lejano país los lagos y las montañas que aquí dejas atrás? ¿Acaso puedes cazar el ciervo de Breadalbane en los bosques de América, o tal vez es que el océano te va a poder entregar el salmón de escamas plateadas del Awe? Considera, pues, lo que has perdido y, como los sabios, enfréntalo a lo que has ganado.
—Lo he perdido todo, madre —replicó Hamish—, puesto que he roto mi palabra y perdido mi honor. Puedo contar mi historia, ¿pero quién, ay, quién me iba a creer?
Y el desgraciado joven volvió a entrelazar las manos y a apretárselas contra la frente, mientras ocultaba el rostro en el lecho.
Elspat estaba ahora asustada de verdad, y tal vez hubiera deseado no haber puesto en práctica su fatal engaño. Su única esperanza o refugio estaba en la elocuencia de la persuasión, de la que no andaba nada escasa, pero su absoluta ignorancia del mundo tal como existía en el presente hacía que su energía fuese totalmente ineficaz. Elspat le rogó a su hijo, con todos los epítetos tiernos al alcance de una madre, que buscara salvarse.
—Déjame —le dijo— que confunda a tus perseguidores. Te salvaré la vida… Te salvaré el honor… Les diré que mi Hamish de cabellos de oro se cayó por el Corrie dhu —el negro precipicio— al abismo del que ningún ojo humano ha visto nunca el fondo. Se lo diré y arrojaré tu manto a los zarzales que crecen en el borde del precipicio para que crean mis palabras. Me creerán y regresarán al castillo de la doble cresta, porque aunque el tambor sajón puede llamar a los vivos a la muerte, no puede traer a los muertos a su mundo de esclavos. Y luego partiremos juntos lejos, hacia el norte, hasta los lagos salados de Kintail para poner valles y montañas entre nosotros y los hijos de Campbell. Visitaremos las costas del lago oscuro y mis parientes —¿pues no era mi madre acaso una de las hijas de aquel clan y no nos recordarán con el antiguo amor?…—, mis parientes nos recibirán con el afecto de antaño, que aún sobrevive en aquellas distantes cañadas, donde los gaélicos signen viviendo en toda su nobleza, sin mezclarse con la canalla sajona ni con la mala ralea que se ha convertido en su herramienta y esclava.
La energía de su idioma, aliada hasta cierto punto con la hipérbole incluso en sus expresiones más comunes, parecía ahora casi demasiado débil para ofrecerle a Elspat el medio de aflorar el magnífico cuadro que quería pintarle a su hijo de la tierra en la que le proponía refugiarse. Pocos eran los colores con los que podía pintarle su paraíso montañés.
«Las montañas —le dijo— eran más altas y magníficas que las de Breadalbane…, y el Ben Cruachan no era más que un enano comparado con el Skooroora. Los lagos eran más anchos y largos, y estaban llenos no sólo de peces, sino de aquel animal encantado y anfibio que da el aceite para el candil. Los ciervos eran mayores y más numerosos…, el jabalí de blancos colmillos, cuya caza era la preferida de los valientes, corría aún en libertad en aquellos desiertos occidentales…, los hombres eran más nobles, sabios y fuertes que la raza degenerada que vivía bajo el estandarte sajón. Las hijas del país eran hermosas, de ojos azules, cabello rubio y senos de nieve; y de entre ellas Elspat elegiría una esposa para Hamish, una joven de familia sin tacha, reputación inmaculada y cariño verdadero que en su cabaña de verano sería como un rayo de sol, y en su morada invernal como el calor del acogedor fuego».
De tal guisa eran los discursos con los que Elspat se esforzaba por aliviar la desesperación de su hijo, y por incitarlo, si es que era posible, a abandonar aquel lugar fatal en el que parecía decidido a demorarse. El estilo de su retórica era poético, pero por lo demás se asemejaba al que, como otras madres amantes, había derrochado sobre Hamish en su infancia o niñez con el fin de ganarse su consentimiento ante algo que no deseaba hacer. A medida que comenzaba a perder la esperanza de que sus palabras transmitieran convicción alguna, Elspat iba hablando cada vez más fuerte, rápida y ansiosamente.
Su elocuencia no afectó en absoluto a la mente de Hamish. Conocía mucho mejor que ella la situación actual del país, y sabía que, aunque tal vez fuera posible ocultarse como fugitivo entre las lejanas montañas, no había ya ni un solo rincón de las Tierras Altas en el que se pudiera practicar la profesión de su padre, incluso aunque no hubiera albergado, gracias al progreso de las ideas de su tiempo, la creencia de que el oficio de bandolero había dejado de ser el camino hacia el honor y la distinción. Las palabras de Elspat penetraron, pues, en oídos sordos y en vano se debatía por pintar las regiones de los parientes de su madre en unos términos que tentaran a Hamish a acompañarla hasta allí. Elspat habló durante horas seguidas, pero habló en vano. No fue capaz de provocar ni una respuesta, salvo gemidos, suspiros e interjecciones que expresaban la extremidad de la desesperación de su hijo.
Finalmente, levantándose con brusquedad y cambiando el tono monótono en el que le había cantado, por así decirlo, las alabanzas de la tierra de refugio, para pasar al idioma conciso y severo de la ira, le dijo:
—Soy una necia por malgastar palabras con un niño ocioso, acobardado y tonto que se agazapa como un sabueso ante el látigo. Quédate aquí hasta que lleguen tus amos y puedas recibir tu castigo de sus manos. Pero no creas que los ojos de tu madre lo verán. No podría presenciarlo y seguir viviendo. Mis ojos han contemplado a menudo la muerte, pero nunca el deshonor. ¡Adiós, Hamish!… Nunca nos volveremos a ver.
Elspat salió de la cabaña como una exhalación y, tal vez, en aquel momento verdaderamente albergase el propósito que había expresado de separarse de su hijo para siempre. Cualquiera que se hubiera cruzado con ella aquella noche se habría quedado aterrorizado de verla vagar por los páramos como un alma en pena, hablando para sí con unas palabras imposibles de transcribir. Elspat anduvo perdida durante horas, buscando más que evitando los senderos más peligrosos. La precaria pista que cruzaba el pantano, el vertiginoso sendero que bordeaba el precipicio o las orillas del impetuoso río eran los caminos que ella, lejos de evitar, buscaba con ansiedad y atravesaba con temeraria celeridad. Pero el valor que extraía de la desesperación fue el medio con el que salvó una vida a la que —aunque el suicidio deliberado es un acto raramente practicado en las Tierras Altas—, tal vez, estuviera deseosa de poner punto final. Su paso por el filo del precipicio era firme como el de la cabra salvaje. Su mirada, en aquel estado de excitación, era tan aguda que podía discernir, incluso en la oscuridad, unos peligros que a la luz del mediodía cualquier forastero hubiera sido incapaz de evitar.
Elspat no caminó en línea totalmente recta. En ese caso, hubiera tardado poco en alejarse de la cabaña en la que había dejado a su hijo. Trazó un rumbo circular, pues la choza era el centro al que tenía encadenado el corazón; y aunque vagaba a su alrededor, para ella era imposible abandonar su vecindad. Con los primeros rayos del amanecer, regresó a la choza. Se detuvo un rato ante la puerta de ramas, como si estuviera avergonzada de que su firme cariño la hubiera traído de vuelta al lugar que había abandonado con el propósito de no regresar nunca. Pero su vacilación tenía aún más de temor y ansiedad; de ansiedad por si su hijo de cabellos dorados hubiese sufrido a causa de los efectos de su poción, de miedo por si sus enemigos hubieran caído sobre él durante la noche. Abrió la puerta de la choza con suavidad y penetró en ella con paso silencioso. Agotado por su propio pesar y ansiedad, y tal vez no del todo exento de la influencia del poderoso opiáceo, Hamish Bean dormía con ese sueño profundo y severo del que dicen que se apodera de los indios durante su estación de las lluvias. Su madre apenas estaba segura de discernir realmente su figura en el lecho, de oír verdaderamente el ruido de su respiración. Con el corazón palpitante, Elspat fue hasta el hogar, en el centro de la cabaña, donde dormitaban cubiertas con un trozo de turba las brasas chisporroteantes de ese fuego que jamás se extingue en un hogar escocés hasta que sus moradores abandonan la mansión para siempre.
—Débil greishogh —dijo, mientras encendía con la ayuda de una cerilla una astilla de pino de la turbera que habría de servirle a modo de vela—. Débil greishogh, pronto te habrás de apagar para siempre. ¡Y ojalá el cielo me conceda que la vida de Elspat MacTavish no sobreviva más allá de la tuya!
Mientras así hablaba, levantó la luz llameante hacia el lecho en el que seguía yaciendo el cuerpo postrado de su hijo en una postura que hacía dudar sobre si estaba dormido o inconsciente. Al avanzar hacia él, la luz se reflejó en los ojos del joven, que se levantó de un salto, dio un paso adelante con el puñal desnudo en la mano, como el que va armado para enfrentarse a un enemigo mortal, y exclamó:
—¡No te acerques…, si estimas la vida, no te acerques!
—Son las palabras y los actos de mi marido —respondió Elspat—; y por su lengua y por su paso reconozco al hijo de MacTavish Mhor.
—Madre —le dijo Hamish, pasando del tono de firmeza desesperada a otro de melancólica reconvención—; ay, madre querida, ¿por qué has vuelto?
—Pregunta mejor por qué acude la cierva al cervatillo —dijo Elspat—; o por qué la gata montesa vuelve a su madriguera con sus cachorros. Ya sabes, Hamish, que el corazón de una madre sólo vive en el pecho de su hijo.
—En ese caso, pronto dejará de latir —dijo Hamish—, a menos que pueda palpitar dentro de un pecho que yazga bajo la tierra. Madre, no me culpes. Si lloro no es por mí, sino por ti, pues mis sufrimientos acabarán pronto, pero los tuyos… ¡Ah, quién si no el cielo podrá ponerles coto!
Elspat se estremeció y dio un paso hacia atrás, pero casi al instante retomó su actitud firme y erguida, junto con su temerario porte.
—Creía que eras un hombre, pero incluso ahora —le dijo— vuelves a ser un niño. Hazme caso por una vez y abandonemos este lugar los dos juntos. ¿Te he herido u ofendido?, si es así, no te vengues con tanta crueldad. Mira, Elspat MacTavish, que jamás antes se había arrodillado, ni ante un sacerdote siquiera, cae postrada ante su propio hijo e implora su perdón.
Y, dicho y hecho, se dejó caer sobre las rodillas ante el joven, lo cogió de la mano y, besándosela un ciento de veces, repitió otras tantas los más apasionados ruegos de clemencia con un tono que partía el corazón.
—¡Perdón! —exclamó—. ¡Perdón por las cenizas de tu padre…, perdón por el dolor con que te di a luz, el cuidado con el que te alimenté! ¡Que lo escuche el cielo y lo contemple la tierra…, he aquí una madre que pide perdón a su hijo y a la que le es negado!
En vano trató Hamish de contener aquella oleada de sentimientos apasionados asegurándole a su madre, con las más solemnes declaraciones, que la perdonaba de todo corazón el engaño fatal al que lo había sometido.
—Huecas palabras —le dijo ella—. Vanas protestas que utilizas sólo para ocultar la inflexibilidad de tu rencor. Si quieres que te crea, entonces abandona esta choza al instante y aléjate de una región que a cada hora se torna más peligrosa. Hazlo así, y tal vez crea que me has perdonado… Niégate y volveré a conjurar a la luna y a las estrellas, al cielo y a la tierra, para que sean testigos del inexorable rencor con el que castigas a tu madre por una falta que, de serlo, cometió por amor a ti.
—Madre —le dijo Hamish—, a ese respecto no conseguirás conmoverme. No huiré ante hombre alguno. Aunque Barcaldine enviara a todos los gaélicos que tiene bajo su estandarte, aquí, en este mismísimo lugar, he de aguardarlos. Pedirme que huya es tanto como ordenarle a esa montaña que se libere de sus cimientos. De haber sabido con certeza cuál es el camino por el que vienen hasta aquí, les hubiera ahorrado el problema de venir a buscarme; pero puedo ir por la montaña mientras ellos quizá vengan por el lago. Aquí aguardaré mi destino, y no hay una sola voz en toda Escocia con el poder necesario para ordenarme que me mueva de aquí y ser obedecida.
—Aquí, pues, permaneceré yo también —repuso Elspat, levantándose y hablando con supuesta compostura—. He visto morir a mi marido…, mis ojos no se afligirán por ver la caída de mi hijo. Pero MacTavish Mhor murió como les corresponde a los grandes, con su noble espada en la diestra. Mi hijo perecerá como el buey conducido al matadero por el amo sajón que lo ha comprado con dinero.
—Madre —le dijo el desgraciado joven—, me has quitado la vida. Eso es algo a lo que tienes derecho porque tú me la diste, ¡pero no toques mi honor! Lo he recibido de una valiente línea de ancestros, y no ha de ser mancillado ni por los actos de los hombres ni por las palabras de las mujeres. En cuanto a lo que haré, tal vez ni yo mismo lo sepa aún; pero no me tientes más aún con reproches. Ya has causado más heridas de las que podrías curar en toda una vida.
—Bien está, hijo mío —habló Elspat a modo de réplica—. No esperes ya más quejas ni reproches de mí. Callémonos y aguardemos lo que el cielo nos quiera enviar.
El sol se alzó a la mañana siguiente y halló la cabaña silenciosa como una tumba. La madre y el hijo se habían levantado y estaban ocupados en distintas tareas. Hamish preparaba y limpiaba sus armas con el mayor de los cuidados, pero con un aire de profunda congoja. Elspat, más inquieta en su agonía espiritual, se atareaba preparando la comida que la aflicción del día anterior les había inducido a suprimir durante un número de horas nada habitual. Tan pronto como la tuvo lista, la colocó sobre la mesa ante su hijo mientras pronunciaba las palabras de un poeta gaélico:
—«Sin el pan de cada día, el arado del campesino permanece quieto en el surco; sin el pan de cada día, la espada le pesa al guerrero en demasía. Nuestros cuerpos son nuestros esclavos, y sin embargo hemos de alimentarlos para exigirles su servicio». Así habló antaño el bardo ciego de los guerreros de Escocia.
El joven no replicó, pero tomó lo que le habían ofrecido como si quisiera reunir fuerzas para la prueba que lo esperaba. Cuando su madre vio que había comido lo suficiente, volvió a llenar el cuenco fatal y se lo ofreció como conclusión del refrigerio. Pero Hamish se echó bruscamente a un lado, con un movimiento convulsivo que expresaba su miedo y aborrecimiento simultáneos.
—No, hijo mío —le dijo Elspat—, esta vez, con toda seguridad, no tienes motivo para temer.
—No insistas, madre —respondió Hamish—, o, si lo prefieres, pon el sapo asqueroso en una jarra, y beberé. ¡Pero de ese cuenco maldito y de esa poción que destruye mentes nunca volveré a probar gota alguna!
—A tu gusto, hijo —respondió Elspat con altivez.
Y comenzó, con gran laboriosidad aparente, a realizar las diversas tareas domésticas que había interrumpido durante la víspera. Tuviera lo que tuviese en el corazón, su aspecto y semblante parecían exentos de toda ansiedad. Sólo su exceso de actividad y agitados esfuerzos podrían indicarle a un agudo observador que había alguna causa interior de dolorosa inquietud que espoleaba sus acciones. Y ese espectador también podría haber percibido con cuánta frecuencia interrumpía los trozos de canciones o melodías que tarareaba, aparentemente sin saber lo que estaba haciendo, para dirigir una rápida mirada desde la puerta de la choza. Tuviera lo que tuviese Hamish en mente, su semblante era exactamente el opuesto al adoptado por su madre. Habiendo concluido la tarea de limpiar y preparar sus armas, que colocó en orden dentro de la cabaña, se sentó ante la puerta y se dedicó a vigilar la montaña de enfrente como un centinela apostado que aguarda la llegada del enemigo. El mediodía lo halló en la misma pose inmóvil, y una hora más tarde su madre se colocó de pie a su lado, dejó caer la mano sobre el hombro del joven y le dijo en el tono indiferente de quien habla de alguna visita amistosa:
—¿Para cuándo los esperas?
—No pueden estar aquí antes de que las sombras se alarguen por el este —replicó Hamish—. Eso suponiendo que el grupo más cercano, mandado por el sargento Allan Breack Cameron, haya recibido con urgencia desde Dunbarton la orden de venir aquí, que es probablemente lo que harán.
—Entonces, entra en el cobijo de tu madre una vez más y toma por última vez la comida que te ha preparado. Después, que vengan si quieren, y podrás comprobar si tu madre es un estorbo inútil en el día de la lucha. Tu mano, por mucha práctica que tenga, no es capaz de disparar estas armas con tanta rapidez como yo puedo cargarlas; no, y si hiciera falta, no tengo temor alguno ni al fogonazo ni a la detonación, y hay quien ha dicho que mi puntería es mortal.
—¡En el nombre del Cielo, madre, no te entrometas en este asunto! —le pidió Hamish—. Allan Breack es un hombre prudente y bueno, viene de buena familia. Tal vez pueda prometerme en nombre de nuestros oficiales que no me tocarán con ningún castigo infamante; y si me ofrecen el cautiverio en una mazmorra o la muerte con el mosquete, no podré poner objeción alguna.
—¡Ay! ¿Y vas a confiar en su palabra, necio hijo mío? Recuerda que la raza de los Campbell siempre ha sido hermosa y falsa, y tan pronto como te hayan colocado los grilletes en las muñecas, te desnudarán los hombros para aplicar el látigo.
—No malgastes tus consejos, madre —rehusó Hamish con severidad—; la decisión está tomada.
Pero aunque habló así para evadir la ansiedad casi asfixiante de su madre, en aquel momento a Hamish le hubiera sido imposible decir cuál era la conducta que había decidido tomar. Había un solo punto en el que estaba decidido, esto es, que aguardaría su destino, fuera el que fuese, y no añadiría a la ruptura de su palabra, de la que se había vuelto culpable involuntariamente, un intento de escapar al castigo. Consideraba que aquel acto de lealtad se lo debía tanto a su propio honor como al de sus paisanos. ¿Cómo iban a confiar en cualquiera de sus camaradas en el futuro si se considerara que había roto su palabra y traicionado la confianza de sus oficiales? ¿Y a quién sino a Hamish Bean MacTavish acusarían los gaélicos por haber puesto de manifiesto y confirmado las sospechas que, como bien se sabía, albergaba el general sajón contra la buena fe de los montañeses? Estaba, por consiguiente, firmemente decidido a aguardar su destino. Pero en cuanto a si tenía intención de entregarse pacíficamente en manos del grupo que vendría a aprehenderlo, o si pretendía, mostrando resistencia, provocar que lo mataran allí mismo, era una pregunta a la que él mismo no podría haber respondido. Su deseo de ver a Barcaldine y explicarle la causa de su ausencia en la fecha señalada lo impulsaba a hacer lo primero. Su temor al castigo degradante y a las amargas recriminaciones de su madre lo empujaban seriamente hacia su segundo y más peligroso plan. Por eso dejó que el azar decidiera cuando llegase el momento de la crisis. Y no tuvo que aguardar mucho la venida de la catástrofe.
Con la llegada de la noche, las gigantescas sombras de las montañas se reunieron formando la oscuridad al este, mientras los picos del oeste seguían brillando con colores púrpuras y dorados. El camino que bordea el Ben Cruachan se veía perfectamente desde la puerta de la cabaña y, de repente, apareció un grupo de cinco soldados montañeses cuyas armas refulgían al sol. Acababan de dar la vuelta al extremo más distante del camino, donde la montaña lo oculta. Uno de ellos caminaba un poco más adelantado que los otros cuatro, que iban a paso de marcha y en filas según las reglas de la disciplina militar. No había duda, por las armas que llevaban y los mantos y las gorras, de que se trataba de un grupo del regimiento de Hamish, bajo el mando de un suboficial. Y poca duda podía haber también sobre el motivo de que aparecieran en la ribera del lago Awe.
—Vienen a buen paso —dijo la viuda de MacTavish Mhor—, ¡me gustaría saber a qué velocidad o cuántos de ellos regresarán! Pero son cinco, y la diferencia es excesiva para un combate justo. Entra en la choza, hijo, y dispara desde la tronera que hay junto a la puerta. Puedes derribar a dos antes de que salgan del camino y entren en el sendero…, no quedarán más que tres, y tu padre, con mi ayuda, se ha enfrentado a menudo con otros tantos.
Hamish Bean tomó el arma que le ofrecía su madre, pero no se movió de la puerta de la choza. El grupo de soldados del camino lo vio pronto, lo que resultó evidente por su forma de acelerar el paso hasta convertirlo en una carrera en la que las filas, sin embargo, se mantuvieron compactas como sabuesos emparejados que avanzaran a gran velocidad. En mucho menos tiempo del que hubieran tardado hombres menos acostumbrados a las montañas, dejaron el camino, recorrieron el estrecho sendero y se acercaron a tiro de pistola de la cabaña, a cuya puerta los esperaba Hamish de pie, inmóvil como una estatua de piedra, con el mosquete en la mano, mientras su madre, colocada tras él y casi frenética por la violencia de sus sentimientos, le reprochaba con los términos más fuertes que pueda inventar la desesperación su falta de decisión y debilidad de corazón. Sus palabras sirvieron para hacer aún más amarga la hiel que había surgido en el alma del joven al observar la celeridad nada amistosa con la que sus antiguos camaradas se aproximaban ansiosamente a él, igual que sabuesos persiguiendo a un ciervo acorralado. Las pasiones incontroladas y airadas que había heredado de padre y madre salieron a flote debido a la hostilidad supuesta de los que lo perseguían; y las riendas que habían contenido a estas pasiones hasta ahora gracias a su sobriedad de juicio comenzaron a ceder poco a poco. El sargento lo interpeló:
—Hamish Bean MacTavish, depón las armas y entrégate.
—Detente tú, Allan Breack Cameron, y ordena a tus hombres que se detengan, o será peor para todos.
—¡Alto, soldados! —dijo el sargento, mientras, sin embargo, él seguía avanzando—. Hamish, piensa en lo que haces y depón el arma. Puedes derramar sangre, pero no podrás librarte del castigo.
—¡El látigo…, el látigo! ¡Hijo mío, cuidado con el látigo! —le susurró su madre.
—Escucha, Allan Breack —dijo Hamish—. No quiero causarte ningún daño…, pero no me entregaré a menos que puedas darme garantías contra el látigo sajón.
—¡Necio! —respondió Cameron—. Sabes que no puedo hacerlo; pero haré todo lo que esté en mi mano. Diré que te encontré mientras volvías, y el castigo será suave… Pero debes entregar tu mosquete… Vamos, soldados.
Súbitamente, el sargento echó a correr con el brazo extendido, como si quisiera echar a un lado el mosquete dispuesto del joven.
—¡Ahora, no ahorres la sangre de tu padre para defender el hogar de tu padre! —exclamó Elspat.
Hamish disparó y Cameron cayó muerto. Fue algo simultáneo.
Los soldados echaron a correr y apresaron a Hamish, que parecía petrificado por lo que había hecho y no ofreció la menor resistencia. No sucedió lo mismo con su madre, que viendo que los soldados estaban a punto de esposar a su hijo, se arrojó sobre ellos con tal furia que hicieron falta dos para sujetarla mientras los demás encadenaban al prisionero.
—Maldito seas —le dijo uno de los soldados a Hamish— por haber matado a tu mejor amigo, que estuvo esforzándose durante toda la marcha por encontrar algún modo de evitarte el castigo por la deserción.
—¿Has oído eso, madre? —la interpeló Hamish, girándose hacia ella tanto como se lo permitían sus ligaduras.
Pero la madre no oía ni veía nada. Se había desmayado sobre el suelo de su choza. Sin aguardar a que se recuperara, el grupo partió casi de inmediato en su marcha de regreso a Dunbarton llevándose al prisionero con ellos. Consideraron necesario, sin embargo, detenerse unos momentos en la aldea de Dalmally, desde la que despacharon a un grupo de habitantes para que se llevaran el cuerpo de su desgraciado jefe, mientras ellos mismos acudían a un magistrado para informarle de lo sucedido y requerir sus órdenes sobre el rumbo que seguir a partir de entonces. Dado que el crimen había sido de carácter militar, se les ordenó que transportaran al prisionero hasta Dunbarton sin más dilaciones.
El desmayo de la madre de Hamish duró bastante tiempo. Más todavía debido a que, pese a lo fuerte que era, debía de estar muy agotada con la agitación previa de tres días de sufrimiento. Salió finalmente de su estupor al oír voces femeninas cantando el coronach, o lamento de los muertos, entrechocando las manos y lanzando fuertes exclamaciones, mientras la nota melancólica de clamor propia del clan de los Cameron resonaba desde la gaita de vez en cuando.
Elspat se levantó bruscamente como si hubiera surgido de entre los muertos. No tenía un recuerdo preciso de la escena que había tenido lugar ante sus ojos. En la choza había mujeres que estaban envolviendo el cadáver en su manto sangriento antes de llevárselo del escenario de su muerte.
—Mujeres —les dijo Elspat, poniéndose en pie e interrumpiendo sus cánticos y tareas al instante—. Decidme, mujeres, ¿por qué cantáis la elegía de MacDhouil Dhu, del clan de los Cameron, en la casa de MacTavish Mhor?
—Loba, no lances ahora tus voces de mal agüero —le respondió una de las mujeres, que era familia del difunto—. ¡Déjanos cumplir con nuestro deber para con nuestro amado pariente! Nadie cantará el coronach ni tocará el canto fúnebre por ti ni por tu lobezno ensangrentado. Los cuervos lo devorarán en la horca y los zorros y los gatos monteses desgarrarán tu cadáver en la montaña. ¡Maldito sea el que bendiga tus huesos o añada una piedra a tu monumento!
—Hija de madre necia —replicó la viuda de MacTavish Mhor—. Has de saber que la horca con que nos amenazas no forma parte de nuestra herencia. Durante treinta años, el Negro Árbol de la Ley, cuyas manzanas son los cuerpos de los muertos, ansió con avidez al amado marido de mi corazón, pero murió como un valiente, con la espada en la mano, y lo privó de sus esperanzas y su fruto.
—No sucederá otro tanto con tu hijo, sangrienta hechicera —replicó la enlutada, cuyos sentimientos eran tan vehementes como los de la mismísima Elspat—. Los cuervos le arrancarán los rubios cabellos para hacer sus nidos antes de que el sol se hunda bajo las islas de Treshornish.
Aquellas palabras le hicieron recordar a Elspat toda la historia de aquellos últimos y espantosos tres días. Al principio, se quedó paralizada, como si lo extremado de su desgracia la hubiera tornado de piedra, pero al minuto siguiente, el orgullo y la violencia de su carácter, que había sido desafiado según creía ella en su propio umbral, le permitió responder:
—Sí, arpía voraz, mi hijo de cabellos dorados tal vez muera, pero no será con las manos blancas… Se las habrá teñido en la sangre de su enemigo, en la mejor sangre de un Cameron… Acuérdate de eso; y cuando entregues a tu muerto a la tumba, deja que su mejor epitafio sea que lo mató Hamish Bean por tratar de ponerle las manos encima al hijo de MacTavish Mhor en su propio umbral. Adiós…, que la vergüenza de la derrota, el desastre y la matanza permanezcan en el seno del clan que los ha tolerado.
La pariente del Cameron muerto levantó la voz para replicar, pero Elspat, desdeñando la posibilidad de continuar con los reproches, o sospechando tal vez que su aflicción podría derrotar a su capacidad para expresar el resentimiento, había abandonado la choza y avanzaba bajo la clara luz de la luna.
Las mujeres que arreglaban el cuerpo del hombre asesinado dejaron rápidamente su melancólica tarea para dirigir la vista hacia la alta figura que se alejaba deslizándose entre las escarpadas laderas.
—Me alegro de que se haya ido —dijo una de las mujeres más jóvenes—. Casi preferiría vestir un cadáver con el gran Maligno en persona —Dios nos libre— de pie y visible ante nosotras, que con Elspat la del Árbol aquí en medio. Sí…, sí, en sus tiempos esa mujer ha tenido más relación de la cuenta con el Enemigo.
—Necia —respondió la mujer que había mantenido el diálogo con Elspat antes de marcharse—. ¿Acaso crees que existe un demonio más peligroso en esta tierra, o debajo de ella, que el orgullo y la ira de una mujer despechada como esa arpía feroz? Has de saber que la sangre ha sido para ella algo tan corriente como lo es el rocío para la margarita de la montaña. Muchos, muchísimos valientes han exhalado su último aliento por pequeños males que le causaron a ella o a los suyos. Pero ahora tiene las alas cortadas, ya que su lobezno, siendo como es un asesino, habrá de recibir su merecido fin.
Mientras las mujeres hablaban contemplando el cadáver de Allan Breack Cameron, la desafortunada causante de su muerte proseguía su viaje solitario a través de la montaña. En tanto permaneció a la vista de la cabaña, se estuvo controlando severamente para que ninguna alteración del paso ni de sus gestos pudiera ofrecerle a sus enemigas la victoria que supondría calcular lo desmedido de su agitación o, más bien, desesperación. Anduvo, por tanto, con un paso lento más que veloz y sosteniéndose erguida. Parecía que a un tiempo resistía con firmeza la congoja de lo sucedido y desafiaba a lo que aún había de venir. Pero en cuanto estuvo fuera del campo de visión de las mujeres que se habían quedado en la choza, ya no pudo seguir ocultando su extremada agitación. Arrebujándose de cualquier manera en su capa, se detuvo en el primer montículo y, tras trepar hasta la cumbre, extendió los brazos hacia la luna brillante, como si acusara al cielo y a la tierra de sus desgracias, y lanzó chillido tras chillido, como los del águila cuando le han robado las crías del nido. Estuvo un tiempo desahogando su dolor con aquellos gritos inconexos y luego procedió rápidamente a continuar su camino con un paso irregular y veloz, siempre en el vano afán de adelantar al grupo que transportaba a su hijo prisionero hasta Dunbarton. Pero sus fuerzas, por muy sobrehumanas que pareciesen, no le respondieron en aquella prueba y no fue capaz, ni con los más extremos esfuerzos, de conseguir su propósito.
Sin embargo, siguió avanzando esforzadamente, con toda la velocidad que era capaz de imprimir a su agotada constitución. Cuando la comida se volvía algo indispensable, entraba en la primera casa que veía y les decía:
—Dadme de comer. Soy la viuda de MacTavish Mhor… Soy la madre de Hamish MacTavish Bean… Dadme de comer para que pueda volver a ver una vez más a mi hijo de cabellos dorados.
Nadie se negó a satisfacer sus demandas, aunque en muchos casos se las concedieran con una especie de lucha entre la compasión y la aversión, mientras que algunos no estuvieron exentos de temor al hacerlo. La parte que le correspondía en la muerte de Allan Breack Cameron, y que probablemente había de suponer la de su propio hijo, no se sabía con precisión. Pero conociendo la violencia de su carácter y sus anteriores hábitos, nadie dudaba de que de un modo u otro ella debía haber sido la causante de la catástrofe, mientras que a Hamish MacTavish se le consideraba, a pesar de la muerte cometida, más bien como un instrumento que como un cómplice de su madre.
Aquella opinión, generalizada entre sus paisanos, le fue de poca ayuda al desgraciado Hamish. Dado que su capitán, Colin el Verde, comprendía los modos y maneras de su país, no tuvo problemas para recoger de boca de Hamish los detalles que acompañaban a su supuesta deserción y la subsiguiente muerte del suboficial. Sintió la mayor de las compasiones por aquel joven que había sido víctima del cariño extravagante y mortal de su madre. Pero carecía de excusas que ofrecer para salvar a aquel desgraciado recluta del destino que la disciplina militar y la decisión del consejo de guerra le habían señalado por el crimen cometido.
El proceso se llevó a cabo sin pérdida de tiempo, y otro tanto sucedió entre la sentencia y la ejecución. El general (…) había decidido hacer un severo ejemplo del primer desertor que cayera en su poder y aquí tenía a uno que se había resistido por la fuerza, y que en la escaramuza había matado al sargento que iba a traerlo cautivo. No podía haber encontrado sujeto más adecuado para el castigo, y Hamish fue sentenciado a una ejecución inmediata. La intervención del capitán sólo pudo lograr en su favor que tuviese la muerte de un soldado, pues se había considerado seriamente la posibilidad de ejecutarlo en la horca.
Por casualidad, el digno clérigo de Glenorquhy estaba en Dunbarton atendiendo a ciertos asuntos eclesiásticos durante esta última catástrofe. Así pues, fue a la mazmorra a visitar a su desgraciado feligrés, lo halló verdaderamente ignorante, pero no terco, y las respuestas que recibió de él al conversar sobre temas religiosos fueron tales que lo indujeron a lamentar doblemente que una mente por naturaleza tan pura y noble hubiese permanecido desafortunadamente tan salvaje y sin cultivar.
Cuando comprobó el verdadero carácter y disposición del joven, el digno pastor tuvo ocasión de reflexionar profunda y dolorosamente sobre su propia tibieza y timidez. A causa de la mala fama asociada con el linaje de Hamish, éstas le habían impedido evitar la caritativa misión de conducir a aquella oveja descarriada al gran rebaño. El buen sacerdote se culpaba de una cobardía que le había impedido salvar, quizá, un alma inmortal. Decidió no volver a dejarse gobernar por tan tímidos consejos y tratar, mediante el recurso a sus oficiales, de conseguir cuando menos una suspensión, si no un indulto, para el criminal en el que tan extraordinario interés tenía puesto, tanto por su docilidad de carácter como por su generosa disposición.
Así pues, el ministro de la Divinidad buscó al capitán Campbell en los barracones de la guarnición. El sombrío pesar de Colin el Verde se reflejaba en su ceño fruncido, y no disminuyó, sino que aumentó, cuando el clérigo lo informó de quién era y lo que había venido a buscar.
—Eso son visiones montañesas, capitán Campbell —me contestó—, tan insatisfactorias y vanas como las supersticiones. Si un acto de flagrante deserción puede, en cualquier caso, quedar paliado con la atenuante de la intoxicación, sería igualmente fácil teñir la muerte de un oficial con los colores de la locura temporal. Hay que poner un ejemplo, y si ha de recaer sobre un hombre que por lo demás es un buen soldado, el efecto será mucho mayor.
—Dado que ésa es la decisión inalterable del general —continuó diciendo el capitán Campbell con un suspiro—, encárguese usted, reverendo señor, de que su penitente esté listo, al amanecer de mañana, para el gran paso que algún día todos tenemos que dar».
—Y para el que —interrumpió el clérigo— ojalá Dios nos prepare a todos, pues yo no he de faltar a mi deber en lo que respecta a este desgraciado joven.
A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol saludaron a los grises torreones que coronan la cumbre de aquella peña singular e inmensa, los soldados del nuevo regimiento montañés aparecieron en la plaza de armas del castillo de Dunbarton. Tras ponerse en formación, comenzaron a bajar por empinadas escaleras y estrechos pasadizos hacia el pórtico de la verja externa, que se encuentra en la base de la peña. De vez en cuando, resonaban los sollozos desbocados de las gaitas mezclados con el sonido de pífanos y tambores tocando la marcha funeraria.
El destino que aguardaba al desgraciado culpable no provocó, al principio, la piedad generalizada de un regimiento que, probablemente, sí la hubiera experimentado de ser ejecutado únicamente por deserción. La muerte del infortunado Allan Breack había dado un nuevo cariz al delito de Hamish, pues el difunto gozaba de muchas simpatías y, además, pertenecía a un clan poderoso y prolífico que tenía muchos miembros en la tropa. El desgraciado criminal, sin embargo, era poco conocido y carecía prácticamente de relaciones con ninguno de sus compañeros de regimiento. Su padre había gozado, ciertamente, de gran reputación por su fuerza y virilidad, pero pertenecía a un clan roto, que era como se llamaba a los que no tenían jefe que los guiara en la batalla.
De no haber sido así, hubiera resultado casi imposible entresacar del regimiento el grupo necesario para la ejecución de la sentencia; pero los seis individuos elegidos para tal fin eran amigos del difunto, descendían, al igual que él, del clan de MacDhouil Dhu y estaban preparados para la lúgubre tarea que les imponía su deber no sin un torvo sentimiento de agradecida venganza. La compañía que encabezaba el regimiento comenzó ahora a salir desfilando por el pórtico exterior y fue seguida por otras, moviéndose y deteniéndose sucesivamente todas ellas a las órdenes del ayudante de campo, hasta formar tres lados de un cuadrado oblongo con la tropa mirando hacia dentro. El cuarto lado, el vacío, se cerraba en el enorme y alto precipicio sobre el que se alza el castillo. Aproximadamente en el centro de la procesión, sin gorra, desarmado y con las manos atadas, iba la infortunada víctima de la ley militar. Mostraba una palidez mortal, pero su paso era firme y la mirada tan brillante como siempre. El clérigo caminaba a su lado. Otro grupo transportaba por delante el féretro que había de contener sus restos mortales. Las miradas de sus camaradas eran fijas, compuestas, solemnes. Sintieron compasión del joven, cuya apuesta figura y porte viril, aunque sumiso, les había ablandado el corazón a muchos nada más verlo con claridad, incluso a algunos de los que sólo habían albergado sentimientos de venganza.
Dispusieron el féretro destinado para el cuerpo aún vivo de Hamish Bean en el fondo del rectángulo vacío, a unos dos metros del borde del precipicio, que en aquel lugar se alza con la pendiente de una pared de piedra hasta alcanzar una altura de unos noventa o cien metros. Hasta allí condujeron también al prisionero, con el clérigo siempre a su lado derramando exhortaciones al valor y al consuelo que el joven parecía escuchar con respetuosa devoción. Con paso lento y, eso parecía, casi a desgana, el pelotón de ejecución penetró en el rectángulo y se detuvo frente al prisionero, a unos diez metros de distancia. El clérigo estaba a punto de retirarse.
—Piensa, hijo mío —le habló—, en lo que te he dicho, y deja que tus esperanzas se adhieran al ancla que te he ofrecido. Si lo haces así, tornarás una existencia breve y miserable aquí por una vida en la que ya no tendrán cabida ni el pesar ni el dolor. ¿Hay algo más que quieras confiarme para que lo haga en tu nombre?
El joven miró hacia los botones de sus mangas. Eran de oro, un botín que tal vez hubiera obtenido su padre de un oficial inglés durante las guerras civiles.
El clérigo se los desenganchó.
—¡Mi madre! —dijo no sin esfuerzo—. ¡Déselos a mi pobre madre! Vaya a verla, buen padre, y enséñele lo que ha de pensar de todo esto. Dígale que Hamish Bean está más contento de morir de lo que nunca lo estuvo de descansar tras el más largo día de caza. Adiós, señor… ¡Adiós!
El buen hombre era casi incapaz de retirarse de aquel lugar fatal. Uno de los oficiales le prestó su brazo como apoyo. La última vez que dirigió la mirada hacia Hamish, lo contempló vivo y arrodillado sobre el féretro. Los pocos que habían estado a su alrededor también se habían retirado. Alguien pronunció la palabra fatal, las rocas hicieron eco brusco de la descarga, y Hamish cayó hacia delante con un gemido y murió, o así puede suponerse, casi sin sentir su breve agonía.
Entonces, se adelantaron diez o doce soldados de su propia compañía y colocaron con solemne reverencia los restos de su camarada en el féretro, mientras volvía a sonar la marcha funeraria y las diversas compañías, marcando el paso en fila india, pasaron ante el féretro de uno en uno para que todos pudieran recibir de aquel terrible espectáculo la advertencia que pretendía muy especialmente transmitir. El regimiento se alejó después del lugar y, siempre desfilando, volvió a ascender por la antigua peña, mientras su música, como suele suceder en tales ocasiones, volvía a los ritmos animados, como si la congoja, o la reflexión profunda incluso, debiera ser un inquilino del pecho del soldado tan pasajero como fuese posible.
Al mismo tiempo, el pequeño grupo transportó el féretro del malhadado Hamish hasta su humilde tumba, en el rincón del cementerio de la iglesia de Dunbarton que se solía asignar a los criminales. Allí, entre las cenizas de los culpables, yace un joven cuyo nombre, de haber sobrevivido al desastre de unos acontecimientos fatales que lo empujaron al crimen, podría haber adornado los anales de los bravos.
El párroco de Glenorquhy abandonó inmediatamente Dunbarton después de haber presenciado el último acto de aquella triste catástrofe. Su razón se mostraba de acuerdo con la justicia de la condena, que exigía la sangre como pago de la sangre, y reconocía que el carácter vengativo de sus paisanos precisaba de la severa restricción impuesta por el poderoso bastón de la ley social. Pero, a pesar de todo, seguía llorando a aquella víctima individual. ¿Quién puede frenar el rayo del Cielo cuando estalla entre los hijos del bosque; y, sin embargo, quién puede dejar de lamentar que elija como objeto de su destrucción al hermoso tallo de un roble que prometía convertirse en el orgullo del valle recóndito en el que había florecido? Mientras iba meditando sobre aquellas tristes circunstancias, el mediodía lo halló internándose por los desfiladeros por los que había de volver a su aún distante hogar. Confiando en su conocimiento de la región, el clérigo había dejado el camino principal para buscar uno de esos atajos que sólo usan los viajeros a pie o los que, como el párroco, van montados en los caballitos robustos, sagaces y de pisada segura del país. El lugar por el que ahora transitaba era sombrío y desolador, y la tradición lo había adornado con el terror supersticioso afirmando que estaba encantado por un espíritu maligno llamado Cloght-dearg, esto es, la de la Capa Roja, que estaba todo el tiempo, pero especialmente a mediodía y a medianoche, en aquella cañada y se mostraba en abierta enemistad hacia los hombres y las criaturas inferiores, provocándoles tanto daño como sus malignos poderes le permitían y afligiendo con espantosos terrores a los que no tenía permiso para dañar de cualquier otro modo.
El párroco de Glenorquhy se había enfrentado a muchas de aquellas supersticiones, a las que con justicia consideraba fruto de la edad de las tinieblas del papismo, o incluso tal vez de la época pagana, y nada adecuadas para formar parte de las creencias de los cristianos de una era ilustrada. Algunos de sus feligreses más fieles creían que se oponía con demasiada temeridad a la antigua fe de sus padres, y aunque honraban la intrepidez moral de su pastor, no podían dejar de albergar y expresar su miedo a que un día cayese víctima de su temeridad y acabase hecho pedazos en la cañada de la Cloght-dearg o en cualquier otro páramo encantado por los que, aparentemente, se enorgullecían y complacían en transitar solos los días y las horas en que se suponía que los espíritus malignos gozaban de poderes especiales sobre los hombres y las bestias.
Todas aquellas leyendas eran ahora pasto de reflexión del clérigo; y, pese a su soledad, una sonrisa melancólica se dibujó en sus mejillas al pensar en la volubilidad de la naturaleza humana y considerar cuántos hombres valientes —a los que la invocación violenta de la gaita hubiese enviado a la carrera contra bayonetas caladas como cuando el toro bravo se abalanza contra su enemigo—, podrían haber temido enfrentarse a aquellos terrores sobrenaturales a los que él, un hombre de paz y nada notable por su firmeza frente a peligros ordinarios, se arriesgaba ahora sin ninguna vacilación.
Al contemplar el escenario desolador que lo rodeaba, no pudo por menos que reconocer para sí que no estaba mal elegido como lugar encantado por unos espíritus que, supuestamente, se complacen en la soledad y la desolación. La cañada era tan angosta y escarpada que apenas había espacio para que el sol del meridiano lanzase unos pocos rayos desperdigados sobre el arroyo sombrío y precario que se deslizaba por sus rendijas normalmente en silencio, aunque no sin lanzar ocasionalmente torvos murmullos contra las peñas y grandes piedras que parecían decididas a obstaculizarle el paso. Durante el invierno o en época de lluvias, aquel arroyuelo se convertía en un torrente espumeante de las más formidables dimensiones, y había sido durante aquellos períodos cuando había desgajado y desnudado los amplios y enormes fragmentos de roca que, en la estación de la que estamos hablando, ocultaban su cauce y parecían totalmente dispuestos a interrumpir su paso. «Sin duda», pensó el clérigo, «este arroyo de montaña, al hincharse súbitamente con una tromba de agua o una tormenta, debe haber sido causa frecuente de los accidentes que, al haber sucedido en la cañada de su mismo nombre, se han atribuido a las acciones de esa Cloght-dearg».
Justo en el momento en que aquella idea atravesaba su mente, oyó una voz femenina que exclamaba en tono desequilibrado y conmovedor:
—¡Michael Tyrie…, Michael Tyrie!
Él se dio la vuelta perplejo y no sin cierto temor. Por un instante le dio la impresión de que el Maligno, cuya existencia él había negado, estaba a punto de aparecer para castigar su incredulidad. El miedo no se apoderó de él más que por un instante y tampoco le impidió replicar con voz firme:
—¿Quién me llama… y dónde está?
—Alguien cuyo viaje es un sufrimiento entre la vida y la muerte —respondió la voz.
Y la que hablaba, una mujer alta, apareció entre los fragmentos de roca que la habían ocultado hasta entonces. Al aproximarse, su manto de brillante tartán en el que predominaba el color rojo tan claramente, su estatura, la amplia zancada con que avanzaba y los rasgos marchitos y mirada alocada que se podían ver bajo su pañuelo le hubieran dado todas las características propias del espíritu que daba nombre al valle. Pero el señor Tyrie supo al instante que se trataba de la Mujer del Árbol, la viuda de MacTavish Mhor, la madre, ya sin hijo, de Hamish Bean.
No es fácil saber si el párroco no hubiera preferido arrostrar la aparición de la Cloght-dearg en persona antes que el sobresalto que le proporcionaba la presencia de Elspat, teniendo en cuenta su crimen y su desgracia. Detuvo su caballo por instinto y se esforzó por ordenar sus ideas, mientras unos pocos pasos trajeron a Elspat junto a la cabeza del caballo.
—Michael Tyrie —le dijo ella—, las necias mujeres de la clachan te creen un dios. Sé uno para mí y dime que mi hijo vive. Dímelo y yo también me uniré a tu credo… Al séptimo día doblaré las rodillas en tu casa de adoración y tu Dios será mi Dios.
—Desgraciada mujer —replicó el clérigo—, el hombre no firma tratos con su Creador como con las criaturas de barro que son sus semejantes. ¿Acaso pretendes regatear con Aquel que creó la tierra y desplegó el cielo, o es que crees poder ofrecerle un homenaje o devoción que valga la pena a sus ojos? Él te ha pedido obediencia, no sacrificio; paciencia bajo las pruebas con que nos aflige, en lugar de vanos sobornos como los que el hombre ofrece a su voluble prójimo de barro, al que sí puede desviar de su propósito.
—¡Guarda silencio, sacerdote! —respondió la mujer, desesperada—; no pronuncies ante mí las palabras de tu libro blanco. La familia de Elspat era de las que se persignaban y arrodillaban cuando tañía la campanilla de la consagración, y has de saber que en el altar puede conseguirse el perdón por los actos cometidos en el campo de batalla. Antaño, Elspat tuvo rebaños y bandadas, cabras en los desfiladeros y ganado en el valle. Llevaba oro colgando alrededor del cuello y sobre sus trenzas…, eslabones gruesos como los que portaron los héroes de la antigüedad. Todo se lo hubiera entregado al sacerdote…, todo; y si éste hubiese deseado los ornamentos de alguna noble dama, o la bolsa de un jefe, incluso aunque se tratara del gran Macallanmore en persona, MacTavish Mhor se los hubiera procurado si Elspat así lo hubiese prometido. Elspat es pobre ahora, y nada tiene que dar. Pero el Abad Negro de Inchaffray le hubiera pedido que se flagelara la espalda y macerara los pies en peregrinaje, y le hubiera ofrecido el perdón cuando viese la sangre derramada y la carne desgarrada. Aquéllos sí eran sacerdotes con poder incluso sobre los más poderosos…, amenazaban a los grandes de la tierra con la palabra de sus bocas, las sentencias de su libro, la llamarada de su antorcha, el tañido de su campana de consagración. Los fuertes se doblegaban ante su voluntad y liberaban, por orden de los sacerdotes, a aquellos que hubiesen apresado en su ira, y dejaban en libertad sin daños a quien habían sentenciado a muerte y cuya sangre habían ansiado. Era una raza poderosa y bien podían pedirles a los pobres que se arrodillaran, puesto que su poder era capaz de humillar a los orgullosos. ¡Pero mírate tú!… ¿Contra quién eres fuerte, si no es contra mujeres necias y hombres que nunca portaron la espada? Los sacerdotes de antaño eran como el torrente invernal que llena este valle hueco y hace chocar entre sí a estas peñas inmensas con la facilidad con la que un niño arroja una bola delante de él. ¡Pero mírate tú! Tú sólo te asemejas al arroyo castigado por el verano, al que desvían los juncos y detiene un arbusto. ¡Nada vales, pues ninguna ayuda puedes prestar!
El clérigo no necesitó pensar mucho para comprender que Elspat había perdido la fe católica romana sin haber ganado ninguna otra, y que aún conservaba una idea vaga y confusa de la naturaleza del sacerdocio, de la confesión, la limosna y la penitencia, así como de su inmenso poder que, según sus ideas, era capaz, si se propiciaba de manera adecuada, de lograr incluso la salvación de su hijo. Apiadándose de su situación y perdonando los errores derivados de su ignorancia, el párroco le respondió con mansedumbre.
—¡Ay, desgraciada mujer! Ojalá quisiera Dios que yo pudiera convencerte con tanta facilidad sobre dónde deberías buscar y, con seguridad, encontrar consuelo. Puedo asegurarte con una sola palabra que, aunque Roma y todo su sacerdocio volvieran a estar en la plenitud de su poder, todos tus regalos y penitencias no hubieran podido arrancarles ni un átomo de ayuda o de consuelo en tu desgracia. Elspat MacTavish, me pesa darte la noticia.
—La conozco sin necesidad de tus prédicas —dijo la infortunada mujer—. Mi hijo está condenado a muerte.
—Elspat —continuó el clérigo—, estuvo condenado, y la sentencia ha sido ejecutada.
La desgraciada madre alzó la vista al cielo y lanzó un alarido tan impropio de una voz humana que un águila que volaba a media altura respondió como si se tratara del grito de una compañera.
—¡Es imposible! —exclamó ella—. ¡Es imposible! ¡Los hombres no condenan y matan el mismo día! Me estás engañando… La gente dice que eres santo… ¿Y acaso tienes el coraje de decirle a una madre que han asesinado a su único hijo?
—Bien sabe Dios —contestó el párroco, con los ojos bañados en un torrente de lágrimas—, que si estuviera en mis manos, me alegraría poder darte mejores noticias…, pero las que te traigo son tan ciertas como mortales. Yo mismo oí los disparos fatales; estos mismos ojos han contemplado la muerte de tu hijo…, el funeral de tu hijo. Y mi lengua es testigo de lo que estos oídos han escuchado y estos ojos visto.
La acongojada mujer entrelazó las manos y las elevó al cielo como una sibila que anunciase guerra y desolación, mientras, impotente y sin embargo terrible en su ira, derramaba un torrente de las más profundas imprecaciones.
—¡Rastrera canalla sajona! —exclamó—. ¡Vil bufón hipócrita! ¡Que los ojos que contemplaron mansamente la muerte de mi hijo de cabellos dorados se fundan en sus cuencas con lágrimas sin fin que has de derramar por aquellos que te sean más queridos y cercanos! ¡Que los oídos que oyeron su gemido de muerte estén muertos de ahora en adelante a todo sonido salvo el graznido del cuervo y el silbido de la serpiente! ¡Que la lengua que me habla de su muerte y de mi propio crimen se marchite en tu boca… o, mejor aún, que cuando quieras orar con tu gente se deje llevar por el Maligno y dé voz a blasfemias en lugar de bendiciones, hasta que los hombres huyan aterrados de tu presencia y el rayo del cielo se abalance sobre tu cabeza y calle para siempre jamás tu voz maldita y blasfema!… ¡Vete, y lleva la maldición contigo! Nunca, nunca más volverá Elspat a gastar tantas palabras en ningún hombre vivo.
Y mantuvo su palabra. A partir de aquel día, el mundo se tornó en un desierto para ella; y en ese desierto permaneció sin que un solo pensamiento, preocupación o interés no estuviese íntegramente dedicado a su propio dolor…, indiferente a todo lo demás.
En cuanto a su modo de vida, o, más bien, de existencia, el lector sabe ya tanto como yo soy capaz de comunicarle. Con respecto a su muerte, nada puedo decirle. Se supone que acaeció varios años después de atraer la atención de mi excelente amiga, la señora Bethune Baliol. Su benevolencia, que nunca se satisfizo con derramar una lágrima sentimental cuando era posible efectuar un poco de caridad eficaz, la condujo a realizar varias tentativas de aliviar las condiciones de aquella mujer infortunadísima. Pero todos sus esfuerzos sólo podían servir para que los medios de subsistencia de Elspat fueran menos precarios, una circunstancia que, aunque suele resultar de interés incluso en los proscritos más desgraciados, para Elspat aparentemente era una cuestión de la mayor indiferencia. Todos sus intentos de poner a alguna persona en su choza para encargarse de ella sólo cosecharon el fracaso debido al extremo resentimiento con que contemplaba cualquier intrusión en su soledad, o a la timidez de los que eligió como compañeros de la terrible Mujer del Árbol. Finalmente, cuando Elspat se volvió totalmente incapaz —al menos en apariencia— de darse la vuelta en el mísero jergón que le servía de lecho, el generoso humanismo del sucesor del señor Tyrie le llevó a enviar a dos mujeres para que atendieran a la solitaria en sus últimos momentos, que no debían estar, o así se pensó, demasiado lejanos, y para evitar la posibilidad de que pereciera por falta de asistencia o de sustento antes de caer bajo los efectos de la avanzada edad o alguna enfermedad mortal.
Las dos mujeres asignadas para cumplir aquella triste labor llegaron a la choza miserable antes descrita una tarde de noviembre. Su infortunada moradora yacía cuan larga era sobre el lecho y ya tenía todo el aspecto de un cadáver sin vida, excepto por la agitación de aquellos feroces ojos negros, que se revolvían en sus cuencas de un modo que resultaba terrorífico de contemplar, y que parecieron observar con sorpresa e indignación las evoluciones de las extranjeras, cuya presencia era tan inesperada como rechazada. Sus miradas les infundieron temor, pero apoyándose en su mutua compañía encendieron un fuego y una vela, prepararon comida y efectuaron otras tareas propias de la obligación que les había sido asignada.
Las dos cuidadoras acordaron vigilar el lecho de la enferma por turnos, pero, a eso de la medianoche, vencidas por la fatiga, pues habían caminado mucho aquella noche, se durmieron profundamente las dos. Cuando despertaron, que no fue hasta pasado un intervalo de varias horas, la choza estaba vacía y su paciente había desaparecido. Se levantaron presas del pánico y fueron hasta la puerta de la choza, que estaba atrancada como la habían dejado al principio de la noche. Escudriñaron la oscuridad y llamaron a su paciente por su nombre. Un pájaro nocturno chilló desde el viejo roble; el zorro aulló desde la montana; la ronca cascada replicó con su eco; pero no recibieron ninguna respuesta humana.
Las mujeres, aterradas, no osaron proseguir su búsqueda hasta la llegada del nuevo día, pues la repentina desaparición de una persona tan débil como Elspat, junto con el tenor salvaje de la historia de su vida, las cohibía para abandonar la choza. Permanecieron, por tanto, presas del mayor de los terrores, creyendo a veces oír su voz en el exterior y, otras, que sonidos de distinta naturaleza se mezclaban con el pesaroso suspiro de la brisa nocturna o del chapoteo de la cascada. A veces, también, temblaba el cierre de la puerta, como si una mano débil e impotente tratara en vano de levantarlo. Y en todo momento esperaron la entrada de su terrible paciente, animada con fuerza sobrenatural y en compañía, tal vez, de algún ser aún más terrible que ella misma. Finalmente, llegó la mañana. Registraron la maleza, las piedras y los rastrojos en vano. Dos horas después del amanecer, apareció el párroco en persona y, tras el informe de las cuidadoras, hizo que se diera el grito de alarma en la zona y se efectuara una búsqueda general y exhaustiva en los alrededores de la choza y el roble. Pero fue todo en vano. Nunca pudieron encontrar a Elspat MacTavish, ni viva ni muerta; ni tampoco pudieron hallar ninguna pista que diera la más mínima idea sobre su destino.
Las gentes del lugar se mostraron divididas en cuanto a la causa de su desaparición. Los crédulos opinaban que el Maligno, bajo cuya influencia parecía haber actuado, se la había llevado físicamente; y hay muchos que aún ahora se muestran muy remisos a pasar a altas horas de la noche junto al roble bajo el que, como afirman, aún se la puede ver sentada según su costumbre. Otros, menos supersticiosos, supusieron que, de haberse podido registrar el abismo del Corrie Dhu, las profundidades del lago o los fatales remolinos del río, tal vez hubieran podido encontrarse los restos de Elspat MacTavish, puesto que nada sería más natural, teniendo en cuenta su estado mental y físico, que haberse caído por accidente o arrojado intencionadamente, en uno u otro de aquellos lugares de segura destrucción. El clérigo tenía su opinión propia. Creía que, irritada por la vigilancia que le habían impuesto, el instinto de aquella infortunada mujer le había indicado, tal como lo hace con diversos animales domésticos, que se retirara de la presencia de los de su propia raza, de modo que su agonía pudiera tener lugar en alguna madriguera secreta, donde, con toda seguridad, sus restos mortales nunca serían pasto de las miradas de los mortales. Aquella suerte de sentimiento instintivo le pareció acorde con todo el rumbo de su desgraciada existencia y el que con mayor probabilidad la impulsaría cuando se acercara a su conclusión.
Fin
Walter Scott. Escritor, poeta y editor escocés, fue una de las principales figuras del movimiento romántico en Gran Bretaña, cuyas novelas históricas, en las que se le considera un verdadero pionero del género, se hicieron famosas en toda Europa. Tras estudiar derecho en Edimburgo, Scott comenzó a escribir recopilando leyendas y cuentos escoceses, germen del componente nacionalista que luego imprimiría a sus obras históricas, de corte romántico.
Scott compaginó la escritura con su trabajo de abogado y hasta montó una pequeña editorial en la que publicó sus poemarios, versos que le dieron sus primeros momentos de fama, aunque la crítica restó importancia a estos trabajos en comparación con su narrativa posterior.
Las obras históricas de Scott se iniciaron con la publicación de Waverley (1814) y Rob Roy, pero fue con una de sus obras más conocidas, Ivanhoe (1819) con la que alcanzó un mayor éxito que le llevó a escribir no sólo sobre Escocia o Inglaterra sino sobre otros países como la Francia de los Luises. Sin embargo, Scott mantuvo su identidad como novelista en secreto para que no interfiriera en su carrera como poeta, algo que no pudo hacer a partir de 1825, momento en el que su popularidad comenzó a decaer.
La obra de Scott está considerada como una de las más influyentes en el continente europeo y su componente romántico se aprecia en multitud de obras posteriores en distintos países. Sus novelas han sido llevadas al teatro al cine y la televisión en multitud de ocasiones y su figura se alinea con la de los grandes autores de la literatura universal.
Sir Walter Scott murió en Abbotsford el 21 de septiembre de 1832.