Náusea, 1979
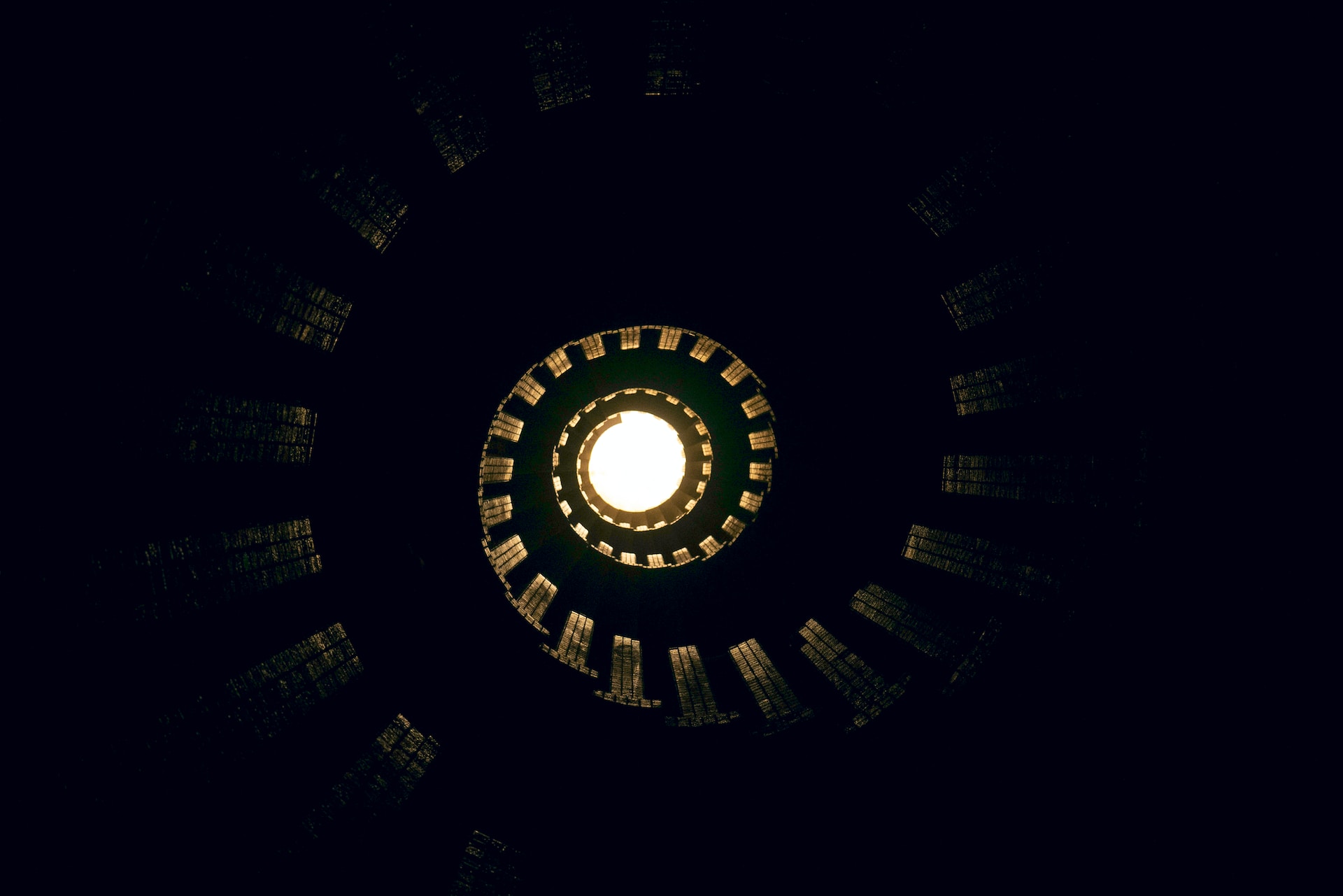
Pudo darme la fecha exacta en que le empezaron las náuseas gracias a que era una de las contadísimas personas que poseen la rara capacidad de llevar un diario, sin olvidar un solo día, a lo largo de un dilatado periodo de tiempo. Los vómitos se iniciaron el cuatro de junio —un día de sol— y terminaron el catorce de julio —nublado— del mismo año. Él era un joven ilustrador con el que colaboré en una ocasión en un trabajo para una revista.
Al igual que yo, coleccionaba discos antiguos. Además tenía la afición de acostarse con las novias y las esposas de sus amigos. Debía de ser dos o tres años menor que yo. A lo largo de su vida se había acostado con muchas. Cuando lo invitaban a casa, y mientras ellos se acercaban a la bodega del barrio a comprar cerveza o se tomaban una ducha, él hacía el amor con sus mujeres. Solía hablarme de ello.
—Pues un polvo rápido tampoco está tan mal, ¿sabes? —me contó una vez—. Sin quitarte apenas la ropa, así, deprisa y corriendo. Hay tendencia a alargarlo cada vez más, con preámbulos y otras historias. Así que no está mal variar de vez en cuando. Es muy divertido enfocarlo desde otra perspectiva, no creas.
Él no practicaba sólo el sexo acrobático, por supuesto. También disfrutaba con el sexo normal, ejecutado despacio, con calma. Pero lo que le gustaba era hacerlo con las novias y esposas de sus amigos.
—Yo no creo que me esté portando mal, que les esté poniendo los cuernos a mis amigos ni nada por el estilo. Al acostarme con ellas, tengo una sensación de enorme intimidad. Como de estar en familia. Total, no es más que sexo. Y, si no se llega a saber, no le haces daño a nadie.
—¿Nunca te han descubierto hasta ahora?
—No, claro que no —me dijo con extrañeza—. Estas cosas, si no tienes el deseo subliminal de que te pillen, no llegan a saberse nunca. Debes andarte con cuidado, claro. Y no empezar con insinuaciones, coqueteos ni nada por el estilo. Es muy importante dejarlo todo muy claro desde el principio. O sea, que aquello es un juego lleno de intimidad, y que tampoco pretendes ir más lejos ni herir a nadie. Obviamente, tiene que decirse con tiento, buscando las palabras adecuadas.
Me costaba creer que aquello pudiera funcionar con tanta facilidad, pero él no era un tipo fanfarrón que se inventara historias, así que debía de ser cierto.
—En realidad, eso es lo que desea la mayoría de las mujeres. La mayor parte de sus maridos o de sus novios son mucho mejores que yo. O son más guapos, o son más inteligentes, o tienen el pene más grande. Pero eso, a ellas, no les importa. Ellas se conforman con que su pareja sea, hasta cierto punto, un tipo formal, cariñoso, alguien con quien puedan entenderse. Lo que buscan es un hombre que se interese por ellas más allá del marco estático de «novia» o de «esposa». Ése es el principio fundamental. Claro que, luego, hay distintas motivaciones secundarias.
—¿Como por ejemplo?
—Por ejemplo, el resentimiento hacia una infidelidad del marido, el aburrimiento, la satisfacción del ego cuando siente que interesa a otros hombres aparte del suyo. Ese tipo de cosas. Eso yo lo capto a la primera ojeada. No se trata de conocimientos o de técnica. Es un talento innato. Algunas personas lo poseen y otras no.
Él no tenía novia fija.
Tal como he dicho, los dos éramos coleccionistas y, a veces, cogíamos nuestros discos, nos juntábamos y hacíamos algún trato. Ambos coleccionábamos discos de jazz de la década de los cincuenta y primera mitad de los sesenta, pero, como estábamos especializados en áreas ligeramente distintas, siempre surgía alguna posibilidad de trato. Yo me centraba en las bandas de jazz blancas de la Costa Oeste y él coleccionaba discos de la última época de músicos como Coleman Hawkins o Lionel Hampton. Así que, si él tenía Victor, de Pete Jolly Trio, y yo Mainstream Jazz, de Vic Dickenson, no era difícil que se produjera algún intercambio provechoso para ambos. Nos pasábamos un día entero tomando cervezas y estudiando la calidad de los discos o de las interpretaciones y, muchas veces, cerrábamos el trato.
Fue después de uno de esos encuentros cuando me habló de sus náuseas. Estábamos en su apartamento, bebiendo whisky y escuchando discos. De hablar de música pasamos a hablar de whisky y esto nos llevó a las borracheras.
—Hace tiempo, en una ocasión me pasé vomitando unas seis semanas. Todos los días, sin saltarme ni uno. Y no es que hubiera bebido demasiado. Tampoco estaba enfermo. Vomitaba sin más, sin ninguna causa específica. Durante cuarenta días. ¡Cuarenta días eternos! No es para tomárselo a broma.
Vomitó por primera vez el 4 de junio, pero aquel día no se encontraba en situación de protestar. Ya que la noche anterior su estómago había trasegado una buena cantidad de whisky y de cerveza. También se había acostado con la mujer de un amigo suyo, como de costumbre. Eso fue la noche del 3 de junio de 1979.
De modo que el hecho de que a las ocho de la mañana del 4 de junio arrojara todo cuanto tenía en el estómago en la taza del váter fue, según la sabiduría popular, lo más natural del mundo. Cierto que no había vuelto a vomitar a causa de la bebida desde que salió de la universidad, pero, con todo, no era ningún suceso extraordinario. Tiró de la cadena, envió la vomitona a la alcantarilla, se sentó ante la mesa y empezó a trabajar. No se encontraba mal. Es más, aquel día se sintió especialmente fresco y productivo. Trabajó a buen ritmo y, a mediodía, comprobó que tenía apetito.
Para almorzar se hizo un sándwich de jamón y pepino y se lo tomó junto con una lata de cerveza. Media hora más tarde, sintió por segunda vez náuseas y vomitó el sándwich entero en la taza del váter. El pan y el jamón desmenuzados quedaron flotando en la superficie del agua. A pesar de ello no sentía molestia alguna. No se encontraba mal. Sólo sentía náuseas. De pronto tuvo la sensación de que algo le obstruía la garganta y, sólo para probar, se había puesto en cuclillas ante el inodoro: acto seguido, todo lo que contenía su estómago se le había ido escurriendo fuera de la misma forma que un mago va sacando palomas, conejos o banderitas del sombrero. No fue más que eso.
—Yo había vomitado mucho en la época de la universidad, cuando bebía hasta reventar. También me había mareado a veces yendo en coche. Pero aquellas náuseas eran completamente distintas. Ni siquiera notaba esa contracción de estómago tan típica del vómito. El estómago empujaba hacia arriba la comida como si aquello no tuviera nada que ver con él. No tenía ningún nudo en el estómago. No me sentía mal, los vómitos apenas olían. Todo aquello era muy extraño. Y no me había pasado una vez sino dos. Preocupado, decidí dejar el alcohol por un tiempo.
A pesar de ello, la tercera vomitona se produjo, puntualmente, a la mañana siguiente. Devolvió casi toda la anguila de la cena junto con el muffin inglés con mermelada amarga que había tomado para desayunar.
Después, mientras estaba en el baño lavándose los dientes, sonó el teléfono. Cuando descolgó, un hombre pronunció su nombre y luego colgó bruscamente. Sólo eso.
—¿No sería un novio o marido furioso? —pregunté.
—En absoluto —dijo—. A ésos les conozco a todos la voz. Y la del hombre del teléfono te aseguro que no la había oído nunca. Me producía una sensación muy desagradable. Total, que el tipo ese llamó todos los días. Del día cinco de junio al catorce de julio. ¿Qué te parece? Es justo el periodo en que yo tuve náuseas diarias, ¿te das cuenta?
—¿Pero qué relación podían tener los vómitos con esas llamadas desagradables? Yo no le veo ninguna.
—Ni yo tampoco —respondió él—. Justo por eso todavía ahora estoy confuso. En fin, sea como sea, las llamadas eran siempre iguales. Sonaba el teléfono, el hombre pronunciaba mi nombre y, después, colgaba bruscamente. Llamaba una vez al día. A horas distintas. A veces por la mañana, a veces por la tarde. Incluso había llamado alguna vez a altas horas de la noche. La verdad es que yo podía haber dejado que sonara el teléfono y no haberme puesto, pero me daba miedo que fuera una llamada de trabajo, o también podía telefonear alguna chica…
—Ya, claro —dije.
—De forma paralela, continuaban las náuseas, sin fallar un solo día. Lo vomitaba casi todo. Al arrojar lo que tenía en el estómago me entraba un hambre canina, comía algo y, luego, volvía a devolver. Era un círculo vicioso. Menos mal que, de media, digería bien una de cada tres comidas. Gracias a eso seguí viviendo, mal que bien. Si hubiera vomitado todas las comidas, habrían tenido que alimentarme con instilación, supongo.
—¿Y no fuiste al médico?
—¿Al médico? Pues claro que fui al hospital del barrio. Es un hospital que está bastante bien, tiene de todo. Me hicieron radiografías, análisis de orina. Ante todo, comprobaron que no se tratase de cáncer. Pero no me encontraron nada malo en ninguna parte. Estaba sano como una manzana. Al final llegaron a la conclusión de que se trataba o bien de una fatiga estomacal crónica o bien de estrés nervioso, y me recetaron un medicamento para el estómago. Me dijeron que me levantara y acostara temprano, que me abstuviera de beber, que intentara no preocuparme por cosas sin importancia. ¡Vaya tonterías! La fatiga estomacal crónica la conocía hasta yo. Muy imbécil tiene que ser quien la sufra y no se dé cuenta. La fatiga crónica provoca pesadez en el estómago, ardores, falta de apetito. En el caso de que haya vómitos, éstos aparecen siempre después de los demás síntomas. No te pueden venir así, por las buenas, con independencia de los demás. Y yo sólo tenía vómitos, ningún otro síntoma. Dejando aparte el hambre que me acuciaba todo el día, me encontraba de maravilla y notaba la cabeza muy despejada.
En cuanto al estrés, yo no sabía lo que era. Cierto que tenía mucho trabajo acumulado. Pero no tanto como para acabar exhausto. Los asuntos con las chicas me iban bien. Una vez cada tres días, acudía a la piscina a nadar… No. No creo que tuviera estrés.
—Parece que no —admití.
—Yo sólo vomitaba —dijo él.
Durante dos semanas, él siguió vomitando y el teléfono continuó sonando. Al decimoquinto día, harto de ambas cosas, dejó el trabajo sin hacer y decidió que, ya que no podía librarse de las náuseas, intentaría librarse, al menos, de las llamadas, de modo que reservó una habitación en un hotel donde pudiera pasarse el día mirando la televisión y leyendo. Al principio la cosa funcionó. El sándwich de roast beefy la ensalada de espárragos que se comió para almorzar le sentaron bien. Quizás el cambio de ambiente hubiera surtido efecto, porque logró digerir la comida sin ningún problema. A las tres y media se encontró con la novia de un amigo íntimo en el salón de té del hotel y se echó al estómago una tarta de cerezas y un café solo. Volvió a sentarle bien. Luego se acostó con la novia de aquel amigo. Con el sexo tampoco hubo ningún problema. Cuando ella se marchó, él cenó solo. Fue a un restaurante que había cerca del hotel y comió tofu, sawara[10] asada con miso dulce blanco al estilo de Kioto, sunomono, misoshiru y un bol de arroz. Siguió sin probar una gota de alcohol. Eran las seis y media de la tarde.
Volvió a su cuarto, miró las noticias de la televisión y, cuando acabaron, empezó a leer el nuevo libro de Ed McBain de la serie Distrito 87. Como a las nueve seguía sin tener náuseas, finalmente respiró con alivio. Después de dos semanas podía volver a disfrutar de la placentera sensación de tener el estómago lleno. Deseó que las cosas siguieran por el buen camino y que la situación volviera pronto a la normalidad. Cerró el libro, encendió la televisión y, tras permanecer unos minutos cambiando de canal con el mando a distancia, se decidió por una vieja película del Oeste. La película acabó a las once de la noche y después pusieron las últimas noticias. Cuando éstas acabaron, apagó el televisor. Tenía muchas ganas de tomarse un whisky y consideró la posibilidad de encaminarse al bar de abajo y pedir una copa antes de acostarse, pero se lo pensó dos veces y desistió. No quería arruinar un día tan perfecto por culpa del alcohol. Apagó la lamparilla junto a la cama y se escurrió entre las mantas.
El teléfono sonó a altas horas de la madrugada. Cuando abrió los ojos y miró el reloj, vio que eran las dos y cuarto. Al principio estaba tan atontado por el sueño que no podía entender cómo es que sonaba el teléfono en aquel lugar. A pesar de ello sacudió la cabeza y, medio sin saber lo que estaba haciendo, descolgó y se llevó el auricular a la oreja.
—Diga —contestó.
La voz aquella pronunció su nombre, como siempre, y, acto seguido, colgó. Sólo se oía como si el teléfono comunicara.
—Pero tú no le habías dicho a nadie que te alojabas en aquel hotel, ¿verdad? —pregunté.
—No, claro que no. A nadie. Exceptuando a la chica con la que me había acostado, claro.
—Tal vez ella se lo contara a alguien.
—¿Con qué motivo?
Ahora que lo decía, pues tenía razón.
—Luego, en el cuarto de baño, lo vomité todo, absolutamente todo. El pescado, el arroz. Todo. Como si la llamada telefónica hubiera levantado una trampilla y dejado abierto el camino para que salieran los vómitos. Después de vomitar me senté en la bañera e intenté ordenar mis ideas. Lo primero que cabía pensar era que todo el asunto de las llamadas, fueran hechas en broma o con malicia, era la hábil maquinación de alguien. Cómo se había enterado esa persona de mi estancia en el hotel, eso ya lo decidiría más adelante, pero la cuestión era que las llamadas eran obra de alguien. La segunda posibilidad era que fueran alucinaciones auditivas. Me parecía ridículo planteármelo siquiera, pero si se analizaban los hechos con frialdad, no podía descartarse por completo esa hipótesis. O sea, que a mí me daba la sensación de que sonaba el teléfono, cogía el auricular y, entonces, sentía que alguien decía mi nombre. Pero nada de eso sucedía en realidad. En principio era posible, ¿no te parece?
—Bueno, sí, pero… —dije.
—Entonces llamé a recepción y les pedí que comprobaran si acababa de telefonear alguien a mi habitación. Pero no fue posible averiguarlo. El sistema telefónico del hotel registraba las llamadas que se efectuaban al exterior, pero no quedaba constancia de las que se recibían desde el exterior. O sea, que no tenía ninguna pista.
»Aquella noche fue el punto de inflexión a partir del cual empecé a considerar seriamente varias cuestiones. Sobre los vómitos y las llamadas. En primer lugar, que ambos hechos, no sabía si de manera parcial o total, debían de estar conectados en alguna parte. Luego, que tanto el uno como el otro eran algo mucho más serio de lo que yo había imaginado al principio. Eso lo había ido viendo cada vez con mayor claridad.
»Cuando, tras pasar dos noches en el hotel, volví a mi casa, las náuseas y las llamadas continuaron como de costumbre. A modo de prueba me alojé en varias ocasiones en casa de algún amigo, pero, con todo, las llamadas no se hicieron esperar. Y sucedía siempre que mis amigos no estaban presentes y yo me encontraba solo. Este hecho me fue inquietando cada vez más. Empezó a darme la impresión de que tenía algo invisible plantado a mis espaldas que espiaba todos mis movimientos y que aguardaba el momento propicio para telefonearme y meterme el dedo hasta la boca del estómago. Y ésos son, claramente, los primeros síntomas de la esquizofrenia, ¿verdad?
—Pero yo diría que no hay muchos esquizofrénicos que se inquieten preguntándose si padecen esquizofrenia, ¿no te parece?
—Exacto. Además, no se conoce ningún caso en el que la esquizofrenia vaya ligada a las náuseas. Eso me lo dijeron en el departamento de psiquiatría del Hospital Universitario. Los psiquiatras apenas me hicieron caso. Sólo tratan a pacientes que presentan una sintomatología más clara. Me dijeron que en cada uno de los trenes de la línea Yamanote hay, en cada vagón lleno, de 3,5 a 4 personas de promedio que presentan síntomas parecidos a los míos, y que el hospital no puede atenderlos a todos. Me aconsejaron que llevara los vómitos al departamento de medicina interna y que las llamadas las denunciara a la policía.
»Sin embargo, como tú quizá ya sepas, hay dos tipos de fechorías de los que la policía no se ocupa. Una es ese tipo de llamadas; y la otra, el robo de bicicletas. En ambos casos, el número contabilizado es excesivo y se trata de acciones de poca monta. Si se ocuparan de todas las denuncias, el funcionamiento policial se colapsaría. Así que a mí ni me escucharían. ¿La llamada de un demente? ¿Y qué le dice? ¿Su nombre? ¿Y nada más? Tenga, rellene este formulario. Y, si hay algo nuevo, póngase en contacto con nosotros. Eso sería, más o menos, lo que me dirían. Ni siquiera me prestarían atención si les señalara la cuestión de cómo era posible que aquel hombre supiera siempre dónde me encontraba. Y si insistiera demasiado, empezarían a sospechar que estoy mal de la cabeza.
»Así que llegué a la conclusión de que no podía confiar ni en los médicos ni en la policía. En definitiva, que aquello tenía que resolverlo yo por mi cuenta. Lo decidí unos veinte días después de que empezara la «llamada de las náuseas». Me considero una persona bastante fuerte, tanto física como psicológicamente hablando, pero en aquellos momentos estaba a punto de derrumbarme, cosa que no es de extrañar.
—Pero con las novias de tus amigos todo iba bien, ¿verdad?
—Pues sí, más o menos. Justamente, uno de mis amigos estaba de viaje durante dos semanas en Filipinas por cuestiones de trabajo y, mientras tanto, su novia y yo nos lo pasamos muy bien.
—Mientras te divertías con ella, ¿recibiste alguna llamada?
—Jamás. Puedo comprobarlo mirando el diario, pero yo diría que no. Que no debe de haber ninguna. Siempre buscaba el momento en que yo estuviera completamente solo. Lo mismo sucedía con los vómitos. Entonces caí en la cuenta. ¿Cómo es que paso tanto tiempo solo? Lo cierto era que, de las veinticuatro horas del día, estaba solo, de promedio, unas veintitrés horas. Vivía solo, apenas mantenía relaciones laborales con nadie, las conversaciones de trabajo eran generalmente por teléfono, las novias eran novias de otros, las comidas, el noventa por ciento de las veces, las hacía fuera; el único deporte que practicaba consistía en dar, yo solo, una brazada tras otra; no tenía otro hobby más que escuchar, yo solo, discos antiguos; el trabajo, para poder concentrarme, lo tenía que hacer solo, tenía amigos, pero, a aquella edad, todos estaban muy ocupados y no podía verlos con mucha frecuencia… ¿Entiendes a qué tipo de vida me refiero?
—Pues, más o menos —asentí.
Se echó whisky sobre el hielo y, tras removerlo con la punta del dedo, tomó un sorbo.
—Entonces intenté plantearme en serio qué tenía que hacer. ¿Iba a seguir sufriendo solo las llamadas y las náuseas eternamente?
—Habrías podido buscarte una novia normal. Una novia para ti solo.
—También pensé en eso, claro. Me dije que tenía veintisiete años y que ésa no era una mala edad para sentar la cabeza. Pero me resultaba imposible. Yo no soy así. No podía soportar rendirme de ese modo. No me resignaba a cambiar de estilo de vida por unas absurdas e incomprensibles llamadas telefónicas. Y decidí luchar mientras me quedara un átomo de fuerza física y mental.
—¡Humm!
—¿Qué hubieras hecho tú?
—¡Uf! Vete a saber. No tengo la menor idea —contesté. Y no la tenía, de veras.
—Total, que las náuseas y los vómitos continuaron. Fui perdiendo peso. Espera… Sí, mira… El día cuatro de junio pesaba sesenta y cuatro kilos. El día veintiuno, sesenta y uno. El día diez de julio, cincuenta y ocho kilos. ¡Cincuenta y ocho kilos! Con mi estatura, es difícil de creer. Toda la ropa empezó a irme grande. Acabé teniendo que andar sujetándome los pantalones.
—Tengo una pregunta. ¿Por qué no conectaste un contestador automático o algo por el estilo?
—Porque no quería huir de él, por supuesto. Si lo hubiera hecho, habría pensado que me rendía. ¡Y eso nunca! Era: o él o yo. O se hartaba él o me iba al cuerno yo. Con los vómitos hice lo mismo. Me los tomé como si fueran una dieta ideal. Por suerte, no había perdido toda la fuerza física y podía seguir llevando la vida de costumbre y mantener mi ritmo de trabajo habitual. Volví a beber. Tomaba cerveza desde la mañana, al caer la noche me empapaba en whisky. Total, acabaría vomitando igualmente. Al beber me sentía aligerado y lo encontraba más consecuente, la verdad.
Saqué algunos ahorros del banco, fui a una tienda de ropa y me compré un traje de mi nueva talla y dos pares de pantalones. Al mirarme en el espejo de la tienda me dije que no me sentaba tan mal la delgadez. Pensándolo bien, las náuseas no eran tan graves. Eran mucho menos dolorosas que las hemorroides o las caries, y más elegantes que la diarrea. Era cuestión de relativizarlo. Una vez resuelto el problema nutricional y descartado el peligro del cáncer, los vómitos, en sí mismos, eran algo inofensivo. Total, en América venden píldoras para adelgazar que provocan el vómito.
—Entonces —dije—, las náuseas y las llamadas continuaron hasta el día catorce de julio, ¿verdad?
—Para ser exactos… Espera un poco… Para ser exactos, el último vómito fue el día catorce de julio a las nueve y media de la mañana, devolví tostadas, una ensalada de tomate y leche. Y la última llamada tuvo lugar esa misma noche a las diez y veinticinco minutos, y yo, en aquellos momentos, estaba escuchando Concert by the Sea, de Erroll Garner, y tomándome un Seagram VO. ¿Qué? ¿Qué me dices? Eso de llevar un diario es útil, ¿verdad?
—Pues, sí. Mucho —asentí—. Entonces, tanto las llamadas como las náuseas se cortaron en seco, ¿no?
—Sí, en seco. Como en Los pájaros de Hitchcock, una buena mañana abres la ventana y todo ha pasado. Ni los vómitos ni las llamadas volvieron a repetirse. Yo recuperé peso hasta los sesenta y tres kilos y dejé colgados dentro del armario el traje y los pantalones. De recuerdo.
—¿Con la voz del teléfono sucedió lo mismo?
Él hizo un leve movimiento con la cabeza de izquierda a derecha. Y me dirigió una vaga mirada.
—No —contestó—. La última llamada, sólo ésa, fue distinta de las demás. Primero mencionó mi nombre. Como siempre. Pero luego el tipo me dijo: «¿Sabes quién soy?», y guardó silencio durante unos instantes. Yo también callaba. Ambos permanecimos unos diez o quince segundos sin pronunciar palabra. Luego colgó. Y sólo se oía cómo comunicaba el teléfono.
—¿De verdad te dijo eso: «¿Sabes quién soy?».
—Palabra por palabra. Exactamente eso. De una manera muy lenta y muy clara. «¿Sabes quién soy?». Pero yo no recordaba haber oído nunca aquella voz. Al menos, seguro que no pertenecía a alguien que hubiese tratado durante los cinco o seis últimos años. No puedo asegurarte que no se tratara de algún conocido de cuando era niño o de alguien a quien apenas le hubiera oído la voz, pero, entre éstos, no se me ocurría nadie que tuviera razones para odiarme. No recordaba haberle hecho una mala pasada a nadie, y tampoco tengo tanto volumen de trabajo como para despertar el odio entre los de mi mismo ramo. Sí, ya lo sé. Está lo de las mujeres. Como bien sabes, no tengo la conciencia completamente tranquila. Lo admito. No hay nadie que, a los veintisiete años sea inocente como un bebé. Pero, tal como te he dicho antes, conozco las voces de todos mis amigos. Los reconocería de inmediato.
—Pero una persona formal no tiene como especialidad acostarse con las parejas de sus amigos.
—En ese caso —dijo él—, ¿tú apuntarías a la posibilidad de que fuera una especie de sentimiento de culpa… Un sentimiento de culpa que ni yo mismo soy consciente de tener…, que se materializase en las náuseas y las alucinaciones auditivas?
—Eso no lo he dicho yo, sino tú —lo corregí.
—¡Humm! —dijo, se metió un trago de whisky en la boca y alzó la vista al techo.
—También hay otras posibilidades. Por ejemplo, que uno de tus amigos contratara un detective privado para que te siguiera, y que, para escarmentarte o a modo de advertencia, hiciera que éste te llamara por teléfono. Y las náuseas podían ser una simple indisposición física que coincidiera, casualmente, con las llamadas.
—Las dos merecen ser tomadas en consideración —dijo él admirado—. Con razón eres novelista. Pero, respecto a tu segunda hipótesis, mira, yo no dejé de acostarme con ninguna de ellas. ¿Cómo es que él dejó de llamarme a pesar de todo? Eso no cuadra.
—Quizá perdió el interés en su novia. O quizá se le acabó el dinero para seguir pagando al detective. Sea como sea, se trataba sólo de una hipótesis. Y si bastara con hipótesis, te podría dar cien o doscientas si quieres. La cuestión es con qué hipótesis acabas quedándote tú. Y qué aprendes de ella.
—¿Aprender? —preguntó con extrañeza. Y, durante unos instantes, presionó el culo del vaso de whisky contra su frente—. ¿Y qué tendría que aprender yo?
—Pues qué harías si esto volviera a suceder, claro está. La próxima vez quizá no acabe a los cuarenta días. Las cosas que empiezan sin causa acaban sin causa. Y a eso también se le puede dar la vuelta.
—¡Qué cosas más desagradables dices! —exclamó con una risita. Luego se puso serio—. Pero es extraño. Hasta que no me lo has dicho, no había pensado en esta posibilidad. En que pudieran volver a aparecer. Oye, ¿tú crees que volverán?
—Eso no hay manera de saberlo —respondí.
Él fue bebiéndose el whisky a sorbitos, removiendo el vaso de vez en cuando. Luego dejó el vaso vacío sobre la mesa y se sonó varias veces la nariz con un pañuelo de papel.
—O quizá —dijo—, o quizá la próxima vez le ocurra a alguien completamente distinto. Como por ejemplo a ti. Tú tampoco eres inocente del todo, ¿verdad?
Después de aquello nos vimos varias veces más, intercambiamos algunos discos que no podrían llamarse de vanguardia y bebimos. Unas dos o tres veces al año. Yo no soy de los que llevan un diario, así que no puedo dar un número exacto. Y hay algo que es de agradecer, ni a él ni a mí nos han visitado ni las náuseas ni las llamadas telefónicas.
Fin
Haruki Murakami. Es uno de los escritores japoneses más conocidos de la actualidad, tanto en su país como fuera de él. Su generación de escritores fue influenciada por la literatura contemporánea norteamericana. Él mismo ha traducido a Tobias Wolff, Francis Scott Fitzgerald, John Irving o Raymond Carver, a los que considera indudables maestros.
Murakami nació en Kioto pero se crio en Kobe, sus padre eran profesores de literatura japonesa por lo que de ahí vino su interés por ella. Influenciado por la cultura occidental tanto en la literatura como en la música, son esas influencias las que lo diferencian de otros autores japoneses.
Estudió literatura y griego en la Universidad de Waseda (Sodai), donde conoció a su esposa Yoko. Su primer negocio fue un bar de jazz llamado "Peter Cat", una muestra de su gran amor por la música, uno de los grandes y necesarios referentes a lo largo de toda su obra.
Tokio Blues fue la primera de sus obras que despuntó y su fama le convirtió en una verdadera estrella en Japón. Tras pasar una larga temporada en Estados Unidos en la que escribió sus siguientes obras, Al sur de la frontera, al oeste del sol (1992) y Crónica del pájaro que da cuerda al mundo (1995), Murakami decidió volver a Japón tras el famoso terremoto de Kobe y el atentado terrorista con gas sarín al metro de Tokyo, sucesos sobre los que escribiría posteriormente.
Desde su vuelta a Japón, publicó Sputnik mi amor (1999) y Kafka en la orilla (2002), que le valieron el definitivo espaldarazo internacional y el seguimiento fiel de una verdadera legión de lectores, seguidos por After Dark (2004), 1Q84 (2009) y Los años de peregrinación del chico sin color (2013). Murakami ha sido postulado al Premio Nobel de Literatura gracias a obras monumentales como 1Q84, trilogía que rompió todos los récords de venta en Japón.
Sus obras tienen un marcado toque surreal y de fatalismo, en ellas refleja la soledad y el ansia de encontrar y poseer el amor, crea mundos donde mezcla lo real y lo onírico, la felicidad con la oscuridad, consiguen atraer la curiosidad e inquietud de los lectores. Su carrera literaria no consta solo de novelas, también cuenta con recopilación de relatos, ensayos y cuentos ilustrados.
En 2015, Murakami abrió un consultorio online donde los internautas pudieron preguntarle y pedirle consejo durante varios meses. A partir de esa experiencia, el autor japonés decidió escribir un libro relatando los momentos más interesantes de esa conversación virtual.
Reconocido en todo el mundo, ha sido galardonado con premios como el Noma(1982), el Tanizaki (1985), el Yomiuri (1996), el Franz Kafka (2006) o el Jerusalem Prize (2007). En España, ha recibido la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno Español y el Premi Internacional Catalunya 2011.