Los habitantes de la casa deshabitada
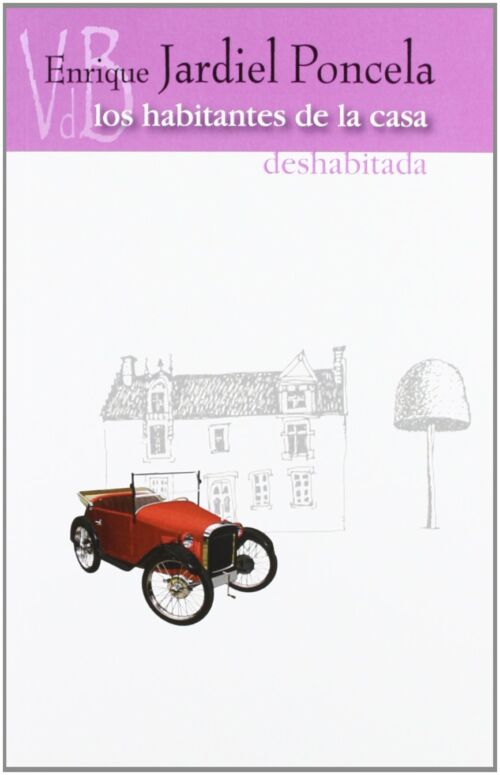
Resumen del libro: "Los habitantes de la casa deshabitada" de Enrique Jardiel Poncela
En una noche de lluvia y frío, un caballero, D. Raimundo, y su chófer Gregorio sufren una avería en el coche en el que viajan por un páramo desolado. El único refugio posible es una casa solariega cercana, plagada de criaturas extrañas y fantasmagóricas, que pondrán a prueba el temple de los protagonistas. Una banda de estafadores y dos hermanas secuestradas —una de ellas, ex prometida de Raimundo— complican aún más la trama.
PRÓLOGO
DECORACIÓN
Telón corto, colocado en las primeras cajas, que representa un campo al anochecer.
Ocupando una tercera parte del escenario, en la derecha, un bosque sombrío y tupidísimo, al pie de cuyos apretados árboles crecen las jaras y las zarzas, haciéndolo inaccesible y casi intransitable; una empalizada muy derruida y medio devorada por las hierbas bajas corre a lo largo de todo el límite del bosque, perdiéndose en él hacia el foro; esta empalizada sigue también —paralela a la batería—hasta morir dentro, en el lateral derecha, y en su último trozo tiene un portillo pequeño, medio roto, que sirve de acceso desde el bosque hasta la escena.
Gran telón de foro de perspectivas lejanas, y en cuyo confín se pone el último sol de la tarde. Las tres cuartas partes restantes de la escena, hacia la izquierda, se hallan limitadas por una cuneta que corre paralela a la batería, ¡perdiéndose hacia adentro por el lateral izquierda. En primer término, junto a la línea de caída de telones y siguiéndola en toda su extensión, se alza la cuneta opuesta, que tiene unos doce o catorce centímetros de altura y que muere por sus extremos en los dos laterales. Entre las dos cunetas, a lo largo del escenario, figura existe un camino vecinal estrecho y mal cuidado, que atraviesa la escena con salida por las primeras cajas en ambos laterales. Un poste viejo, de madera, tan derruido y carcomido como la empalizada, sostiene frente al público un cartel, en el que se lee:
ENLACE CON LA CARRETERA GENERAL A 26 KMS.
En su totalidad, el paisaje tiene un aire desolado e indeciblemente melancólico. Son las siete y media de la tarde de un pálido día de otoño.
Al levantarse el telón, la escena sola. Enseguida, dentro, en la izquierda, se oye el ruido de un motor de automóvil, que aumenta por momentos hasta que al fin el coche que produce el ruido aparece por la izquierda. -Es un coche pequeñito, dos plazas, de 8 a 9 caballos. En él viajan Raimundo y Gregorio». El primero es un muchacho de unos treinta años, de aire distinguido y muy buena facha, vestido con un traje de viaje gris, suéter blanco, guantes de conducir y sin nada en la cabeza. El otro personaje, Gregorio, es un individuo de unos cuarenta años, de aire ordinario y vulgar. Viste uniforme de chófer. Raimundo viene conduciendo el cochecito y de muy mal humor, y Gregorio ocupa el asiento de al lado y trae un aspecto apacible y tranquilo.
EMPIEZA LA ACCIÓN
A poco de avanzar, lentamente, hacia la derecha, el coche se detiene; el motor deja escapar unas falsas explosiones y se para también. Raimundo se enfurece al comprobar esto último.
RAIMUNDO.— ¡Maldita sea! ¿Te das cuenta, Gregorio? ¡¡Otra vez!! (Saltando al suelo y quitándose la americana, desesperado.) ¡Cinco horas para andar treinta kilómetros! ¡Nueve averías desde que salimos de Salamanca! ¡Maldita sea el coche y la hora en que lo compré! (Tira la americana en el interior del auto y saca de él un mono de mecánico, que se pone.) ¿Qué es lo que puede ocurrirle ahora?
GREGORIO.— Lo que es como el señor no lo averigüe, por mi parte…
RAIMUNDO.— Dame la bolsa de las herramientas, que voy a comprobar las bujías… (Abre el capot.)
GREGORIO.— Sí, señor. (Busca en el coche y saca una bolsa de herramientas, que pasa a Raimundo.)
RAIMUNDO.— ¡Bien pudiste decirme cuando me lo ofrecieron en venia que no lo comprase, que esto era un cacharro!
GREGORIO.— ¿Y yo qué sabía, señor? Llevo trece años de chofer, es verdad. Pero también es verdad que de automóviles no entiendo una palabra, porque, como al señor le consta, he servido siempre en muy buenas casas. Y el señor sabe también lo que ocurre en las buenas casas con los coches: que los manejan sólo los señoritos. Y como los manejan sólo los señoritos, pues el chofer no tiene ocasión de enterarse de nada de ellos. Yo lo único que he hecho hasta ahora con los coches es lavarlos, y en eso no hay quien me meta mano. Pero del funcionamiento sólo he conseguido saber que se les echa gasolina en el depósito, que se les echa agua en el radiador, que apretándole el botón suena el claxon, y que unas veces andan y otras no. Las más de las veces, no.
RAIMUNDO.— (Que ha estado todo el tiempo manipulando en el motor con un destornillador. Incorporándose.) ¡Bueno! Estas malditas bujías no tienen chispa. ¡Estamos arreglados! No tendré más remedio que desmontar el «delco».
GREGORIO.— Muy bien, señor. (Raimundo vuelve a su tarea. Gregorio le mira, con lástima.) ¡Pobrecillo! ¡Qué lástima me da verle luchando con la mecánica! ¡Trae un viaje de lo más aperreado! Claro que si yo entendiese de coches lo que él entiende, el que traería el viaje aperrado sería yo… Así es que lo mejor es resignarse cada cual con su papel. Y mientras él arregla la avería, yo voy a seguir con la novela que tengo empezada… (Saca un libro del coche y lo abre. A Raimundo.) Cuando acabe el señor ya hará el favor de avisarme. Pero procure el señor darse prisa en la reparación, porque, si no, se nos va a hacer aquí de noche… (Se pone a leer muy renanchigado en el coche, mientras Raimundo suda en el interior del motor, esforzándose por desatornillar el «delco». Una pausa, incorporándose de pronto.) Un momento, señor. Perdón…
RAIMUNDO.— (Sacando la cabeza.) ¿Qué pasa?
GREGORIO.— ¿Queda aún café helado en el «thermos»?
RAIMUNDO.— Sí. Aun queda. (Vuelve a trabajar.)
GREGORIO.— Pues, con permiso del señor, voy a sacudirme un vasito… (Coge el «thermos» que hay en el coche, lo destapa, y se sirve un vaso de café.) Porque está la tarde muy bochornosa y un helado viene de perilla… (Tomándoselo.) ¡Ah, qué rico! (Tapa el «thermos».) Lo deja a uno como nuevo. (A Raimundo.) Dispense el señor… ¿Le queda al señor algún cigarrillo?
RAIMUNDO.— En la americana está mi pitillera.
GREGORIO.— Muchas gracias, señor. Saca (la pitillera, de ella un cigarrillo, y la enciende.) Con la venia del señor, voy a coger uno… ¡Colosal! Y ahora, venga novela. (Se pone a leer mientras juma, hecho un duque. Raimundo sigue trabajando en el motor. Por la izquierda surge entonces, andando muy despacio, Melanio. Es un guarda jurado de aspecto poco brillante: lleva pantalón de pana, faja negra y boina. Va en mangas de camisa y calzado con alpargatas. Rodeándole el pecho, el correaje de su cargo, que tiene unos cinco dedos de ancho y una chapa ovalada en el centro. Colgada del hombro, con la culata hacia arriba, una escopeta de dos cañones. Melanio es un hombre de unos cincuenta años; va muy mal afeitado y lleno de polvo, y su aspecto es rudo y montaras. Avanza silenciosamente y se encara con Raimundo.)
MELANIO.— Buenas tardes, amigo. (Raimundo saca la cabeza.)
RAIMUNDO.— ¡Hombre! Ya es hora de que apareciese alguien por estos andurriales. (Sentándose en el estribo del coche y disponiéndose a desarmar el «delco» con el desatornillador.) ¿De dónde sale usted?
MELANIO.— ¿De dónde quiere usted que salga? De ganarme con propios sudores el cacho de pan; de anda to el día dándole que le das a la alpargata. Soy guarda-jurao, y me llamo Melanio Carrillo, pa servirle… (Deja la escopeta apoyada en el coche y se acerca al estribo con ánimo de sentarse en él.) Hágame un sitio, tenga la bondaz, porque he venido de una tira dende el pueblo de al lado y estoy aspeao, que se dice…
RAIMUNDO.— ¿Pues a qué distancia de aquí queda el pueblo de al lado?
MELANIO.— Obra de tres leguas castellanas, que son cinco leguas de posta.
RAIMUNDO.— ¿Y en kilómetros, que es como yo me entiendo?
MELANIO.— Kilometrando, un golpe de veinte.
RAIMUNDO.— ¿Veinte kilómetros?
MELANIO.— Más o menos, y hablando entre hombres, veinticuatro y medio.
RAIMUNDO.— ¿Y no hay otro pueblo más prójimo que ése?
MELANIO.— No, señor. Estamos en la misma mita de lo que le dicen el páramo de Viniegras, que abarca diez leguas a la redonda y que está mocho de gente por ser inhabitante, y ese lugar de que tratábamos, que es por buen nombre Castillejo del Condestable, es el más próximo. Por eso lo llamo yo el pueblo de al lao, porque es el más próximo.
GREGORIO.— (Que ha seguido la conversación desde el coche, muy interesado. A Melanio.) Y cuando un pueblo está lejos, ¿cómo lo llama usted?
MELANIO.— (Despectivamente.) Cuando un pueblo está lejos, le llamo Buenos Aires. (Aparte.) ¡Nos ha amolao! Venirle a uno con bromitas después que está uno en…
RAIMUNDO.— (Que ha acabado de desmontar el «delco», interrumpiéndole furioso.) ¡Maldita sea!
MELANIO.— ¿Eh?
GREGORIO.— ¿Qué es eso?
MELANIO.— ¿Qué le pasa, amigo?
RAIMUNDO.— ¡Maldita sea mi suerte! ¡Me lo estaba temiendo! Se acabó el viaje, Gregorio…
GREGORIO.— ¿Que se acabó el viaje?
MELANIO.— ¿Es que ha habido alguna avería contraproducente?
RAIMUNDO.— ¿Avería? Pues no ocurre más sino que se ha roto el distribuidor del «delco», y que ya nos podemos preparar a pasar la noche aquí…
GREGORIO.— ¡Arrea!
MELANIO.— Pues no deja de ser un desafuero… Porque de noche por acá suelen haber alimañas, que vienen a abrevar al arroyo… Yo les aconsejo de irse a pie pa Castillejo. Y mañana, de día…
RAIMUNDO.— Pero ¿está usted seguro de que no hay por ahí alguna casa, una alquería, aunque sea una simple choza que…?
MELANIO.— ¡Hombre! Como haber una casa… hay una casa, aunque más valía que no la hubiera…
RAIMUNDO.— ¿Qué?
GREGORIO.— ¿Qué?
MELANIO.— (Rudamente, arrepintiéndose y poniéndose muy serio.) ¡Na! ¡No he dicho na!
RAIMUNDO y GREGORIO.— ¿Eh?
MELANIO.— ¡Que no he dicho na! ¡Que no he dicho na!
RAIMUNDO.— ¿Cómo que no ha dicho nada? Ha dicho usted que hay una casa aquí cerca, y…
MELANIO.— (Muy serio, cejijunto.) ¡No, amigo! Yo no he dicho na. ¡Yo no he dicho na! Y si lo he dicho, como si no lo hubiera dicho…
GREGORIO.— (Aparte.) ¿Qué le pasa a éste? (Salta del coche y se acerca a ambos, muy interesado.)
RAIMUNDO.— ¿Pero cómo va usted a negarme que acaba de decir que…?
MELANIO.— (Cortándole, cada vez más serio.) ¡Pues se lo niego, y se lo niego! ¡¡Y se ha arrematao!!
RAIMUNDO.— Bueno, oiga, amigo: hablando seriamente. ¿Quiere usted hacer el favor de explicarme…?
MELANIO.— (Que estaba mirando hacia el lateral izquierdo, dando un grito de pronto.) ¡Ahí va! ¡¡Madre mía!! ¡¡Ahí va!!
GREGORIO.— ¿Eh?
RAIMUNDO.— ¿Qué pasa?
MELANIO.— (Con semblante descompuesto.) ¡El duende vagamundos! ¡¡Por allí va!!… ¡¡El duende vagamundos!! ¡¡El duende!!
GREGORIO.— ¿Pero de qué habla?
MELANIO.— ¡Por entre aquellos matorrales se ha metido! ¡Y viene pa acá, porque estamos en mitá del camino que él sigue! ¡Porque él va derecho, como siempre, pa hacia la casa deshabitá!
RAIMUNDO.— ¿Hacia la casa deshabitada?
MELANIO.— ¡Ahora no se le ve, pero ahí se quedan ustés, que yo me marcho!
RAIMUNDO.— ¿Que se marcha?
MELANIO.— Me voy a agazapar en el ribazo pa que no me vea el duende vagamundos. (Salta a la cuneta de la derecha del camino.) ¡Porque va a venir ahora mismo!
RAIMUNDO.— ¿Que va a venir aquí?
MELANIO.— ¡Sí! ¡Y no le digan na! Sobre to no le digan na… El pasará de largo, camino de la casa deshabitá, y si no le dicen na, na les dirá él… ¡No le hable; que hablarle trae mucha desgracia! ¡Déjenle de pasar…! ¡Por lo que más quieran, déjenle de pasar y no le hablen! (Se agacha en la cuneta ocultándose completamente. Raimundo y Gregorio se miran de hito en hito.)
RAIMUNDO.— ¿Qué te parece?
GREGORIO.— Pues que yo creo que…
RAIMUNDO.— (Cogiéndole por un brazo y mirando hacia la, izquierda.) ¡Chito! ¡Calla! ¡Mira!
GREGORIO.— (Estupefacto.) ¡¡Arrea!! ¡Qué pinta! (Por la izquierda ha aparecido Luciano. Es un hombre joven, pero su aspecto no permite calcularle la edad. Viste un traje y una, cachucha muy rotos y estropeados; lleva el pelo encrespado y revuelto, y todo él tiene la apariencia de un ser anormal. Entra balbuciendo palabras sin sentido, que no van dirigidas a nadie.)
LUCIANO.— Ya es hora… ¡Ya es hora! Encenderán las luces… Y lo conseguiré. ¡Hoy lo conseguiré por fin!
GREGORIO.— ¿Qué dice?
RAIMUNDO.— Calla…
LUCIANO.— ¡Tanto tiempo! ¡Tantas noches! Y por fin, hoy… ¡Por fin, hoy!…
GREGORIO.— ¡Caray! ¿Pero qué dice?
LUCIANO.— (Encarándose con Gregorio y Raimundo.) ¡Ah! Ya habéis llegado… (Avanzando hacia ellos y súbitamente furioso.) Habéis llegado ya, ¿eh? (Amenazador) ¡¿Eeeeh?!
GREGORIO.— (Retrocediendo un paso asustado y colocándose detrás de Raimundo.) ¡Aguanta!
LUCIANO.— ¿Y para qué habéis venido? ¿No os dije ya que no os necesitaba? ¡Yo lo haré todo solo! ¡¡Solo!! (Tranquilizándose de pronto y volviendo a hablar consigo mismo. Inicia el mutis por la derecha, y de súbito se vuelve, dirigiéndose de nueva a Raimundo y Gregorio, poniéndose un dedo en los labios.) ¡Chist, silencio! ¡Ni una palabra! ¡No se lo digáis a nadie! (Enfureciéndose de golpe otra vez.) ¿Vais a decírselo a alguien? ¿En? ¿Vais a decírselo a alguien?
RAIMUNDO.— No…
GREGORIO.— ¡No, no! Vaya tranquilo, que no se lo diremos a nadie… (Aparte.) ¡Pues mira tú si tuviera yo a quién decírselo!
LUCIANO.— (Volviendo a su monólogo, nuevamente tranquilo.) Empieza a anochecer… ¡Es el momento! Voy a ver… (Inicia nuevamente el mutis por la derecha, atravesando primero el portillo de la empalizada y yéndose por entre los árboles, hablando solo.) Ya habrán encendido las luces… Ya habrán encendido las luces… (Mutis derecha.)
GREGORIO.— Pues a nosotros nos deja a oscuras.
RAIMUNDO.— (Pensativo, viendo irse a Luciano) ¿Qué quiere decir todo esto? (Llamando.) ¡Melanio! ¡Señor Melanio! (Por detrás de la cuneta surge de nuevo Melanio, muy asustado.)
MELANIO.— ¡Buena la han hecho ustés con hablarle al duende! ¡¡Buena!!… ¿Pues no les azvertí que trae desgracia el hablarle y que…?
RAIMUNDO.— (Yendo hacia Melanio, cogiéndole por una mano y llevándole al proscenio.) Venga usted acá. ¡Explíquese ahora mismo!
MELANIO.— ¿Qué?
RAIMUNDO.— ¿Quién es ese desgraciado? ¿De qué le conoce usted? ¿Y por qué me negó primero que hubiera casa ninguna en estos alrededores y luego, al referirse a ese hombre, habló usted de una casa deshabitada?
MELANIO.— Muchas preguntas son ésas pa contestarlas de un golpe, amigo. Y suélteme usté ya, que…
RAIMUNDO.— No le suelto.
MELANIO.— Suélteme un momento, hombre, que no es más que pa ir ahí, a coger la escopeta.
RAIMUNDO.— No hay escopeta. Cógela tú, Gregorio.
GREGORIO.— Si, señor. (Obedece.)
MELANIO.— ¿Pero… ésto, qué es?
RAIMUNDO.— Esto es que estoy absolutamente resuelto a conseguir que usted hable.
MELANIO.— Pues un servidor tie sus ideas y sus creencias, y no piensa decir ni tanto asín de lo que le toque al duende.
RAIMUNDO.— ¡Pero si aquí no hay duende ni cosa que lo valga! Si ese hombre no es más que un loco.
MELANIO.— ¿Un loco?
RAIMUNDO.— Un pobre loco que merodea por estos alrededores con la obsesión de entrar en la casa deshabitada. (Amenazador.) ¡En esa casa de la que usted va a darme todas las noticias que tenga!
MELANIO.— ¿Yo? Yo, no… ¡Yo, no!
RAIMUNDO.— ¡Usted! ¡Usted, y ahora mismo! Gregorio: ¡venga la escopeta! (Gregorio le da el arma a Raimundo.)
MELANIO.— (Alarmado.) ¡Cuidado, amigo! Que la he cargao con posta lobera.
RAIMUNDO.— ¡Mejor! Así se despabilará usted antes… (Con la escopeta al brazo, imperativamente.) ¿Dónde está esa casa y a quién pertenece? ¿Por qué no la habita nadie y, en cambio, el loco dice que se encienden las luces?… ¿Qué es lo que sabe usted de ella? ¡Hable usted! ¡Hable usted, o le juro que…!
MELANIO.— Hablaré, amigo; no se ponga usted asín. La finca, y Dios nos libre del contrafuero que nos pue caer encima por hacer plática de ello, está coloca como a cosa de dos pedrás de aquí, en mita de esa arboleda, (La de la derecha, ) que por aquel de que los árboles son chopos en su gran multitud, le llaman «La Chopada». El Señor nos perdone por repetidlo, pero se dice que la casa la levantó el Diablo en una noche…
RAIMUNDO.— ¿Qué simpleza es ésa?
MELANIO.— ¿Simpleza, eh? Pues ya me explicará usté cómo pue ser obra de hombres un edificio que tie dos pisos por fuera y que por dentro sólo tie uno…
RAIMUNDO.— ¿Eh?
MELANIO.— Y que en denguna de sus fachadas abre ventana ni balcón, sino na más que dos vidrieras en la planta baja, que dan a la única habitación que aprecia el visitante…
RAIMUNDO.— ¿Qué dice usted? ¿Que en toda la casa no hay más que una habitación?
MELANIO.— Na más, según relación de los que la han visto.
RAIMUNDO.— Pues el resto, ¿qué es?
MELANIO.— Piedra, amigo; piedra berroqueña y maciza… ¡Y usté dirá si una casa asín es obra de hombres o del Diablo!
RAIMUNDO.— Pero, entonces, la casa no habrá estado habitada nunca…
MELANIO.— Pues yo no lo he alcanzao; pero en el pueblo dicen que sí, que lo estuvo en tiempos. Que la habitó una familia rara, de natural tan poco hablativo y comunicante, que nadie llegó a saber nunca ni quiénes eran ni de ande habían venío. De pronto, y sin otra, paece que las gentes aquellas liaron el petate, se largaron y dejaron la casa cerrá. Lo cual que a nadie le chocó, porque una casa de dos pisos que no tie más que una habitación, sin escaleras ni ventanas ni balcones, no es vividora.
GREGORIO.— ¡Claro que no! ¡Y habría que ver cómo vivirían el tiempo que vivieron!
RAIMUNDO.— ¿Y eso, cuándo sucedió?
MELANIO.— Va pa quince años. Desde entonces la finca ha estao deshabita; y lo que ocurre: el que menos y el que más, la tenía respeto; porque una casa coloca en un páramo, siempre da dentera. Conque el poquísimo personal que cruza por aquí de contino se lo miraba muy mucho acercarsen, y así corrió un año y otro, hasta catorce.
RAIMUNDO.— ¿Hasta catorce? ¿Es que hace un año que…?
MELANIO.— ¡Cabalmente! Un año se cumple pa San Silvestre que en esa casa están casando unas pasas que dende entonces sí que no hay cuidao que nadie pase por allí.
GREGORIO.— ¿Pues qué ocurre?
MELANIO.— Hombre, como saberse, se sabe na más que lo que sale buenamente afuera; verbi gratia, que asín que anochece se ven encender y apagar luces en las dos únicas vidrieras de la fachada prencipal y suenan timbres.
RAIMUNDO.— ¿Timbres?
GREGORIO.— Pues si se encienden luces y suenan timbres, lo que sucede es que alguien ha vuelto a habitar aquello y…
MELANIO.— (Despreciativo.) Si, ¿verdaz? Es usté muy despierto, sólo que se queda usté dormido en cualquier lao…
GREGORIO.— ¿Eh?
MELANIO.— Pues ¿no se le alcanza que eso es lo primero que pensamos tos y que no faltaron gentes entrometidas que fueron a la casa a enterarse de quién la vivía hogaño?
RAIMUNDO.— ¿Y qué?
MELANIO.— Pues que en un pelo estuvo el que no se quedasen tos tiesos, porque se encontraron con que la casa estaba deshabitá, como siempre, y que allí no había ni rastro de seres humanos.
RAIMUNDO.— ¿Quéee?
GREGORIO.— ¿Cómo?
RAIMUNDO.— ¿Y después de ese día continuaron encendiéndose luces y sonando timbres?
MELANIO.— Sí, amigo; igual que endenantes. Y no fue eso solo, sino que unos carboneros de Palencia que se estravasaron una madrugá, por aquellas cercanías, oyeron músicas en un piano.
GREGORIO.— ¡Ahí va!
RAIMUNDO.— ¿Músicas en un piano?
MELANIO.— Como se refiere. Con la desventaja en contra de que el alcalde de Castillejo, que había estao allí el mismo día con el Ayuntamiento en pleno, testificó de propio que en la casa no había tal instrumento.
RAIMUNDO.— ¿Que no?
MELANIO.— Que no. Y el laberinto no se remata con eso, porque los carboneros de Falencia Juraron y perjuraron que habían visto también el camión fantasma.
GREGORIO.— ¿El camión fantasma?
RAIMUNDO.— ¿Qué camión es ése?
MELANIO.— Pues la palabra lo dice, amigo. El camión fantasma. Un camión que de vez en cuando aparece por mita de la arboleda, que se acerca a la casa deshabitá, y que cuando está como a cosa de seis varas de ella, desaparece.
RAIMUNDO.— ¿Que desaparece?
GREGORIO.— ¿Que desaparece el camión?
RAIMUNDO.— Será que entra en la casa.
MELANIO.— Entrar… ¿Por ande ha de entrar si la casa no tie más entrada que una puerta chica? El camión desaparece como si se lo tragase la tierra, que los carboneros de Palencia lo vieron y estuvieron tres días mudos de la impresión. Eso es tan cierto como que muchos, en noches de invierno, que por acá son diáfanas y los ruidos llegan enterizos a grandes distancias, pues han oído que de la casa deshabita salían gritos de mujer pidiendo auxilio.
RAIMUNDO.— ¡No es posible!
MELANIO.— Bueno; como a usté le acomode.
GREGORIO.— (A Raimundo.) Vámonos a Madrid, señor.
MELANIO.— (Imponiendo silencio de pronto.) ¡Chist! ¡Callen! Callen…
RAIMUNDO.— ¿Qué?
GREGORIO.— ¿Qué? (Una pausa.)
MELANIO.— ¿No oyen ustés na?
RAIMUNDO.— Yo, no.
GREGORIO. — Ni yo.
MELANIO.— Pues a mí me ha parecido percibir allá… (La derecha,) pa hacia la casa, la voz de mujer pidiendo socorro.
GREGORIO.— Señor, vámonos a Madrid, aunque sea a pie.
RAIMUNDO.— ¿A Madrid? Adonde vamos a ir, y ahora mismo, porque me parece que urge, es a la casa deshabitada, Gregorio…
GREGORIO.— (Despachurrado.) ¿Cómo? ¡Pero, señor!…
RAIMUNDO.— (A Melanio.) Y usted con nosotros.
MELANIO.— ¿Yo? ¿Qué dice, amigo?
RAIMUNDO.— No me gusta repetir las cosas. ¡En marcha! (A Gregorio.) Tú, si tienes miedo, coge el revólver que hay en el coche.
GREGORIO.— Sí, señor. (Yendo hacia el coche. Aparte.) ¡Ya estamos en el lío! ¡Ya estamos en el lío!
RAIMUNDO.— (A Melanio.) Y usted despídase por ahora de la escopeta, porque la voy a llevar yo.
MELANIO.— ¿Y me quiere hacer ir desarmao a la casa de «La Chopada»? ¡No, amigo! Desarmao no voy. Por lo menos, déjeme de coger unas piedras. (Agachado, buscando piedras.) Tiren arbolada p’alante, que en un. Jesús me ajunto con ustés pa guiarlos. (A Gregorio, que ya ha cogido del coche el revólver.) ¡Hala, Gregorio! (Se van ambos por el portillo y luego por la derecha. En cuanto han desaparecido entre los árboles del foro derecha aparece Luciano sin el aire de anormal de antes. Se dirige a Melanio de muy mal humor.)
LUCIANO.— ¿Qué quiere decir esto? ¿Estás borracho o es que te has vuelto loco? ¿Por qué no has ahuyentado de aquí a esos hombres?
MELANIO.— Porque han sido Inútiles todos mis esfuerzos, aunque te aseguro que he estado hecho un artista Pero ya has visto que tampoco tú has conseguido nada, a pesar de que también tú has actuado divinamente…
LUCIANO.— ¿Y por qué les has descrito la casa y les has contado lo del camión y lo de…?
MELANIO.— ¿No convinimos en que para asustarlos lo mejor sería decirles la verdad? ¿No creíamos que en cuánto lo supieran se irían a escape? Lo malo es que ya has visto el resultado… Al chófer sí conseguí al fin meterle el corazón en un puño; pero a su amo, al saber la verdad, le han entrado aún más ganas de ir a la casa deshabitada.
LUCIANO.— ¡Pues no necesitamos nosotros más que testigos de vista!… ¡Y sólo nos faltaba que alguien consiguiese entrar en la casa antes que nosotros!
MELANIO.— Sí. Sólo eso nos, faltaba…
LUCIANO.— ¿Y qué gente es ésta? (Yendo hacia el coche.) ¿A quién nos mete el azar por medio para estropearlo todo? ¿Quién es este individuo del coche? (Leyendo en la patente del coche.) «Raimundo Rodríguez de Toledo.» (Con viva sorpresa y alarmadísimo.) ¡¡Eh!! (A Melanio.) ¡Raimundo Rodríguez de Toledo, Pepe!
MELANIO.— (Acudiendo también alarmado y sorprendido.) ¿Qué dices?
LUCIANO.— Que ese hombre es Rodríguez de Toledo en persona.
MELANIO.— ¿Rodríguez de Toledo? ¡Maldita sea! Por eso, en lugar de asustarse, cada vez se interesaba más por el misterio… ¡Esto sí que se llama casualidad y mala suerte!
LUCIANO.— Algo peor que mala suerte. Esto es una catástrofe. ¡Porque él entrará en la casa, Pepe!
MELANIO.— ¡Toma, claro! Tratándose de Rodríguez de Toledo, no parará hasta conseguir entrar…
LUCIANO.— ¡Hay que evitarlo! ¿Tienes ahí el aparato?
MELANIO.— Sí.
LUCIANO.— Pues cógelo y ¡vamos! Hay que impedir, sea corro sea, que Rodríguez de Toledo y el chófer entren en la casa… Por lo menos, tenemos que entrar nosotros antes, para que cuando ellos lleguen todo se haya terminado. ¡Corre!
MELANIO.— (Que ha sacado de detrás de la cuneta, donde estaba escondida, una gran caja de cuero con correa para colgar del hombro.) Ahí voy. Pero ¡cuidao, que la escopeta está cargada con pólvora solo, pero el chófer tiene un revólver!…
LUCIANO.— Ese es un desgraciado. No te preocupes. (Se van ambos corriendo por la derecha. No bien han desaparecido de entre los árboles del foro derecha, surgen Raimundo y Gregorio.)
GREGORIO.— (A Raimundo.) Pues llevaba razón el señor; el guarda-jurado tiene mucho cuento; y lio era por coger piedras por lo que se nos quedaba atrás. Ahora que eso de que fuera amigo del loco me parece que no se lo imaginaba ni el señor.
RAIMUNDO.— Confieso que no.
GREGORIO.— ¿Y qué llevarán en esa caja?
RAIMUNDO.— No lo sé, pero daría cualquier cosa por saberlo. Como daría cualquier cosa también por haber oído lo que han hablado; especialmente lo que hablaban cuando estuvieron mirando la patente del coche. ¡Y ya comprenderás que ahora es cuando no hay más remedio que entrar en la casa deshabitada, cueste lo que cueste, Gregorio!
GREGORIO.— Sí, señor; ya lo comprendo. Y no diré que me guste, pero me voy haciendo a la idea…
RAIMUNDO.— De una cosa estoy seguro: y es de que esos hombres quieren evitar que entremos allí. De modo que hay que despistarlos, dar con la finca y entrar en ella sin que nos vea ninguno de los dos.
GREGORIO.— Sí, señor.
RAIMUNDO.—Pues ¡andando! (Se van los dos por detrás de los árboles del foro derecha. Al irse ellos por la izquierda, surge Luciano.)
LUCIANO.— Aun no es la hora. Hasta las ocho no encenderán las luces. Pero a las ocho las encenderán porque es sábado y ningún sábado deja de acudir el camión. Y cuando el camión asome y antes de que desaparezca… ¡Da hoy no pasa! (Se va por la derecha. Por la izquierda, con una escopeta de un solo cañón y llevando del ronzal un burro con las alforjas vacías, Melanio, mirando a la derecha de mal humor.)
MELANIO.— (Preocupado.) ¡Por ahí va! ¡Malhaya sea! Tampoco hoy le he podido echar mano… Y si no lo cazo pronto acabará consiguiendo entrar en la casa, y entonces… ¡tendrá yo mucho que sentir!… (Enjugándose el sudor de la frente y preocupadísimo.) De cualquiera de las formas, ¡en buena estoy metido yo!… ¡¡En buena!!
TELÓN
…
Enrique Jardiel Poncela. Fue un dramaturgo y escritor español nacido el 15 de octubre de 1901 en Madrid. Hijo de un escritor y periodista, Jardiel Poncela estudió en el Instituto de San Isidro y posteriormente en la Escuela de Arquitectura de Madrid, aunque nunca llegó a ejercer como arquitecto.
En su juventud, Jardiel Poncela se interesó por el teatro y comenzó a escribir obras cómicas y satíricas. En 1927, estrenó su primera obra, "La Tournée de Dios", que fue un éxito de crítica y público. A partir de ese momento, Jardiel Poncela se convirtió en uno de los dramaturgos más importantes de la época, con obras como "Eloísa está debajo de un almendro" y "Cuatro corazones con freno y marcha atrás".
Jardiel Poncela fue un autor innovador y vanguardista, que experimentó con el lenguaje y las convenciones teatrales de su época. Sus obras se caracterizan por un humor absurdo y surrealista, que desafía las expectativas del público y provoca la risa y el desconcierto.
Durante la Guerra Civil española, Jardiel Poncela vivió exiliado en Argentina, donde continuó escribiendo y estrenando obras. En 1949, regresó a España, pero su estilo vanguardista y provocador ya no era tan bien recibido por el público y la crítica. A pesar de ello, Jardiel Poncela siguió escribiendo y publicando obras hasta su fallecimiento en Madrid el 18 de febrero de 1952.
Hoy en día, Enrique Jardiel Poncela es considerado uno de los grandes innovadores de la literatura española del siglo XX, cuyo trabajo ha influenciado a generaciones de escritores y artistas. Sus obras siguen siendo representadas y leídas en todo el mundo, y su legado literario continúa siendo objeto de estudio y admiración.
