La Religión dentro de los límites de la mera Razón
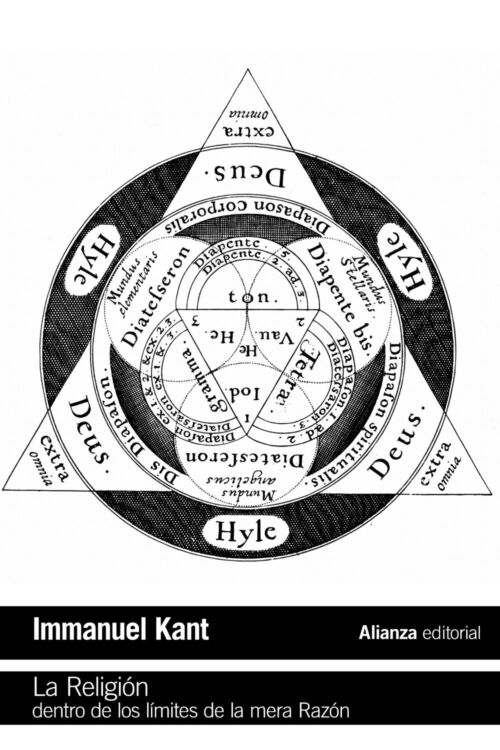
Resumen del libro: "La Religión dentro de los límites de la mera Razón" de Immanuel Kant
Si dentro de las cuatro preguntas que según IMMANUEL KANT (1724-1804) delimitan el campo de la Filosofía —¿qué puedo saber?; ¿qué debo hacer?; ¿qué me está permitido esperar?; ¿qué es el hombre?— la «Crítica de la Razón pura» contesta a la primera y la «Crítica de la Razón práctica» (H 4411) a la segunda, mientras que la cuarta abre el camino a la reflexión antropológica. LA RELIGIÓN DENTRO DE LOS LIMITES DE LA MERA RAZÓN es la obra destinada a dar respuesta, dentro de su ambicioso proyecto filosófico, a la tercera de esas preguntas. Obra tardía en la producción kantiana, este tratado traducido y prologado por Felipe Martínez Marzoa culmina el proceso de su pensamiento y arroja una luz peculiar sobre la totalidad de su gran hazaña de la reflexión humana que modificó las coordenadas de la ciencia y la moral en el mundo moderno.
Prólogo a la primera edición, del año 1793
La Moral, en cuanto que está fundada sobre el concepto del hombre como un ser libre que por el hecho mismo de ser libre se liga él mismo por su Razón a leyes incondicionadas, no necesita ni de la idea de otro ser por encima del hombre para conocer el deber propio, ni de otro motivo impulsor que la ley misma para observarlo. Al menos es propia culpa del hombre si en él se encuentra una necesidad semejante, a la que además no se puede poner remedio mediante ninguna otra cosa; porque lo que no procede de él mismo y de su libertad no da ninguna reparación para la deficiencia de su moralidad.—Así pues, la Moral por causa de ella misma (tanto objetivamente, por lo que toca al querer, como subjetivamente, por lo que toca al poder) no necesita en modo alguno de la Religión, sino que se basta a sí misma en virtud de la Razón pura práctica.—En efecto, puesto que sus leyes obligan por la mera forma de la legalidad universal de las máximas que han de tomarse según ella —como condición suprema (incondicionada ella misma) de todos los fines—, la Moral no necesita de ningún fundamento material de determinación del libre albedrío, esto es: de ningún fin, ni para reconocer qué es debido, ni para empujar a que ese deber se cumpla; sino que puede y debe, cuando se trata del deber, hacer abstracción de todos los fines. Así, por ejemplo, para saber si yo debo (o también si puedo) ser veraz ante la justicia en mi testimonio o ser leal en caso de que me sea pedido un bien ajeno confiado a mí, no es necesaria la búsqueda de un fin que yo pudiese tal vez conseguir con mi declaración, pues es igual que sea de un tipo o de otro; antes bien aquel que, siéndole pedida legítimamente su declaración, aún encuentra necesario buscar algún fin, es ya en eso un indigno.
Pero, aunque la Moral por causa de ella misma no necesita de ninguna representación de fin que hubiese de preceder a la determinación de la voluntad, aun así puede ser que tenga una relación necesaria a un fin semejante, a saber: no como al fundamento, sino como a las consecuencias necesarias de las máximas que son adoptadas con arreglo a leyes.— Pues sin ninguna relación de fin no puede tener lugar en el hombre ninguna determinación de la voluntad, ya que tal determinación no puede darse sin algún efecto, cuya representación tiene que poder ser admitida, si no como fundamento de determinación del albedrío y como fin que precede en la mira, sí como consecuencia de la determinación del albedrío por la ley en orden a un fin (finis in consequentiam veniens), sin el cual un albedrío que no añade en el pensamiento a la acción en proyecto algún objeto determinado objetiva o subjetivamente (objeto que él tiene o debiera tener), un albedrío que sabe cómo pero no hacia dónde tiene que obrar, no puede bastarse. Así, para la Moral, en orden a obrar bien, no es necesario ningún fin; la ley, que contiene la condición formal del uso de la libertad en general, le es bastante. De la Moral, sin embargo, resulta un fin; pues a la Razón no puede serle indiferente de qué modo cabe responder a la cuestión de qué saldrá de este nuestro obrar bien, y hacia qué —incluso si es algo que no está plenamente en nuestro poder— podríamos dirigir nuestro hacer y dejar para al menos concordar con ello. Así ciertamente se trata sólo de una idea de un objeto que contiene en sí en unidad la condición formal de todos los fines como debemos tenerlos (el deber) y a la vez todo lo condicionado concordante con ello de todos los fines que tenemos (la felicidad adecuada a la observancia del deber); esto es: la idea de un bien supremo en el mundo, para cuya posibilidad hemos de aceptar un ser superior, moral, santísimo y omnipotente, único que puede unir los dos elementos de ese bien supremo; pero esta idea (considerada prácticamente) no es vacía, pues pone remedio a nuestra natural necesidad de pensar algún fin último que pueda ser justificado por la Razón para todo nuestro hacer y dejar tomado en su todo, necesidad que de otro modo sería un obstáculo para la decisión moral. Pero, lo que es aquí lo principal, esta idea resulta de la Moral y no es la base de ella; es un fin con el cual ocurre que el hecho de proponérselo presupone ya principios morales. No puede, pues, ser indiferente a la Moral el que ella se forme o no el concepto de un fin último de todas las cosas (bien entendido que el concordar en ese fin no aumenta el número de los deberes, pero les proporciona un particular punto de referencia de la unión de todos los fines); pues sólo así puede darse realidad objetiva práctica a la ligazón de la finalidad por libertad con la finalidad de la naturaleza, ligazón de la que no podemos prescindir. Suponed un hombre que venera la ley moral y a quien se le ocurre (cosa que difícilmente puede evitar) pensar qué mundo él, guiado por la Razón práctica, crearía si ello estuviese en su poder, y ciertamente de modo que él mismo se situase en ese mundo como miembro; no sólo elegiría precisamente del modo que aquella idea del bien supremo comporta, si le fuese dejada solamente la elección, sino que también querría que un mundo en general existiese, pues la ley moral quiere que se haga el bien más alto que sea posible por nosotros; ese hombre lo querrá así aunque él mismo con arreglo a esa idea se vea en peligro de perder mucho en felicidad para su persona, pues cabe que él no pudiese adecuarse a las exigencias de la felicidad, exigencias que la Razón pone por condición; este juicio, pues, pronunciado de modo totalmente imparcial, igual que por un extraño, él se sentiría, sin embargo, obligado por la Razón a reconocerlo a la vez como el suyo propio; por donde el hombre muestra la necesidad, operada moralmente en él, de pensar en relación a sus deberes también un fin último como el resultado de ellos.
Así pues, la Moral conduce ineludiblemente a la Religión, por la cual se amplía, fuera del hombre, a la idea de un legislador moral poderoso en cuya voluntad es fin último (de la creación del mundo) aquello que al mismo tiempo puede y debe ser el fin último del hombre.
Si en la santidad de su ley la Moral reconoce un objeto del mayor respeto, así, sobre el escalón de la Religión, en la causa suprema que ejecuta esas leyes propone un objeto de adoración y aparece en su Majestad. Pero todo, incluso lo más elevado, se empequeñece en las manos de los hombres cuando éstos emplean para su uso la idea de aquello. Lo que sólo puede ser verdaderamente venerado en la medida en que el respeto hacia ello es libre, es obligado a acomodarse a formas a las cuales sólo se puede procurar consideración mediante leyes coactivas, y lo que por sí mismo se compromete a la crítica pública de todo hombre ha de someterse a una crítica que posee fuerza, esto es: a una censura.
Sin embargo, puesto que el mandamiento ¡obedece a la autoridad! es también moral, y la observancia de él puede ser referida, como la de todos los deberes, a la Religión, así conviene a un tratado que está dedicado al concepto determinado de ésta dar él mismo un ejemplo de tal obediencia, la cual, sin embargo, no debe ser demostrada por la atención solamente a la ley de una única ordenanza del Estado, permaneciendo ciego con respecto a toda otra, sino sólo por el respeto unido para todas unidas. Ahora bien, el teólogo que juzga libros puede estar en tal puesto con el encargo de procurar solamente la salud de las almas o también la salud de las ciencias; el primero está sólo como espiritual, el segundo a la vez como sabio. A éste, como miembro de una institución pública a la cual (bajo el nombre de Universidad) están confiadas todas las ciencias para su cultivo y preservación contra perjuicios, le concierne limitar las pretensiones del primero con arreglo a la condición de que su censura no ocasione ningún destrozo en el campo de las ciencias; y si ambos son teólogos bíblicos la censura superior será cosa del último como miembro universitario de aquella Facultad a la que está encargado tratar de esa teología; pues por lo que se refiere al primer asunto (la salud de las almas) ambos tienen igual misión, mas por lo que se refiere al segundo (la salud de las ciencias) el teólogo como sabio universitario tiene además una especial función que desempeñar. Si se abandona esta regla, la cosa ha de llegar finalmente allí donde ha estado ya en otro tiempo (por ejemplo, en la época de Galileo), a saber: que el teólogo bíblico, para humillar el orgullo de las ciencias y ahorrarse el esfuerzo en ellas, se permita incursiones en la Astronomía o en otras ciencias, por ejemplo la historia antigua de la tierra, y —como aquellos pueblos que no encuentran en sí mismos capacidad ni seriedad suficiente para defenderse contra ataques peligrosos convierten en desierto todo lo que les rodea— esté autorizado a tomar bajo secuestro todo intento del entendimiento humano.
Sin embargo, frente a la teología bíblica está en el campo de las ciencias una teología filosófica, bien confiado a otra Facultad. Esta teología, con tal que permanezca dentro de los límites de la mera Razón y utilice para confirmación y aclaración de sus tesis la historia, las lenguas, los libros de todos los pueblos, incluso la Biblia, pero sólo para sí, sin introducir tales tesis en la teología bíblica ni pretender cambiar las enseñanzas públicas de ésta, para lo cual tiene privilegio el espiritual, ha de tener plena libertad para extenderse tan lejos como alcance su ciencia; y aunque, cuando es un hecho que el filósofo ha traspasado efectivamente sus límites y se ha entrometido en la teología bíblica, no puede discutirse al teólogo (considerado meramente como espiritual) el derecho a la censura, sin embargo, en tanto la intromisión está todavía en duda y por lo tanto se plantea la cuestión de si ha tenido lugar por algún escrito u otra exposición pública del filósofo, corresponde la censura superior solamente al teólogo bíblico como miembro de su Facultad, pues éste está encargado de cuidar también del segundo interés de la comunidad, a saber: el florecimiento de las ciencias, y está en su puesto tan válidamente como el primero.
Y ciertamente corresponde en tal caso la censura primera a la Facultad teológica, no a la filosófica; pues sólo aquélla tiene privilegio por lo que se refiere a ciertas doctrinas, en tanto que ésta ejerce con las suyas un tráfico libre y abierto; por eso sólo aquélla puede querellarse porque tenga lugar una violación de su derecho exclusivo. Una duda a propósito de la intromisión es fácil de evitar, no obstante la proximidad de las dos doctrinas en su totalidad y el temor de traspasar los límites por parte de la teología filosófica, si se considera que no acontece tal desorden por el hecho de que el filósofo tome algo de la teología bíblica para usar de ello según su mira (pues la propia teología bíblica no negará que ella misma contiene mucho de común con las doctrinas de la mera Razón, y además elementos pertenecientes a la historia o al conocimiento de las lenguas y convenientes para su censura), aun en el caso de que utilice lo que toma en un sentido conforme a la mera Razón pero quizá no agradable a la misma teología bíblica; el desorden sólo tiene lugar cuando introduce algo en esta teología y mediante ello pretende dirigirla hacia otros fines que aquellos a los que su propia organización da lugar.—Así, no puede decirse, por ejemplo, que el profesor de Derecho Natural que para su doctrina filosófica del derecho toma términos clásicos y fórmulas del código de los romanos cometa una intromisión en éste, incluso si —como frecuentemente ocurre— no se sirve de ellos exactamente en el mismo sentido en que habría que tomarlos según los intérpretes del derecho romano, con tal que no pretenda que los juristas propiamente tales o incluso los tribunales deban usar esos elementos en el mismo sentido en que los usa él. Pues si ello no estuviese en sus atribuciones, entonces se podría inversamente culpar a los teólogos bíblicos o a los juristas estatutarios de cometer innumerables intromisiones en el dominio de la filosofía, pues unos y otros, dado que no pueden prescindir de la Razón y —donde se trata de ciencia— de la filosofía, muy frecuentemente han de tomar en préstamo algo de ésta, aunque sólo en interés propio de ellos. Si en el caso del teólogo bíblico se debiese atender a no tener nada que ver —en cuanto es posible—con la Razón en asuntos de Religión, fácilmente puede preverse de qué lado estaría la pérdida; pues una Religión que sin escrúpulo declara la guerra a la Razón a la larga no se sostendrá contra ella.—Incluso me atrevo a proponer si no estaría bien, tras el cumplimiento de la instrucción académica en la teología bíblica, añadir siempre para conclusión, como necesario para el completo equipamiento del candidato, un curso especial sobre la pura doctrina filosófica de la Religión (que utiliza todo, incluso la Biblia) según un hilo conductor como, por ejemplo, este libro (o también otro, si se puede disponer de alguno mejor de la misma índole).—Pues las ciencias avanzan únicamente separándose, en cuanto que cada una constituye primero un todo por sí, y sólo entonces se emprende con ellas el intento de considerarlas en unión. Entonces puede el teólogo bíblico estar de acuerdo con el filósofo o creer que tiene que refutarlo, a condición de que lo escuche. Pues sólo así puede estar armado de antemano contra todas las dificultades que el filósofo pudiese plantearle. Pero hacer de ellas misterio, incluso boicotearlas como impías, es un recurso miserable que no convence; mezclar los dos campos, y por parte del teólogo bíblico lanzar sólo ocasionalmente miradas huidizas a ello, es una falta de solidez con la cual al fin nadie sabe bien en qué situación está por lo que se refiere a la doctrina religiosa en su totalidad.
De los cuatro tratados que siguen —en los cuales, para hacer manifiesta la relación de la Religión a la naturaleza humana, afectada en parte de disposiciones buenas y en parte de disposiciones malas, represento la relación del principio bueno y el malo igual que una relación de dos causas operantes consistentes por sí y que influyen en el hombre—, el primero ha sido ya insertado en la Revista Mensual de Berlín (abril 1792); pero no podía quedar aparte a causa de la precisa conexión de las materias de esta obra, que contiene en los tres tratados ahora añadidos el pleno desarrollo del primero.
…
Immanuel Kant. Filósofo alemán. Nació en 1724 y murió en 1804. Es considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna. Nacido en Königsberg (en la actualidad, Kaliningrado, Rusia) el 22 de abril de 1724, Kant se educó en el Collegium Fredericianum y en la Universidad de Königsberg. En la escuela estudió sobre todo a los clásicos y en la universidad, física y matemáticas. Tras la muerte de su padre, tuvo que abandonar sus estudios universitarios y ganarse la vida como tutor privado. En 1755, ayudado por un amigo, reanudó sus estudios y obtuvo el doctorado. Después, enseñó en la universidad durante 15 años, y dio conferencias, en primer lugar, de ciencia y matemáticas, para llegar de forma paulatina a disertar sobre casi todas las ramas de la filosofía.
Aunque las conferencias y escritos de Kant durante este periodo le dieron reputación como filósofo original, no se le concedió una cátedra en la universidad hasta 1770, cuando se le designó profesor de lógica y metafísica. Durante los 27 años siguientes continuó dedicado a su labor profesoral y atrayendo a un gran número de estudiantes a Königsberg.
Las enseñanzas religiosas nada ortodoxas de Kant, que se basaban más en el racionalismo que en la revelación divina, le crearon problemas con el Gobierno de Prusia y en 1792 Federico Guillermo II, rey de esa nación, le prohibió impartir clases o escribir sobre asuntos religiosos. Kant obedeció esta orden durante cinco años, hasta la muerte del rey, y entonces se sintió liberado de su obligación. En 1798, ya retirado de la docencia universitaria, publicó un epítome donde se contenía una expresión de sus ideas de materia religiosa.
Falleció el 12 de febrero de 1804.