En defensa de los ociosos
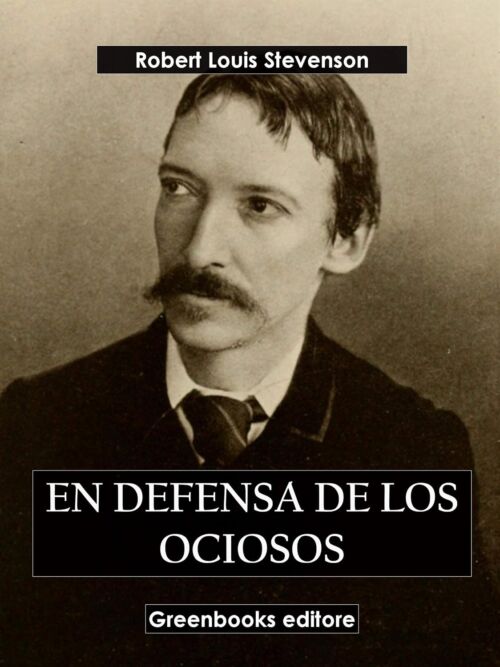
Resumen del libro: "En defensa de los ociosos" de Robert Louis Stevenson
En «En defensa de los ociosos», Robert Louis Stevenson nos brinda una irresistible invitación a desafiar la ética convencional del trabajo y sumergirnos en los placeres más simples de la vida. Con ingenio y agudeza, el autor aborda la importancia de reír, beber y disfrutar de la ociosidad al aire libre, desafiando la presión social que exalta la productividad constante.
El libro no solo es una oda a la alegría de la ociosidad, sino que también toca temas profundos como la vejez y la abrumadora experiencia de enamorarse. Stevenson nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y a cuestionar las nociones preconcebidas sobre el valor del trabajo incesante.
A lo largo de la obra, el autor despliega frases perspicaces que resuenan en la mente del lector, convirtiendo cada página en una fuente de sabiduría y placer intelectual. Su estilo narrativo cautivador y su habilidad para expresar ideas complejas de manera accesible hacen de este libro una lectura enriquecedora y placentera.
Robert Louis Stevenson, conocido por sus obras maestras como «La isla del tesoro» y «El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde», demuestra una vez más su destreza literaria al abordar temas aparentemente mundanos con profundidad y humor. Su legado perdura, y «En defensa de los ociosos» se erige como una obra que desafía las convenciones sociales y nos invita a redescubrir el valor de los momentos de pausa en la frenética danza de la vida.
Este libro no solo es una crítica a la obsesión contemporánea con la productividad, sino también una obra atemporal que sigue resonando en la sociedad actual, recordándonos la importancia de equilibrar nuestras vidas y apreciar los placeres sencillos que a menudo pasamos por alto en nuestra búsqueda constante de logros. «En defensa de los ociosos» es, sin duda, una lectura que despierta la reflexión y estimula la búsqueda de una vida más plena y satisfactoria.
En defensa de los ociosos
Boswell: Cuando estamos ociosos, nos aburrimos.
Johnson: Eso sucede, señor, porque como los demás están ocupados, nos falta compañía; pero si todos estuviéramos ociosos, no nos aburriríamos. Nos entretendríamos mutuamente.
En estos tiempos en que todo el mundo está obligado, so pena de ser condenado en ausencia por un delito de lesa respetabilidad, a emprender alguna profesión lucrativa y a esforzarse en ella con bríos cercanos al entusiasmo, la defensa de la opinión opuesta por parte de los que se contentan con tener lo suficiente, y prefieren mantenerse al margen y disfrutar, tiene algo de bravata y fanfarronería. Sin embargo, no debería ser así. La supuesta ociosidad, que no consiste en no hacer nada, sino en hacer muchas cosas que no están reconocidas en las dogmáticas prescripciones de la clase dominante, tiene tanto derecho a exponer su posición como la propia laboriosidad. Se suele admitir que la presencia de personas que se niegan a tomar parte en la gran carrera de obstáculos por un poco de calderilla no hace más que insultar y desalentar a quienes participan. Un individuo cabal (como tantos que vemos) toma su decisión, opta por la calderilla y, con esa enfática expresión tan americana, «va a por ella». Y, mientras este hombre va ascendiendo trabajosamente por la senda marcada, no es difícil comprender su resentimiento cuando ve que, junto al camino, hay personas cómodamente tendidas sobre la hierba del prado, con un pañuelo sobre las orejas y un vaso al alcance de la mano. La indiferencia de Diógenes tocó una fibra muy sensible de Alejandro. ¿Dónde estaba la gloria de haber conquistado Roma si cuando aquellos turbulentos bárbaros se precipitaron en el Senado encontraron allí a los Padres sentados en silencio e indiferentes a su hazaña? Es descorazonador haberse esforzado para escalar escarpadas cumbres y, al llegar arriba, encontrar que la humanidad permanece indiferente a tu proeza. De ahí que los físicos condenen a quienes se ocupan de lo que no entra en las leyes de la física, que los financieros no toleren más que superficialmente a los que no entienden de alzas y bajas de valores, que los literatos desprecien a los iletrados, y que los de todas las profesiones coincidan en su desprecio hacia quienes no desempeñan ninguna.
Sin embargo, no es ésta la mayor dificultad del asunto. Nadie va a la cárcel por hablar en contra de la laboriosidad, pero puede ocurrir que todos te den de lado si dices insensateces. En la mayor parte de los temas, la principal dificultad está en tratarlos bien; por lo tanto, recuerde que esto es una apología. Ciertamente, se pueden presentar muchos argumentos sensatos en favor de la diligencia, pero también se puede decir algo en contra, y eso es lo que quiero hacer en esta ocasión. Exponer un argumento no implica necesariamente que se haya de ser indiferente a todos los demás, lo mismo que haber escrito un libro de viajes por Montenegro no significa que su autor no haya estado nunca en Richmond.
No cabe duda de que las personas deben poder entregarse al ocio en la juventud. Pues aunque alguna vez haya un lord Macaulay que acabe sus estudios con todos los honores y en su sano juicio, la mayoría de los muchachos pagan un precio tan alto por sus medallas que salen al mundo en bancarrota y no se recuperan. Y lo mismo puede decirse de todo el tiempo que un muchacho pasa educándose, o soportando que le eduquen. Debió de ser un anciano insensato el que en Oxford se dirigió a Johnson en estos términos: «Joven, aplíquese ahora a los libros con diligencia y adquiera un buen caudal de conocimientos, porque cuando pasen los años su estudio le resultará fatigoso». Aquel caballero parecía no darse cuenta de que para cuando un hombre tiene que usar gafas y no puede caminar sin apoyarse en un bastón, aparte de leer hay muchas otras cosas que resultan fatigosas y no pocas imposibles. Los libros están muy bien a su manera, pero son un pálido sustituto de la vida. Parece una pena permanecer sentado, como la dama de Shalott, mirando en un espejo de espaldas al bullicio y la fascinación de la realidad. Y si un hombre lee demasiado, como nos recuerda una vieja anécdota, apenas le quedará tiempo para pensar.
Si vuelve la vista atrás y recuerda su propia educación, estoy seguro de que no serán las horas plenas, intensas e instructivas en que hizo novillos lo que lamente, sino, más bien, algunos ratos tediosos de duermevela en clase. Por mi parte, asistí a muchas horas de clase en mi tiempo. Aún recuerdo que el giro de la peonza es un ejemplo de estabilidad cinética. Aún recuerdo que la enfiteusis no es una enfermedad y que estilicidio no es un crimen. Pero aunque no me gustaría desprenderme de esas migajas de ciencia, no les doy el mismo valor que a ciertos retazos de conocimiento que adquirí en las calles mientras hacía novillos. No es éste el momento de extenderme sobre ese gran lugar de educación que era la escuela favorita de Dickens y de Balzac, y que cada año produce muchos anónimos maestros en la Ciencia de las Facetas de la Vida. Baste con esto: si un muchacho no aprende en la calle es porque no tiene aptitudes para aprender. Además, el que falta a clase tampoco tiene que estar siempre callejeando; si lo prefiere, puede encaminarse hacia los barrios ajardinados de las afueras y salir al campo. Entonces puede echarse cerca de unos lilos, junto a un arroyo, y fumar pipa tras pipa mientras escucha la melodía del agua sobre los guijarros. En los arbustos cantará un pájaro. Y quizá ahí pueda entregarse a agradables pensamientos y vea las cosas desde una nueva perspectiva. Si esto no es educación, ¿qué es? Podemos imaginar que el Sabio Mundano[1] se acercaría a amonestarle y que tendría lugar la siguiente conversación:
—Eh, muchacho, ¿qué haces aquí?
—Pasando el rato, señor.
—¿No es hora de estar en clase? ¿Y no deberías estar aplicándote con diligencia a tus libros para adquirir conocimientos?
—Es que así también aprendo, con su permiso.
—¡Menuda manera de aprender! ¿Y qué aprendes, si me lo puedes decir? ¿Matemáticas?
—No, desde luego que no.
—¿Metafísica?
—Tampoco.
—¿Alguna lengua?
—No, ninguna lengua.
—¿Un oficio?
—Tampoco es un oficio.
—Pues entonces, ¿qué es?
—Es que como pronto me llegará el momento de ir de Peregrinación, señor, quiero saber qué es lo que hacen los demás en mi caso y dónde están las peores Ciénagas y Espesuras del Camino; y también qué clase de Bastón es el más adecuado para él. Además, me he echado aquí, junto al agua, para aprenderme de memoria una lección que mi maestro me ha enseñado a llamar Paz o Contento.
Al escuchar esto, el señor Sabio Mundano no pudo contener la indignación y, esgrimiendo su bastón con gesto amenazador, respondió de esta guisa: «¡Menuda manera de aprender! ¡Yo haría que el verdugo azotara a todos los granujas de tu calaña!».
Y continuó su camino, colocándose la corbata con un crujido de almidón, como un pavo cuando extiende sus plumas.
…
Robert Louis Stevenson.Conocido como uno de los más destacados novelistas británicos del siglo XIX, nació el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo, Escocia, y falleció el 3 de diciembre de 1894 en Samoa. Este prolífico autor, cuya influencia en la literatura perdura hasta el día de hoy, dejó una marca indeleble en el mundo literario con su versatilidad y su pasión por la narración.
Stevenson es ampliamente reconocido por su contribución a géneros literarios diversos, desde novelas de aventuras e históricas hasta cuentos y poesía. Su obra más icónica, "La isla del tesoro", es un ejemplo magistral de narrativa de aventuras que ha cautivado a lectores de todas las edades a lo largo de generaciones. Además, su novela de horror psicológico, "El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde", explora temas profundos sobre la dualidad de la naturaleza humana y ha dejado una huella duradera en la literatura de terror.
Stevenson también demostró un interés apasionado por los viajes, lo que se refleja en sus crónicas de viaje y sus aventuras personales por el Pacífico Sur. Estas experiencias se tradujeron en obras como "Cuentos de los Mares del Sur", que ofrecen una visión fascinante de las culturas y paisajes de las islas del Pacífico.
Además de su destreza como novelista, Stevenson era un ensayista perspicaz, y su obra ensayística abordó temas diversos, desde la moralidad hasta la política. Su compromiso con cuestiones sociales y su valiente defensa del Padre Damián, un misionero católico en Hawai, en su carta abierta, demuestran su disposición a utilizar su voz para abordar temas importantes de su tiempo.
A lo largo de su vida, Stevenson luchó contra problemas de salud, incluida la tuberculosis, pero su determinación por vivir y crear fue insuperable. Su capacidad para combinar aventura, misterio y profundidad emocional en sus escritos le ha ganado un lugar perdurable en la literatura universal. La figura de Stevenson sigue siendo un faro de inspiración para escritores y amantes de la literatura en todo el mundo, y su legado literario perdura como un tesoro invaluable en la historia de la literatura británica.