Aladino y la lampara maravillosa
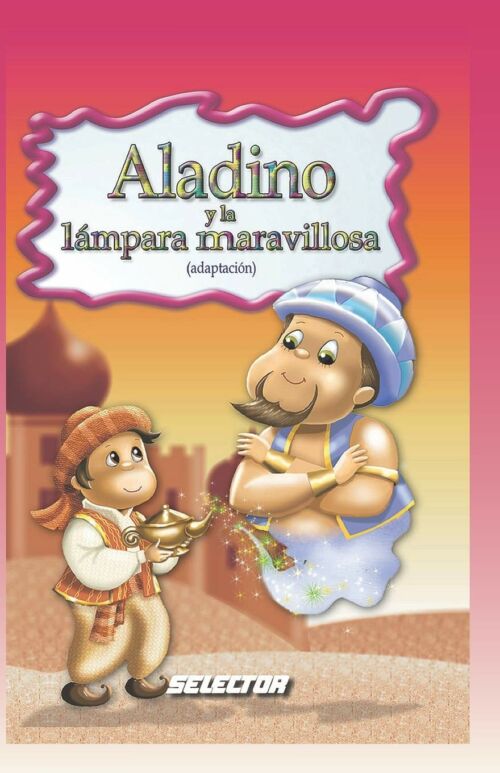
Resumen del libro: "Aladino y la lampara maravillosa" de Anónimo
El libro «Aladino y la lámpara maravillosa» es una de las obras más destacadas de la colección de cuentos árabes conocida como Las mil y una noches. Esta cautivadora historia narra las aventuras de Aladino, un joven humilde que reside en una ciudad oriental.
La trama se desarrolla cuando un malvado mago se hace pasar por el tío de Aladino y lo engaña para que entre en una cueva donde se oculta una lámpara mágica. El objetivo del mago es apoderarse de dicha lámpara, la cual alberga a un poderoso genio capaz de conceder cualquier deseo. Sin embargo, Aladino logra escapar con la lámpara y descubre su secreto. A través del genio, el protagonista se transforma en un hombre rico y poderoso, y se enamora de la princesa Badrulbudur, hija del sultán. No obstante, el mago no se rinde y urde un plan para recuperar la lámpara y vengarse de Aladino.
«Aladino y la lámpara maravillosa» es un libro que atrapa al lector desde la primera página, gracias a su ritmo trepidante, sus personajes carismáticos y sus escenas llenas de fantasía. Esta historia nos enseña la importancia de la inteligencia, la bondad y el coraje frente a la codicia, la maldad y el engaño. Además, nos brinda una valiosa oportunidad para adentrarnos en la cultura y la literatura árabes, las cuales son tan ricas y diversas.
EN la capital de un reino de la China, muy rico y de vasto territorio, había un sastre llamado Mustafá, pobre en extremo, y cuyo trabajo apenas le daba para mantener a su mujer y a un solo hijo que tenía.
Aladino (tal era el nombre del hijo del sastre) se había educado en el más completo abandono, y por lo tanto adolecía de grandes defectos y de perversas inclinaciones. Desobediente a sus padres y aficionado a la holganza, pasaba los días enteros fuera de su casa, jugando en las calles con vagabundos de su edad y de su especie.
Quiso el padre enseñarle el oficio de manejar la aguja, pero no pudo conseguirlo de grado ni por fuerza, y Mustafá, afligido al ver las malas inclinaciones de su hijo, fué atacado de una enfermedad que al fin le llevó al sepulcro al cabo de algunos meses.
La madre de Aladino, que conocía la inutilidad de su hijo y su oposición a ejercer el oficio de su padre, cerró la tienda y realizó los géneros y utensilios, con cuyo importe y el de su trabajo en hilar algodón esperaba pasar una vida modesta pero tranquila. Con la muerte de Mustafá desapareció la barrera que se oponía de vez en cuando a que Aladino siguiese el torrente de sus depravadas aficiones, y a los quince años era el muchacho más travieso y más pervertido del pueblo. Un día estaba jugando en la plaza con otros chicos, según su costumbre, cuando un extranjero, mágico africano, que pasaba por allí, se detuvo para contemplarle.
Ya fuera que notase en el semblante de Aladino los signos característicos del hombre que necesitase para sus planes, o ya que supiese cuáles eran las disposiciones del muchacho, es lo cierto que el africano llamó a Aladino aparte y le preguntó si era hijo del sastre Mustafá.
—Sí, señor —respondió el joven—; pero mi padre hace mucho tiempo que murió.
Al oír estas palabras, se arrojó el mágico africano al cuello de Aladino, abrazándole y llorando con amargo desconsuelo. El muchacho le preguntó la causa de su aflicción, y entonces le dijo que reconociese en él a su tío, que era hermano de Mustafá, y que de regreso de un largo viaje, cuando esperaba verlo, recibía de pronto la noticia de su muerte. El extranjero se informó en seguida del sitio en que vivía la madre de Aladino y dió a éste un puñado de monedas para que se las llevase a la viuda, asegurándole que iría a verla al siguiente día.
Aladino se separó del supuesto tío y fué corriendo a buscar a su madre, a quien refirió la aventura, pero la buena mujer le dijo que no sabía existiese tal pariente, pues el único hermano que tuvo su difunto esposo había fallecido hacía ya algunos años.
Al día siguiente se apareció de nuevo a Aladino el mágico africano, el cual dió a su sobrino, como le llamaba, algunas monedas de oro para que se las llevase a su madre, a fin de que dispusiera una comida a la que pensaba asistir. Pidió nuevos informes de la casa de su cuñada, Aladino se la enseñó perfectamente, y el extranjero se alejó con toda lentitud de la plaza donde jugaba nuestro héroe.
La viuda de Mustafá hizo grandes preparativos, y pidió una vajilla prestada para recibir y obsequiar dignamente al hermano de su marido. Apenas estuvo todo corriente, llamaron a la puerta de la casa. Aladino se apresuró a abrir y entró el africano cargado de hermosas frutas y de botellas de vino que depositó sobre una mesa.
Renuncio a describir la escena que tuvo lugar, y las lágrimas que derramó el extranjero al evocar el recuerdo de su hermano, besando el sitio favorito que Mustafá ocupaba en el sofá del recibimiento.
Después de dar rienda suelta a su dolor, y cuando se hubo serenado un poco, dijo a la madre de Aladino:
—No extrañes, hermana mía, el no haberme visto durante tu matrimonio con Mustafá de feliz memoria. Hace cuarenta años que salí de este país que es el nuestro; he viajado por Asía y por África, donde he permanecido mucho tiempo, hasta que llegó un día en que sentí vivos deseos de volver a ver mi patria querida y los objetos amados del corazón. Son infinitas las contrariedades y grandes los peligros que he arrostrado hasta tocar el término de mi viaje, y figúrate cuál habrá sido mi pena al saber la muerte de mi amado hermano.
El mágico africano echó de ver el efecto que estas palabras hacían en la viuda.
Así es que cambió repentinamente de conversación, preguntando a su sobrino cómo se llamaba.
—Aladino —respondió el muchacho.
—¡Y bien, Aladino! ¿En qué te ocupas? ¿Sabes ya algún oficio?
Bajó Aladino los ojos avergonzado, y entonces su madre tomó la palabra para decir que era un holgazán y un perezoso, que su padre no había podido sacar fruto de sus consejos y de sus castigos, que ella se veía obligada a trabajar de continuo para mantener las obligaciones de la casa, y que estaba decidida a cerrar a su hijo las puertas del hogar para que fuese a otra parte a procurarse fortuna.
—Eso que tú haces no es razonable, Aladino —dijo el africano, mientras la pobre viuda lloraba copiosamente—. Es menester ayudarse para ganar la vida, y yo quisiera darte los medios de que seas hombre de provecho. Hay muchas ocupaciones y diversos oficios; si el de tu padre te disgusta, elige otro, por ejemplo, el de comerciante. Si lo aceptas, estoy dispuesto a ponerte al frente de una tienda de ricas telas; con el dinero que ganes puedes comprar otros géneros nuevos, y de esta manera reunirás con paciencia, honradez y trabajo, una fortuna que te aleje de la miseria.
Esta proposición halagó el amor propio de Aladino, que aborrecía en efecto toda clase de trabajo manual, y aceptó de buena voluntad la promesa del africano, el cual le ofreció establecer la tienda en el corto plazo de dos días. Gozosa la viuda de Mustafá con el proyecto, no dudó que el mágico fuese hermano del difunto al ver el bien que iba a dispensar a su sobrino. La conversación giró sobre el mismo asunto durante la comida, terminada la cual se retiró el mágico, quien al día siguiente llevó a Aladino a casa de un mercader de ropas hechas para que vistiese al joven con sus más lujosos trajes.
Cuando Aladino se vió transformado con tanta ventaja desde los pies hasta la cabeza, no tenía palabras bastantes para expresar su gratitud al mágico, quien lo llevó consigo a casa de los mercaderes más ricos de la ciudad para que le conociesen, y luego le condujo a las mezquitas, a los departamentos del palacio del Sultán, libres para el público.
Por último, le hizo entrar en el Kan donde tenía su habitación, y después de obsequiar con largueza a su sobrino, le acompañó a la casa materna. Grande fué el gozo de la viuda al ver a su hijo vestido de aquella suerte, y bendijo mil y mil veces al mágico por su generosidad, asegurándole que Aladino sabría corresponder a ella.
El africano aplazó un día más el establecimiento de la tienda prometida con el pretexto de que el viernes estaban todas cerradas, pero añadió que aprovecharía esta circunstancia para pasear con Aladino por los jardines de la ciudad, a fin de que empezase a acostumbrarse a la vista y al trato de las gentes de la alta sociedad.
Así se convino con gran contento del joven, que, lleno de impaciencia, se vistió muy de mañana al siguiente día, y al ver al africano corrió apresuradamente a reunirse a él.
—Vamos, hijo mío —le dijo a Aladino—; hoy quiero que veas lo más notable de los alrededores de la ciudad.
Salieron por una puerta que conducía a un paraje poblado de magníficos palacios y pintorescos jardines, y avanzando siempre entraron en un jardín bello como ninguno, sentándose ambos en el borde de un gran estanque para descansar un momento. El astuto africano sacó de un ancho bolsillo frutas y pasteles que dividió con Aladino, y concluido el pequeño refrigerio prosiguieron marchando insensiblemente hacia adelante hasta llegar cerca de unas altas y escarpadas montañas.
Aladino, que nunca había andado tanto, se sintió lleno de cansancio.
—¿A dónde vamos, querido tío? —preguntó al fin con cierta inquietud—. Si avanzamos más, creo que no tendré fuerzas para, volver a la ciudad.
—¡Ánimo! —replicó el mágico—. Deseo que veas un jardín que sobrepuja a todos los que hemos dejado atrás, y ya queda poco camino. Cuando estés dentro de aquel paraíso, olvidarás las fatigas de la marcha.
El joven se dejó persuadir y llegaron a un paraje situado entre dos montañas de mediana altura, divididas por una cañada de corta extensión, paraje elegido por el mágico africano para llevar a cabo el gran designio que le había impulsado desde el fondo del África hasta la China.
—Quedémonos aquí —dijo a Aladino—. Ahora verás cosas extraordinarias, maravillas tales como nunca se han presentado a los ojos de un mortal. Mientras yo saco fuego del pedernal con el eslabón, reune tú todas las malezas más secas que encuentres en estos sitios.
Hízolo así Aladino; el mágico le pegó fuego al montón y arrojó a las llamas un perfume, que produjo un humo muy espeso, pronunciando al mismo tiempo unas palabras mágicas que el joven no pudo comprender.
Estremecióse un poco la tierra, se abrió delante del mágico y de Aladino, y dejó al descubierto una losa de pie y medio cuadrado, con una gran argolla de bronce en el centro que servía sin duda para levantarla. Asustado Aladino de todo lo que veía, tuvo miedo, y quiso emprender la fuga, pero el mágico le dió un bofetón tan tremendo que la boca del muchacho se llenó toda de sangre.
El pobre Aladino exclamó temblando y con las lágrimas en los ojos:
—¿Qué os he hecho yo para que me castiguéis con tanta crueldad?
—Tengo mis razones para obrar así —replicó el africano—. Además, ocupo el lugar de tu padre y me debes obedecer; pero, no tengas cuidado, sobrino mío —añadió dulcificando su voz—; ya ves lo que he ejecutado con la virtud y el poder de mi perfume. Pues bien, debajo de esa piedra existe un tesoro inmenso que te hará más rico y poderoso que todos los reyes de la tierra, y nadie hay en el mundo más que tú a quien sea permitido levantar la losa y entrar dentro del agujero. Si yo lo hiciese nada podría conseguir, y por lo tanto es preciso que ejecutes fielmente lo que yo te mande.
La esperanza del tesoro consoló a Aladino, el cual prometió hacer cuanto le indicase el supuesto tío.
—Ven —le dijo éste—, acércate, pasa la mano por la argolla y alza la piedra.
—Pero, querido tío, no tengo fuerzas para ello, y será menester que me ayudéis.
—No; entonces nada lograríamos si yo intervengo; pronuncia el nombre de tu padre y de tu abuelo, tira de repente, y verás cómo levantas la losa.
Aladino hizo lo que se le ordenaba, y, en efecto, alzó la piedra bajo la cual se dejó ver una cueva de tres o cuatro pies de profundidad, una puerta muy pequeña, y algunos escalones para ir más abajo.
—Hijo mío —dijo el africano—, oye bien y obedece con exactitud todo lo que voy a decirte. Baja, y cuando llegues al último escalón encontrarás una puerta abierta que te conducirá a un gran salón abovedado y dividido en tres departamentos; a derecha e izquierda verás cuatro jarrones de bronce llenos de oro y plata que te guardarás muy bien de tocar siquiera. Antes de entrar en la primera sala, cuida de recoger y ceñir el traje a tu cuerpo para no rozar con él ni a los objetos que encuentres ni a las paredes, pues de lo contrario morirás instantáneamente. Atraviesa sin detenerte las tres salas, y al final de la última hallarás una puerta y luego un hermoso jardín con árboles cargados de frutos; cruza este jardín por un camino que te conducirá a una escalera de cincuenta escalones por los cuales se sube a una azotea. Así que llegues a ella verás un nicho, y en el nicho una lámpara ardiendo. Apodérate de ella, apágala, y cuando hayas tirado la torcida y el líquido, guárdala en tu seno y tráemela en seguida. A la vuelta, puedes tomar de los árboles del jardín los frutos que más te agraden.
Y el mágico, al concluir sus instrucciones, puso una sortija en uno de los dedos de Aladino para, preservarle, según dijo, de cualquier mal que pudiese sobrevenirle. El muchacho bajo a la cueva e hizo cuanto el mágico le previno con rigurosa exactitud, y dueño ya de la lámpara se detuvo en el jardín lleno de admiración y de asombro. Cada árbol ostentaba frutos de diferentes colores; los había blancos, que eran perlas; transparentes, que eran brillantes; los verdes, eran esmeraldas; los encarnados, rubíes; los azules, turquesas; los morados, amatistas, y los amarillos, topacios, y todos de un tamaño y de una perfección admirables.
Mejor hubiera querido Aladino que aquellos frutos fuesen higos, uvas y naranjas, porque desconocía el valor de las piedras preciosas, y creyó que eran cristales de colores; pero el brillo y la diversidad de matices le entusiasmó tanto, que cogió una gran cantidad de aquellos frutos con los cuales llenó todas sus faltriqueras, y en tal situación, y hasta ocupadas las manos con tantas riquezas, se presentó a la entrada de la cueva, donde le aguardaba el mágico con impaciencia.
—Dadme la mano para ayudarme a subir —dijo Aladino.
—Mejor es, hijo mío, que tú me des antes la lámpara y te verás libre de ese estorbo y de ese peso.
—No, no me incomoda lo más mínimo, y os la daré cuando suba.
El africano se empeñó en recibir la lámpara, pero Aladino no podía entregársela sin sacar antes las joyas magníficas de que estaba cargado, y así es que se obstinó en su primera negativa. Furioso el mágico ante la tenaz resistencia de Aladino, arrojó cierta cantidad de perfume en el fuego de malezas, que continuaba ardiendo, pronunció con rabia dos palabras mágicas, y la piedra de la argolla volvió a su primitivo lugar, y todo quedó en el mismo estado que cuando llegaron el mágico y Aladino al sitio misterioso.
…
Autor cuyo nombre no es conocido o no ha sido declarado.
