La boca del infierno
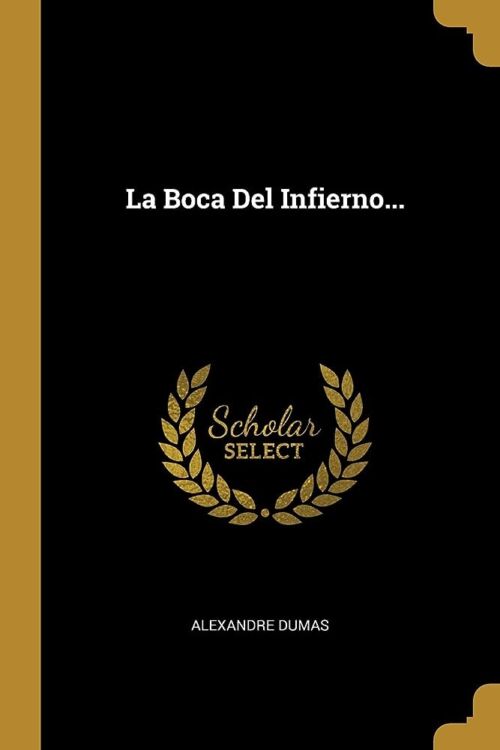
Resumen del libro: "La boca del infierno" de Alejandro Dumas
Sumérgete en el fascinante escenario de Heidelberg, Alemania, durante la sombría época de 1810, un período en el que Napoleón Bonaparte ejercía su dominio sobre estas tierras. En esta cautivadora novela de Alejandro Dumas, publicada originalmente en 1850 y que forma parte de la rica Bibliografía de Alejandro Dumas recopilada por Frank Reed, se despliega un intrincado tapiz de intrigas y personalidades en un escenario histórico evocador.
En el corazón de la trama, conocemos a Samuel Gelb, un joven estudiante universitario, cuyo origen como hijo natural del barón de Hermelingeld no lo ha detenido en su camino hacia la audacia y la inteligencia. Su contraparte es su inseparable amigo, Julio, también descendiente del barón pero sin conocer el lazo sanguíneo que los une. Aquí radica la esencia de su influencia sobre Julio, cuyo carácter introvertido y falta de iniciativa se ve contrastado por la vitalidad y determinación de Samuel.
Un giro del destino marca el punto de inflexión cuando, cabalgando en la oscuridad, los amigos se cruzan con un abismo ominoso llamado «La Boca del Infierno». En esta región, sus vidas se entrelazan con la del Pastor Shreiber y su hija, Cristina, quien cautiva el corazón de Julio. Asimismo, el misterio se espesa con la presencia de Gretchen, una solitaria pastora de ovejas con una atracción por las hierbas y las flores. Pero su intuición le revela la naturaleza poco confiable de Samuel y advierte a Cristina sobre las sombras que este arrojará sobre sus vidas.
El barón de Hermelingeld, temeroso de la influencia perjudicial de Samuel, maquina en secreto una artimaña: Cristina y Julio se casan para separar a Julio de su amigo. Un largo viaje de luna de miel parece ser la solución, pero al regresar, el barón descubre una transformación inesperada. Un antiguo castillo en ruinas, cerca de la Boca del Infierno, ha sido resucitado con secretas habitaciones y pasadizos, todo bajo la dirección oculta de Samuel. Así, Samuel emerge como el auténtico amo del castillo, ocultando sus verdaderas intenciones de venganza contra su padre y sus seres queridos.
Dumas nos sumerge en un retrato complejo de manipulación humana, revelando la dualidad de Samuel, un personaje lleno de matices en lugar de ser un simple villano de folletín. A través de su pluma, observamos las aristas de la personalidad, las pasiones ocultas y los retorcidos hilos de la venganza, mientras nos hace cuestionar cómo la maldad puede estar entrelazada con la complejidad de la naturaleza humana.
«La Boca del Infierno» se eleva como una pieza maestra de Dumas, donde el pasado y el presente, la manipulación y la culpabilidad, convergen en una narración magistral. En las páginas de esta obra, el lector es llevado por un viaje emocional a través de los intrincados pasajes del corazón humano en medio de un escenario histórico evocador, todo ello tejido con la inimitable prosa del autor.
CAPITULO I
Canción durante la tempestad
¿Quiénes eran los dos jinetes extraviados entre las rocas y los barrancos de Odenwald, en la noche del 18 de mayo de 1810? Ni siquiera sus más íntimos amigos hubiesen podido reconocerlos, aun a cuatro pasos de distancia; tan densa era la obscuridad que velaba aquellos parajes. Era en vano buscar un rayo de luna, el brillo de una sola estrella: el cielo mostrábase más lúgubre todavía, si cabe, que la tierra, y las espesas nubes que corrían veloces, impulsadas por el huracán, semejaban un océano invertido que amenazase al mundo con un nuevo diluvio.
Hasta el ojo más habituado a las tinieblas sólo hubiera alcanzado a advertir una masa confusa que se movía en las faldas de otra masa inmóvil. Un relincho de terror mezclándose al silbido de las ráfagas en los abetos, algunas chispas arrancadas a los guijarros por las herraduras de los corceles, era cuanto se podía, a intervalos, oír o distinguir de los dos compañeros de viaje.
La tempestad se avecinaba. Violentos torbellinos de polvo enceguecían a hombres y cabalgaduras. Cuando así deslizábase el huracán, las ramas se torcían y rechinaban; plañideros aullidos corrían por el fondo del valle y semejaban luego, brincando de roca en roca, escalar la montaña vacilante y como próxima a hundirse, y cada vez que semejante tromba ascendía de la tierra al cielo, las peñas, estremecidas, salían de sus graníticos alvéolos para rodar con estrépito por los precipicios, y los árboles seculares, arrancados de cuajo, lanzábanse en el abismo, cual buzos presa de la desesperación.
Nada tan terrible como la destrucción en la obscuridad, nada tan espantoso como el ruido en la sombra. Cuando la mirada no puede calcular el peligro, éste crece sin mesura, y la imaginación, en su terror, transpone los límites de lo real.
De golpe cesó el viento, se apagaron los rumores, todo calló, todo quedó inmóvil: la creación palpitante, aguardaba la tempestad.
En medio de aquel silencio, la voz de uno de los jinetes se dejó oír:
—¡Pardiez! Samuel —decía—, preciso es confieses que tuviste mala idea al hacernos dejar Erbach a esta hora y con semejante tiempo. Disfrutábamos de un excelente hospedaje, tal como quizá no lo hayamos encontrado en los ocho días que hace partimos de Francfort. ¡Podías elegir entre tu lecho y la tempestad, entre una botella de excelente Hochhéim y el fuerte viento de hoy, comparados con el cual el siroco y el simún no pasan de simples céfiros! ¡Y escogiste la tempestad y el viento! ¡Quieto!
¡Sturm! —se interrumpió el joven para calmar a su cabalgadura, que se hacía a un lado—. ¡Quieto! Todavía —continuó—, si alguna lisonjera perspectiva nos metiese prisa, si corriéramos al encuentro de alguna cita agradable, o nos aguardara, junto al beso del alba, la sonrisa de una mujer… Pero la dueña con quien vamos a reunirnos es una pedante anciana que llaman la «Universidad de Heidelberg». La cita que nos espera quizá resida en un duelo a muerte. De cualquier modo, estamos convocados para el 20. ¡Oh! Cuanto más pienso, más claro veo que hemos sido unos verdaderos locos en no quedarnos allá, bajo techado. Pero yo soy así; siempre he de ceder; tú vas delante y yo te sigo.
—¡Quéjate por seguirme —respondió Samuel en tono un tanto irónico—, cuando soy yo quien guía tu camino! Si no marchara yo delante tuyo ya te habrías roto el cuello al despeñarte desde lo alto de la montaña. Vamos, afirma las riendas y asegúrate en los estribos; veo ahí un abeto que obstruye el sendero.
Se produjo un momento de silencio, durante el cual se oyó, uno después de otro, el salto de ambos corceles.
—¡Quieto! —dijo Samuel. Luego, volviéndose a su compañero, le preguntó:
—¿Qué tal, mi pobre Julio?
—Continúo quejándome de tu obstinación, y con sobrado motivo —respondió Julio—; en vez de seguir el camino que nos indican, es decir, costear el riachuelo de Mumiing, que nos habría conducido en derechura al Neckar, tomas por un atajo, asegurando que conocías el país, cuando tengo la certeza que jamás has estado en él. Yo deseaba alquilar un guía. «¡Un guía! ¿Para qué? ¡Bah! Si conozco el camino». Sí, tan bien lo conocías, que nos hallamos extraviados en plena montaña, sin saber ya dónde queda el norte o el mediodía. Sin poder avanzar o retroceder. Ahora no podemos hacer más que aguantar, hasta que rompa el día, la lluvia que se avecina. ¡Y qué lluvia!… Mira, principian a caer las primeras gotas… Vamos, ríe, tú que de todo te burlas, o lo pretendes, al menos.
—¿Y por qué no he de reírme? —dijo Samuel—. ¿No es cosa digna de risa ver a un mocetón de veinte años, a un estudiante de Heidelberg, lamentarse cual tímida pastorcilla que no ha logrado recoger a tiempo su rebaño? ¡Reír! ¡A fe que no tendría mucho mérito! Haré algo mejor, mi querido Julio: voy a cantar.
Y, en efecto, el joven entonó, con voz recia y vibrante, la primera copla de una canción singular, improvisada, sin duda, y que ofrecía por lo menos el mérito de inspirarse en la situación.
Je me moque de la pluie!
Rhume de cerveau du ciel,
Qu’es-tu prés des pleurs de fiel
D’un cœeur profund qui s’ennuie.
En el instante en que concluía Samuel la última palabra de su estrofa, y la última nota de su canto, un vívido relámpago desgarró de uno a otro extremo del horizonte, el velo de nubes tendido sobre la superficie del cielo por la mano de la tempestad, e iluminó con espléndido y siniestro fulgor el grupo de los dos jinetes.
Ambos parecían tener la misma edad, esto es, entre diez y nueve y veintiún años; pero ahí concluía su semejanza.
Uno de ellos, que debía ser Julio, elegante, rubio, pálido, con ojos azules, era de mediana estatura, pero admirablemente proporcionado. Parecíase a Fausto en la adolescencia.
El otro, sin duda Samuel, alto y delgado, con sus ojos grises de extrema movilidad, sus labios finos y burlones, sus cabellos negros, su frente despejada, su nariz aguileña, encarnaba el vivo retrato de Mefistófeles.
Vestían los dos levitas obscuras, ceñidas al talle por un cinturón de cuero; un calzón de ante, botas de campana y una gorra blanca con una cadenita completaban el traje.
Los dos eran estudiantes, según lo habían dejado adivinar algunas palabras de Julio.
Sorprendido y deslumbrado por el relámpago, Julio se estremeció y cerró los ojos. Samuel, por el contrario, irguió la cabeza y dirigió a su alrededor una mirada tranquila.
No se había desvanecido aún completamente el relámpago, cuando un trueno violento retumbó y fue rodando de eco en eco por las profundidades de la montaña.
Después, todo volvió a caer en una impenetrable obscuridad.
—Mi querido Samuel —propuso Julio—, creo que obraríamos con prudencia deteniéndonos.
Nuestra marcha pudiera atraer el rayo.
Samuel, por única respuesta, lanzó una carcajada y clavó ambas espuelas en los flancos de su caballo, que partió al galope, haciendo brotar chispas y volar los guijarros, mientras el jinete cantaba:
Je me moque de l’éclair!
Feb d’allumette chimique,
Vaux-tu donc, sig-zag comique,
Le feu d’un regard amer?
Recorrió así un centenar de pasos, y luego, volviendo riendas con brusquedad, se dirigió al galope hacia Julio.
—¡En nombre del cielo! —exclamó éste—. Estáte quieto, Samuel. ¿A qué viene esa bravata? ¿Son, acaso, momentos de cantar? ¡Ten cuidado, no acepte Dios tu reto!
Otro trueno, más horrísono todavía que el primero, estalló justamente encima de sus cabezas.
—¡Tercera copla! —dijo Samuel—. Soy un cantor privilegiado: el cielo acompaña mi canción y los truenos ejecutan el preludio.
Luego, por lo mismo que el trueno había resonado más alto, cantó Samuel con voz más fuerte:
Je me moque du tonnerre!
Aces de toux de l’eté.
Qu’es-tu prés du cri jeté,
Par l’amour qui desespere?
…
Alejandro Dumas. (Villers-Cotterêts, 1802 - Puys, cerca de Dieppe, 1870) fue uno de los autores más famosos de la Francia del siglo XIX, y que acabó convirtiéndose en un clásico de la literatura gracias a obras como Los tres mosqueteros (1844) o El conde de Montecristo (1845). Dumas nació en Villers-Cotterêts en 1802, de padre militar —que murió al poco de nacer el escritor— y madre esclava. De formación autodidacta, Dumas luchó para poder estrenar sus obras de teatro. No fue hasta que logró producir Enrique III (1830) que consiguió el suficiente éxito como para dedicarse a la escritura.
Fue con sus novelas y folletines, aunque siguió escribiendo y produciendo teatro, con lo que consiguió convertirse en un auténtico fenómeno literario. Autor prolífico, se le atribuyen más de 1.200 obras, aunque muchas de ellas, al parecer, fueron escritas con supuestos colaboradores.
Dumas amasó una gran fortuna y llegó a construirse un castillo en las afueras de París. Por desgracia, su carácter hedonista le llevó a despilfarrar todo su dinero y hasta se vio obligado a huir de París para escapar de sus acreedores.