Revolución francesa (Libro 4)
La condesa de Charny
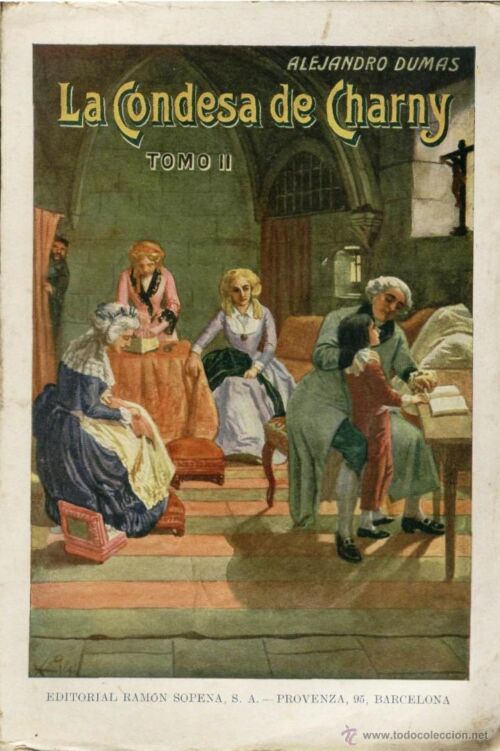
Resumen del libro: "La condesa de Charny" de Alejandro Dumas
Los sangrientos sucesos posteriores a la toma de la Bastilla continúan. La familia real es trasladada de Versalles a París, a las Tullerias más exactamente, escoltada por el pueblo, que ha asaltado el palacio para hacer justicia por su propia mano. Un miembro de la Asamblea General, el doctor Guillotin, empieza a dar forma al invento que lo hará famoso. La familia real es apresada en Varennes y conducida a París. Luis XVI, secretamente y con ayuda de Charny y Bouillé, empieza a planer la huida. Mientras tanto, se proclaman los derechos del hombre y del ciudadano, y al grito de ‘Libertad, igualdad y fraternidad se inicia la revolución. El ciudadano Juan Bautista Drouet, es el primero en reconocer al rey en su fuga por el camino de Varennes, y da la voz de alarma. La familia real es apresada y conducida por la fuerza a París. Charny, al conocer el secreto de su esposa Andrea, empieza a amarla, sobre todo por el motivo del ocultamiento. Lamenta haberse dado cuenta tarde del tesoro que tiene a su lado. Andrea conoce la felicidad y, aunque durará poco, para ella será suficiente. (…el amor ha sido dado al hombre para que tenga la medida de lo que puede sufrir…) Reaparece Angel Pitou, que se ha convertido en capitán y héroe de la revolución, pero sigue siendo el noble e inocente enamorado de Catalina a pesar de todo. Esto terminará por revertir su mala suerte en el amor, al convertirse tempranamente en un buen padre de un niño de quien tal vez él no hubiera esperado.
Capítulo I
LA TABERNA DEL PUENTE DE SEVRES
Si el lector tiene a bien recordar un instante nuestra novela Ángel Pitou, y, abriendo el tomo segundo, fija un momento su mirada en el capítulo titulado La noche del 5 al 6 de octubre, verá descritos algunos hechos que no estará demás tenga presentes antes de dar principio a este libro, el cual comienza con la mañana del 6 del mismo mes.
Después de citar nosotros algunas líneas importantes de este capítulo, resumiremos los hechos que deben preceder en la continuación de nuestro relato, y esto se hará con el menor número posible de palabras.
Estas líneas son las siguientes:
«A las tres, como ya hemos dicho, todo estaba apaciguado en Versalles, y la misma Asamblea, tranquilizada por el informe de sus ujieres, se había retirado.
«Confiábase en que esta tranquilidad no se perturbaría,
«Pero se confiaba mal.
«En casi todos los movimientos populares que preparan las grandes revoluciones hay un tiempo de espera, durante el cual se cree que todo ha concluido y que se puede dormir sin cuidado; pero se incurre en un error.
«Detrás de los hombres que hacen los primeros movimientos, están los que esperan a que éstos terminen, y que, fatigados o satisfechos, pero no queriendo en ningún caso ir más lejos, dejan a los otros entregarse al descanso.
«Entonces es cuando a su vez, esos hombres desconocidos, misteriosos agentes de las pasiones fatales, se deslizan en las multitudes, continúan su obra allí donde la dejaron, y llevándola hasta sus últimos límites, espantan, al despertar, a los que les abrieron camino y se echaron después en medio de éste, creyendo que ya estaba todo arreglado y conseguido el fin».
Hemos nombrado tres de esos hombres en el libro de que tomamos las pocas líneas que preceden.
Permítasenos introducir en nuestra escena, es decir, en la puerta de la taberna del puente de Sevres, un personaje que, a pesar de no haber sido citado aún por nosotros, no había tenido por eso menor importancia en aquella noche terrible.
Era hombre de cuarenta y cinco a cuarenta y ocho años, con traje de obrero, es decir, calzón de terciopelo, preservado por un mandil de cuero con bolsillos, como los de los herradores o cerrajeros; llevaba medias de un color gris, zapatos con hebilla de cobre, y una especie de gorra de pelo, gorra semejante a la de un hulano, cortada por la mitad; bajo ella se escapaban abundantes cabellos grises, que uniéndose con enormes cejas, sombreaban grandes ojos a flor de la cabeza, vivos e inteligentes, cuyos reflejos eran tan rápidos que difícilmente se podía decir si tenían color verde o gris, azul o negro. Completaban el conjunto del rostro una nariz más gruesa de lo regular, labios abultados, dientes muy blancos y tez curtida por el sol.
Sin ser alto, aquel hombre estaba admirablemente formado: tenía el pie pequeño, así como también la mano, y hasta hubiera parecido ésta delicada a no ser por aquel color bronceado de los operarios que trabajan el hierro.
Pero remontando desde esta mano al codo, y desde el codo hasta la parte del brazo donde la camisa arremangada permitía ver el principio de un músculo vigoroso, se hubiera podido notar que, a pesar de la robustez de este último, la piel que le cubría era muy fina, casi aristocrática.
Aquel hombre, de pie en la puerta de la taberna del puente de Sevres, tenía a su alcance un fusil de dos cañones ricamente incrustado en oro, y en uno de aquéllos se podía leer el nombre de Leclére, armero que comenzaba a gozar de gran reputación en la aristocracia de los cazadores parisienses.
Tal vez se nos pregunte cómo tan magnífica arma se hallaba en manos de un simple obrero. A esto contestaremos que en los días de motín, y no hemos visto pocos, no se encuentran siempre en las manos más blancas las mejores armas.
Aquel hombre había llegado de Versalles hacía una hora, poco más o menos, y sabía perfectamente lo que acababa de pasar, pues a las preguntas que le hizo el posadero al servirle una botella de vino, sin destapar aún, había contestado:
Que la Reina venía con el Rey y el Delfín.
Que había marchado al mediodía, poco más o menos.
Que se habían decidido, al fin, a vivir en el Palacio de las Tullerías; de modo que, en lo futuro, París no carecería probablemente de pan, puesto que tendrían tahoneros.
Por último, el hombre añadió que esperaba, para ver pasar el cortejo.
Esta afirmación podía ser verdadera; pero era fácil notar que su mirada se dirigía más curiosamente hacia el lado de París que en dirección a Versalles, lo cual inducía a creer que no se había creído obligado a dar cuenta exacta de su intención al digno posadero que se permitía interrogarle.
Por lo demás, al cabo de algunos instantes, su atención quedó al parecer satisfecha: un hombre vestido poco más o menos como él, y que sin duda ejercía una profesión análoga a la suya, apareció en lo alto de la cuesta que limitaba el horizonte, del camino.
Aquel hombre avanzaba pesadamente y como viajero que ha recorrido ya una larga distancia.
A medida que se acercaba, se podían distinguir sus facciones y calcular su edad.
Esta última parecía ser la misma del desconocido, es decir, que se podía afirmar previamente, como dice la gente del pueblo, que estaba en la parte triste de la cuarentena.
En cuanto a sus facciones, eran las de un hombre ordinario, de instintos bajos y vulgares.
La mirada del desconocido se fijó curiosamente en él con una expresión extraña, y como si hubiera querido calcular de una sola ojeada todo cuanto se podía esperar de impuro y de malo del corazón de aquel hombre.
Cuando el obrero que llegaba por el lado de París no estuvo más que a una veintena de pasos del personaje que esperaba en la puerta, éste entró y sirvióse el primer vino de la botella en uno de los dos vasos colocados sobre la mesa; hecho esto, volvió a la puerta con el vaso en la mano y levantado.
—¡Hola compañero! —dijo—; hace frío y el camino es largo. ¿No tomaremos un vaso de vino para reanimarnos?
El obrero que llegaba de París miró en torno suyo, como para ver si era a él a quien se dirigía la invitación.
—¿Es a mí a quien habláis? —preguntó.
—¿Pues a quién, si os place, puesto que estáis solo?
—¿Y me ofrecéis un vaso de vino?
—¿Por qué no?
—¡Ah!
—¿No somos, acaso, del mismo oficio, o poco menos?
El obrero miró por segunda vez al desconocido.
—Todo el mundo —replicó—, puede ser del mismo oficio; lo importante es saber si en éste es uno compañero o amo.
—Pues bien, esto es lo que veremos bebiendo el vino y conversando.
—Vamos allá —dijo el obrero dirigiéndose hacia la puerta de la taberna.
El desconocido le señaló la mesa y el vino que estaba sobre ella.
El obrero, cogiendo el vaso, miró el vino, como si tuviese alguna desconfianza, la cual se desvaneció cuando el desconocido, después de servirse por segunda vez, apuró su vaso de nuevo.
—Y bien —preguntó—, ¿tenéis acaso demasiado orgullo de brindar con el que os invita?
—A fe mía que no; todo lo contrario. ¡Brindo por la nación!
Los ojos grises del obrero se fijaron un instante en el que acababa de pronunciar este brindis, y después respondió:
—¡Pardiez!, sí, bien dicho. ¡,Por la nación!
Y apuró el contenido de su vaso de un solo trago, enjugándose después los labios con la manga.
—¡Hola! —exclamó—, esto es Borgoña.
—¡Y del bueno! Me han recomendado la marca; al pasar por aquí entré y no me arrepiento de ello; pero sentaos, buen amigo, pues aún queda algo en la botella, y cuando ésta se apure, mandaré subir otra de la bodega.
—¿Y qué nacéis aquí? —preguntó el obrero.
—Ya lo veis; vengo de Versalles y espero el cortejo para acompañarle a París.
—¿Qué cortejo?
—¡Toma! El del Rey, la Reina y el Delfín, que vuelven a París, en compañía de las señoras del mercado y de doscientos individuos de la Asamblea, bajo la protección de la guardia nacional y del señor de Lafayette.
—¿Conque ha resuelto el ciudadano volver a París?
—Ha sido forzoso.
—Ya lo sospeché yo a las tres de la madrugada, cuando marché a París.
—¡Ah, ah! ¿Habéis marchado a las tres de la madrugada, saliendo de Versalles por curiosidad, a fin de saber lo que iba a pasar?
—Sí tal; bien deseaba enterarme de lo que sucedería al ciudadano, tanto más cuanto que, sin elogiarme, se trata de un conocido mío; pero ya comprenderéis que el trabajo se antepone a todo; uno tiene mujer e hijos, y es preciso darles de comer, sobre todo ahora, que no se tendrá más la fragua real.
El desconocido dejó pasar las dos alusiones sin recogerlas.
—¿Conque era un trabajo urgente el que habíais de ejecutar en París? —insistió.
—A fe mía que sí, o, por lo menos, lo parece; y se pagaba bien —añadió el obrero haciendo sonar algunos escudos en su bolsillo—, aunque haya recibido el dinero de manos de un criado, lo cual no es nada cortés, sobre todo siendo éste alemán, lo que ha impedido que pudiéramos hablar un poco.
—¿Y vos sois aficionado a hablar?
—¡Diablo!, cuando no se habla mal de los otros, esto distrae.
—Y aunque se hable, ¿no es verdad?
Los dos hombres se echaron a reír, el desconocido mostrando dientes muy blancos, mientras que los del obrero se hallaban en muy mal estado.
—Así, pues —repitió el desconocido, como hombre que avanza paso a paso, pero que no se detiene por nada—, ¿habéis ido a París a ejecutar un trabajo urgente y bien pagado?
—Sí.
—¿Sin duda era cosa difícil?
—Mucho.
—¿Alguna cerradura secreta, tal vez?…
—Una puerta invisible… Imaginaos una casa dentro de otra; cualquiera que tuviese interés en ocultarse, puede estar o no estar; el criado abre la puerta, preguntan por su señor, y responde que no está. «Sí, que está, replica el visitante. ¡Pues bien, buscadle!». Se hace así; pero yo desafío a cualquiera a encontrar al señor. Una puerta de hierro encaja perfectamente en una moldura, y por ella se escapa. Ahora trátase de cubrir todo esto con madera vieja de encina, y será imposible distinguir entre la madera y el hierro.
—Sí, pero, ¿y golpeando encima?…
—¡Bah!, una plancha de madera sobre una hoja de hierro de una línea, aunque bastante gruesa, para que el sonido sea igual en todas partes… tac… tac… tac… tac… Una vez acabada la cosa, yo mismo me engañaba.
—¿Y dónde diablos habéis ido para hacer eso?
—¡Ah!, esta es la cuestión.
—¿No queréis decirlo?
—Es que no puedo, atendido que no lo sé.
—¿Os han vendado los ojos?
—Precisamente. Se me esperaba con un coche en la barrera, y allí me preguntaron: «¿Sois fulano?». «Sí», contesté. «¡Bueno!, a vos es a quien esperamos; subid». «¿Es preciso?». «Sí.» Obedecí, me vendaron los ojos, el coche comenzó a rodar, sin detenerse durante media hora, y después se abrió una puerta, que debía ser muy grande; tropecé en el primer peldaño de una escalinata, y habiendo franqueado diez más, penetré en un vestíbulo, donde encontré un criado alemán, que dijo a los otros: «Está bien; retiraos, porque ya no se os necesita». Todos se fueron, y entonces el alemán, quitándome la venda, me mostró lo que debía hacer. Puse manos a la obra como buen trabajador, y al cabo de una hora ya estaba concluida. Me pagaron en buenos luises de oro, vendáronme los ojos de nuevo, me hicieron subir al coche, me apearon en el lugar mismo en que subí deseáronme buen viaje, y aquí estoy.
—¿Sin haber visto nada, ni aun de reojo? ¡Qué diablo!, una venda no se oprime tanto que no se pueda atisbar alguna, cosa a derecha o izquierda.
—¡Oh, oh!
—¡Vamos… vamos! Confesad que habéis visto alguna cosa —dijo el extranjero con viveza.
—La verdad es que al dar un paso en falso, al chocar contra el primer escalón, me aproveché de esto para hacer un ademán, y entonces se desarregló un poco la venda.
—¿Y entonces?… —preguntó el desconocido con la misma viveza.
—Vi una fila de árboles a mi izquierda, lo cual me hizo creer que la casa estaba en un bulevar; pero esto es todo.
—¿Todo?
—Palabra de honor.
—Pues a la verdad que esto no dice mucho.
—Es cierto, atendido que los bulevares son largos, y que hay más de una casa con puerta grande y pórtico desde el café de San Honorato a la Bastilla.
—¿De modo que no reconoceríais el edificio?
El cerrajero reflexionó un instante.
—No, a fe mía —dijo—; no sería capaz de ello.
El desconocido, cuyo rostro no decía al parecer sino lo que él quería, quedó aparentemente satisfecho de aquella seguridad.
—Pero, ¡ah! —exclamó de repente, como pasando a otro orden de ideas—. ¿Cómo es que habiendo cerrajeros en París, envían a buscarlos a Versalles las personas que necesitan puertas secretas?
Al decir estas palabras, llenó el vaso de vino de su compañero y golpeó la mesa con la botella vacía, a fin de que el dueño trajese otra llena.
…
Alejandro Dumas. (Villers-Cotterêts, 1802 - Puys, cerca de Dieppe, 1870) fue uno de los autores más famosos de la Francia del siglo XIX, y que acabó convirtiéndose en un clásico de la literatura gracias a obras como Los tres mosqueteros (1844) o El conde de Montecristo (1845). Dumas nació en Villers-Cotterêts en 1802, de padre militar —que murió al poco de nacer el escritor— y madre esclava. De formación autodidacta, Dumas luchó para poder estrenar sus obras de teatro. No fue hasta que logró producir Enrique III (1830) que consiguió el suficiente éxito como para dedicarse a la escritura.
Fue con sus novelas y folletines, aunque siguió escribiendo y produciendo teatro, con lo que consiguió convertirse en un auténtico fenómeno literario. Autor prolífico, se le atribuyen más de 1.200 obras, aunque muchas de ellas, al parecer, fueron escritas con supuestos colaboradores.
Dumas amasó una gran fortuna y llegó a construirse un castillo en las afueras de París. Por desgracia, su carácter hedonista le llevó a despilfarrar todo su dinero y hasta se vio obligado a huir de París para escapar de sus acreedores.